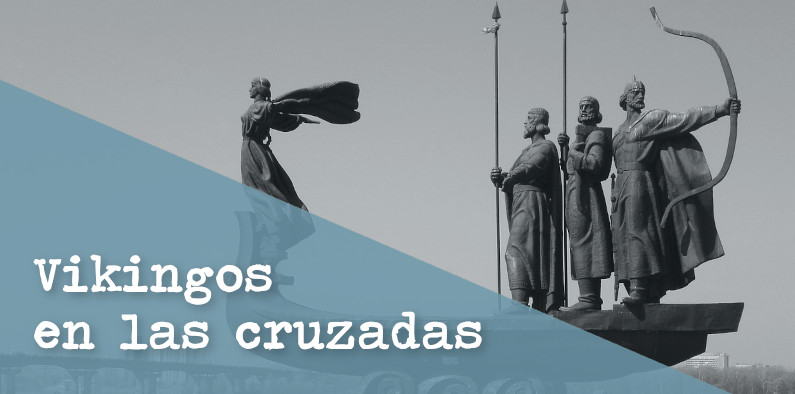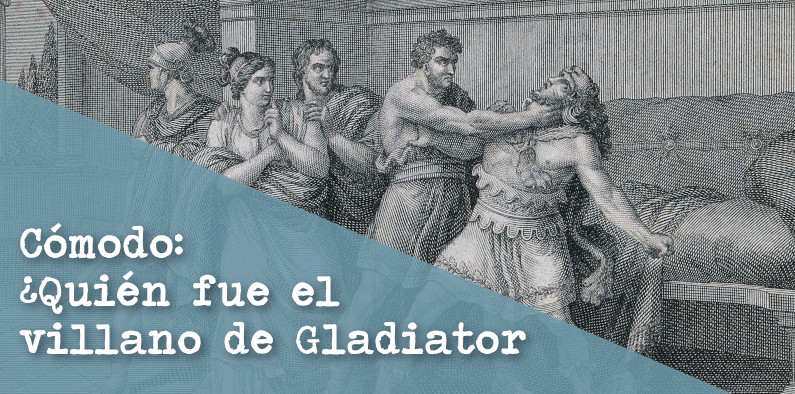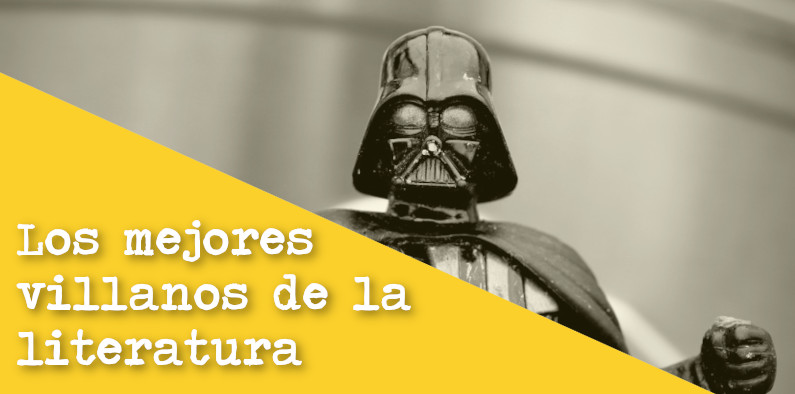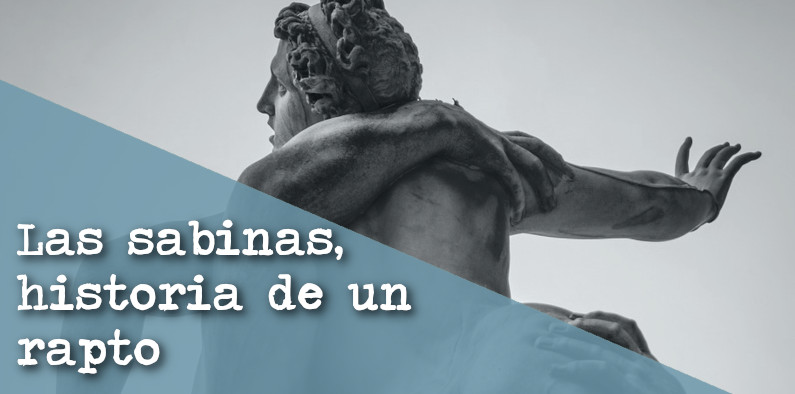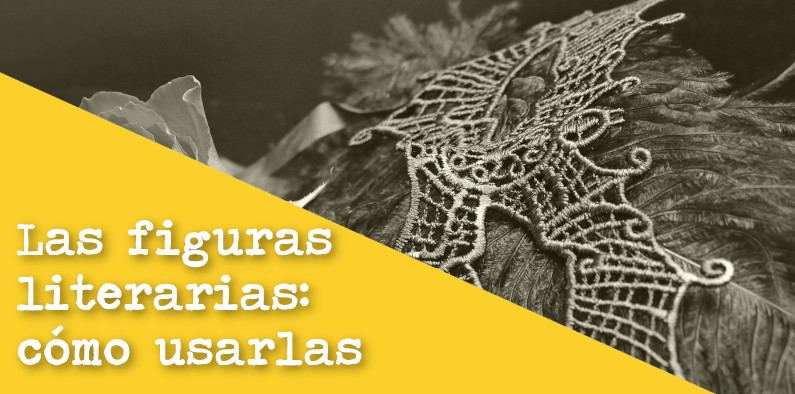Durante nuestras conversaciones habituales o incluso cuando escribimos textos informales, hay pequeños pecados que podemos permitirnos. Al hablar es muy habitual utilizar frases incompletas, mal construidas o repetir hasta la saciedad palabras e incluso estructuras. Al fin y al cabo, tenemos el apoyo visual que nos proporcionan los gestos o el tono de nuestra voz […]
Vikingos en las cruzadas
Vikingos. Si os menciono esta antigua cultura, tan de moda desde hace unos años gracias a varias series de televisión, tengo la absoluta certeza de qué imagen os estaréis formando en vuestra cabeza: la del guerrero de melena y barba rubia, quizás portando un hacha de combate o incluso esos cascos con cuernos que hoy […]
El por qué del porqué
Nuestra lengua castellana tiene unas características que la hacen no sólo única, sino también fascinante. Su riqueza es abrumadora, en especial su léxico, cuya variedad es increíble. Tenemos palabras para casi cualquier cosa que podamos imaginar (hasta que imaginamos algo nuevo y debemos buscar un término apropiado). Pero también contamos con comodines, palabras que usamos […]
Cómodo: ¿Quién fue el villano de Gladiator?
Aunque el mejor modo de aprender Historia es acudir a fuentes académicas, la novela histórica es una fantástica manera de descubrir nuevas épocas o culturas del pasado. Pero no es la única manifestación cultural capaz de algo así. También tenemos el cine, del que ya hemos hablado anteriormente en este blog cuando os comenté mis […]
Los conectores literarios
Una de las primeras cosas que les digo a mis alumnos del Método PEN es que a todos nos enseñan a escribir cuando somos niños, pero no a narrar. Además de conceptos básicos e irremplazables como la comprensión, la literatura es mucho más que simplemente hacerse entender, y por eso es tan difícil ser escritor. […]
Los íberos: más irreductibles que los galos
Es inevitable. Cuando vamos a una librería y echamos un ojo a la sección de novela histórica, hay una cultura antigua que copa el protagonismo por encima de cualquier otra: Roma. A veces tenemos suerte y encontramos algún libro donde los romanos se reparten el protagonismo con sus más famosos antagonistas, los cartagineses. Pero ya […]
Los mejores villanos de la literatura
El mes pasado os acerqué un artículo que está teniendo un gran éxito de visitas, donde os hablaba de algunos de los mejores personajes secundarios de la literatura. Así que he pensado en hacer una especie de continuación. Pero esta vez nos detendremos en otro de los grandes elementos de cualquier novela que se precie, […]
Las sabinas: el mito de un rapto
Últimamente hemos estado dedicándole varios artículos a la mitología, especialmente a la de la Grecia Clásica. Como ya os he dicho, para mí los mitos son el complemento ideal con el que entender a los pueblos de la antigüedad. Y entre mis sociedades preferidas del pasado está, por supuesto, la romana. Qué os voy a […]
Las figuras literarias: cómo usarlas
El ser humano lleva creando historias desde hace milenios. Como ya vimos en el artículo sobre Heracles como personaje histórico, la primera obra literaria considerada como tal data de la Epopeya de Gilgamesh, en el 2000 a.C. Desde entonces hasta ahora se han creado millones de historias, así que ser original en cuanto a argumento […]
El final del Imperio español
Hemos hablado muchas veces del esplendor del Siglo de Oro y del poderío que ostentó el Imperio español durante los años que siguieron al Descubrimiento de América y su colonización. Al fin y al cabo, además de ser una de las épocas más apasionantes de la Historia Universal, es el telón de fondo de varias […]