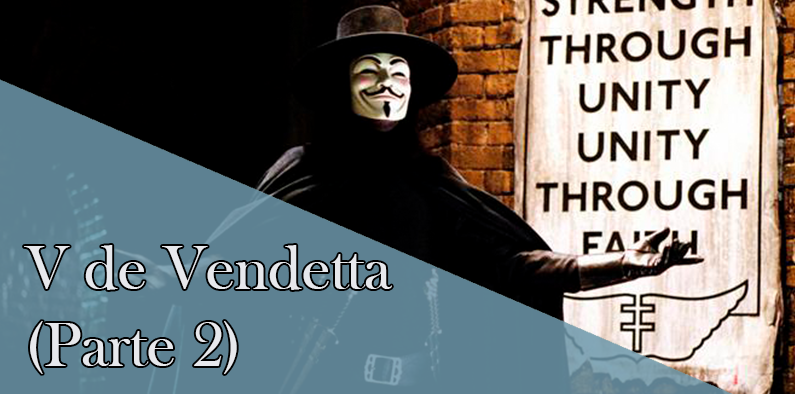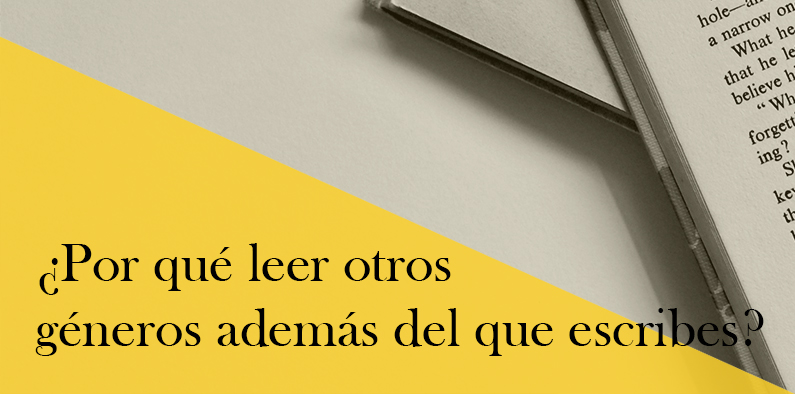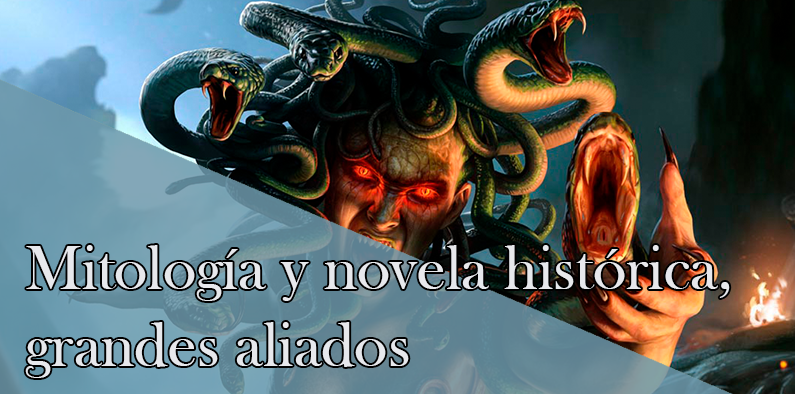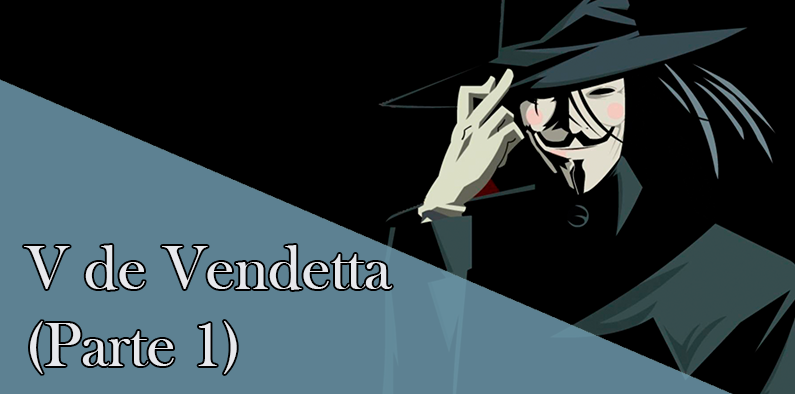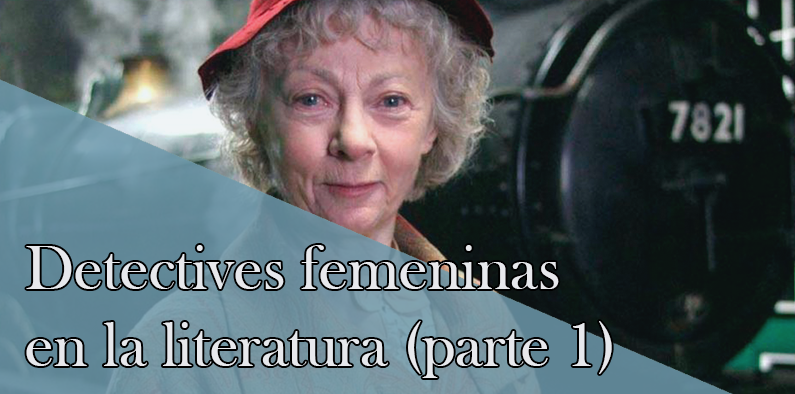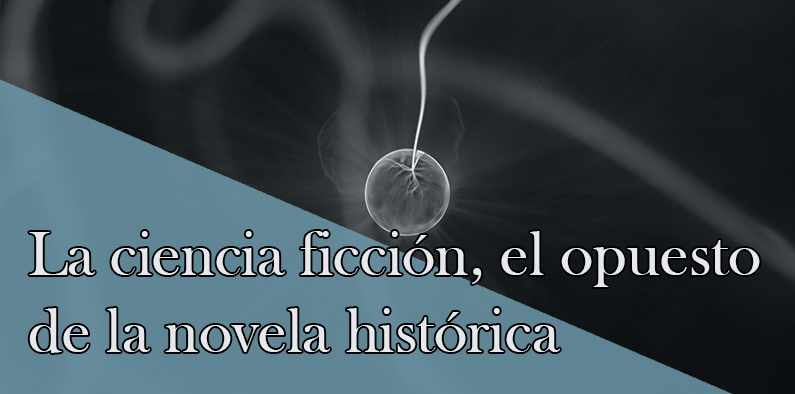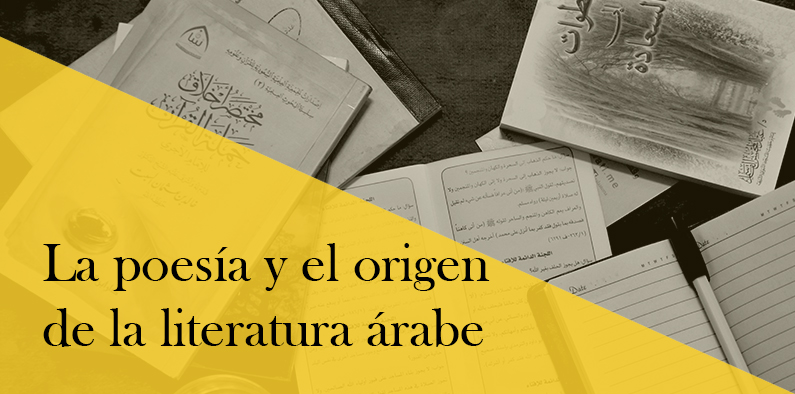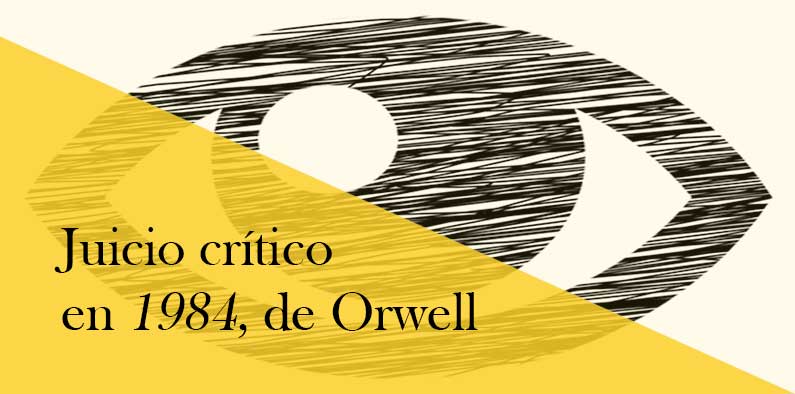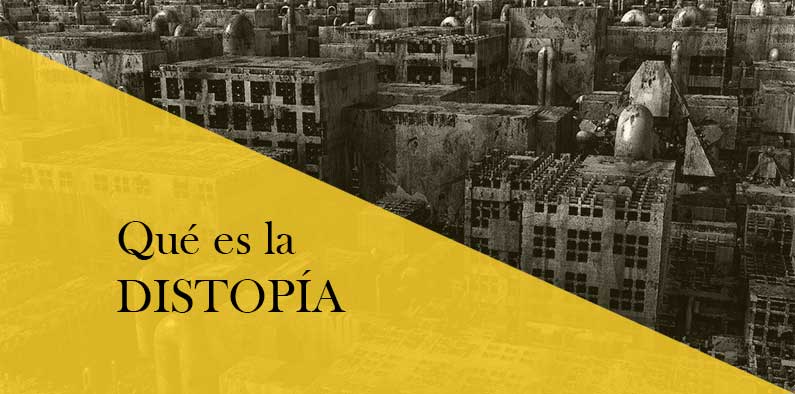Bienvenido a la segunda parte sobre la comparativa de V de Vendetta, en la que hablaremos sobre el abanico de personajes que abarca el cómic. De aquellos que, en la gran pantalla, pierden su protagonismo para elevar el de otros, y del uso que les da su misterioso protagonista, V, para avanzar en la consecución de sus objetivos. Pero antes de continuar, no olvides que puedes revisar cuando quieras la primera parte del artículo en este enlace, donde conocemos a los autores del cómic, el director de la película, parte de su elenco y algunos datos del origen del propio personaje enmascarado. INGLATERRA PREVALECE EL SÉQUITO DE V DE VENDETTA Uno de los personajes centrales de V de Vendetta es su líder, el cual se encuentra muy bien acompañado por otros tantos fieles a sus ideales. En lo más alto del Ojo está Conrad Heyer, que se encarga de la vigilancia callejera. Cámaras de seguridad que llenan cada rincón y no dejan de avisarte con un cartel que es para nuestra propia seguridad. A través de una trama secundaria, encontramos a su mujer, Helen Heyer, tratando como sea de lograr que su marido alcance el liderazgo absoluto del país a través de una serie de artimañas Etheridge se encarga del Oído, que recopila todo lo que los micrófonos y furgonetas con antenas logran escuchar. El jefe de los Dedos, Derek Almond, al que sucederá Peter Creedy, con mayor peso en la película. Los Dedos, como ya hemos visto, son los agentes que patrullan las calles para que se respeten toques de queda o vigilar el comportamiento ciudadano. Dascombe lleva la Boca, que llena de propaganda cada casa del país. Aquí surge la figura de Lewis Prothero, que, en el cómic, es eso, una voz, pero que en la película podemos verlo, con mayor presencia, en el canal de televisión del gobierno. Por último, encontramos al señor Finch, que trabaja en la Nariz. Junto a su compañero, Dominic, rastrean las pistas que va dejando V después de cada asesinato o voladura de un edificio. EL OLFATO DE V DE VENDETTA En la película, podemos disfrutar del señor Finch, interpretado por un genial Stephen Rea (1946), que, acompañado del joven Dominic (Rupert Graves), investigarán las pistas que va dejando V. Su evolución es casi pareja entre cómic y cine. Sin embargo, como he comentado antes, habría disfrutado muchísimo con ese momento en el que, estando en Larkhill, Finch toma LSD y vive una experiencia lisérgica que le ofrece las respuestas que buscaba. Sin embargo, en la película, únicamente menciona que estuvo en el campo de reasentamiento, sin llegar a especificar cómo ha tenido esa visión de lo que podría ocurrir en las horas siguientes, relacionado con el desenlace de V. Desde el primer momento, se mantiene fiel al líder, lleva a cabo sus investigaciones, además con un buen olfato. En todo momento, mantiene su intuición. Pero, según avanza, su forma de pensar, las intenciones con las que ingresó en la Nariz y en el partido, van transformando su punto de vista. De esta manera, el descubrimiento sobre los campos de reasentamiento, lo que el gobierno hacía en ellos y su relación con Delia Surridge, la forense, harán de su camino un ascenso hacia la redención. Su evolución es una gozada en el cómic y en la película. Si bien es cierto que el destino que acarrea en las viñetas es de mayor importancia, por aquello que lleva a cabo, en la película también ostenta un cierre de altura, no impidiendo que Evey logre su decisión final. Creo que V de Vendetta es mejor con personajes como Finch, sin duda. Muy bien construido, con mucha historia detrás y una evolución constante, se ha convertido en uno de mis favoritos en ambos formatos. EL JARDÍN DE VIOLET CARSON Tenemos a Delia Surridge, compañera de Finch, y doctora en el campo de reasentamiento de Larkhill. En la película, fue botánica en sus inicios, clara referencia al jardín que creó V en el campo de reasentamiento y que provocó su posterior huida. El rostro que se le queda cuando este le entrega una flor Violet Carson es para enmarcar. El silencio que vive mientras repasa en su mente todo lo vivido en el campo, aquel contorno surgiendo de entre las llamas, es tremendo. En ambas versiones, escuchamos el relato de lo sucedido en Larkhill a través de sus diarios. Podemos comprobar el desprecio por las vidas con las que experimentaban, e. incluso, llegando a odiar a los mandos que le rodeaban, como el reverendo Lilliman o Prothero, la voz de los discursos radiados del partido. Hecho de menos haber podido ver en pantalla el momento en que V organiza en su celda el amoníaco y el disolvente para provocar la explosión. Sin embargo, nada más saber que V la ha matado con un veneno, minutos antes, ella pregunta si es inútil pedir perdón, a lo que él le contesta que nunca, algo que en las viñetas no sucede. Aun así, recibe una muerte suave e indolora, supongo que por el intento de buscar la redención ante lo que hicieron y, sobre todo, lo que le provocaron a él. Precisamente, uno de los momentos más intensos y hermosos es la tensa espera de Delia en la cama, al saber que hay alguien tras la cortina, agradeciendo que haya aparecido, por fin, para acabar con su penuria: “¿Has venido a matarme? Gracias a Dios”. Eso, y la conversación que tiene lugar después, cuando le hace entrega de una Violet Carson, generan unas viñetas y una escena que permanecen en la memoria para siempre. LARKHILL, EPICENTRO DE V DE VENDETTA En la película, a raíz de la trama en la que el gobierno ha sido el causante de miles de muertes, nos muestran varias zonas clave donde han tenido lugar esas atrocidades. Sin embargo, si hay un punto que coincide en ambas versiones de V de Vendetta: ese es el campo de reasentamiento de Larkhill.
¿Por qué leer otros géneros además del que escribes?
Miguel de Cervantes decía sobre leer: El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Los escritores siempre trabajamos para que nuestro estilo literario resulte único. Muchas veces, este estilo se encuentra íntimamente relacionado a un tipo de género en el cual nos desenvolvemos con mayor facilidad. Sin embargo, mantener una forma de escritura excepcional es una tarea para nada fácil. Por eso, alcanzar la originalidad es un camino lleno de obstáculos. Para conseguir este objetivo, uno de los recursos más utilizados es dedicarse a la lectura de innumerables obras. Paradójicamente, conectarse con otros autores siempre es beneficioso para nuestro propio crecimiento. Este principio de explorar nuevas formas literarias se aplica también al conocimiento de los géneros. Leer a través de los distintos géneros es el mejor método para dominar aquel que más nos atraiga. Darle forma y contenido a nuestra prosa es un proceso en constante evolución, que se enriquece a través del estudio variado de toda clase de obras. Veamos en qué consiste este recorrido. Explorar territorios desconocidos Para los escritores noveles, este tipo de aproximación transversal a la literatura resulta particularmente beneficiosa. Adentrarse en la multiplicidad de géneros sirve también para reconocer con qué estilo nos sentimos más cómodos. Esto funciona como una forma de identificación y nos ayudará a sellar con una impronta personal a cada uno de nuestros trabajos. ¿Eres un apasionado de las novelas fantásticas? ¿Por qué no probar con la poesía? ¿Escribes cuentos infantiles? ¿Por qué no leer comedias teatrales? Evitar el consumo de un solo tipo de obras nos permite caminar en senderos no transitados y adquirir técnicas innovadoras. Este tipo de experiencia no solo vale para los jóvenes escritores, sino también para aquellos más experimentados. Exponerse a un estilo al que no estamos acostumbrados puede llevar a cuestionarnos sobre nuestro propio modo de escribir. Jugar con textos heterogéneos nos resultará extremadamente útil. Evitaremos que nuestra narrativa se vuelva predecible y, a su vez, tendremos la oportunidad de reinventar nuestro modo de contar historias. Podremos indagar sobre los aspectos positivos de los distintos géneros y trasladarlos a nuestra prosa. Con este método, alcanzaremos descubrimientos de una manera simple y provechosa. En seguida os mostraré cuáles son las ventajas de no limitarse a una categoría específica. Como escritores, debemos aprender cómo abrirnos y dejarnos soltar en el universo literario. También os señalaré algunos consejos sobre cómo prevenir los errores más comunes cuando nos embarcamos en territorio no explorado. Beneficios de leer otros géneros Los beneficios de interactuar con géneros variados son inmediatos. Ampliaremos el vocabulario que normalmente utilizamos al acudir a fuentes de inspiración hasta entonces desconocidas. Aprenderemos también sobre cómo funcionan las estructuras argumentativas en cada género. Asimismo, nuestro lenguaje no se verá saturado con expresiones recargadas y repetitivas propias de leer solo una forma de escritura. Esto nos permitirá tener un mayor dominio sobre nuestras narrativas. Conoceremos los límites de nuestro género, pero también su potencial. ¿Te encuentras buscando un giro original en tu historia? Tal vez esto se pueda resolver con un recurso ajeno a tu marca personal. De esta manera, podrás darle una chispa a tu obra con herramientas derivadas de otros textos. Esta es solo una de las tantas maneras de cómo sacar provecho de nuestras lecturas. Otro elemento a destacar son las posibilidades de innovación que pueden derivar de la aplicación de esta técnica. Las mayores disrupciones literarias son consecuencia de ideas frescas que vienen a renovar los estilos. En este sentido, tiene razón Oscar Wilde cuando decía que “una idea que no es peligrosa no merece que se le llame idea”. En suma, si aplicamos estos principios, volveremos con una visión transformada sobre nuestro trabajo. Una vez que nos alejamos de lo que nos resulta familiar, conseguiremos una perspectiva novedosa sobre temas que pensábamos conocidos. Incluso podremos apreciar nuestro género preferido con un enfoque distinto. Algunas dificultades y cómo evitarlas Los primeros tropezones que daremos son la consecuencia natural de alejarnos de patrones literarios que nos resultan próximos. Esto no tiene que ser motivo para desalentarnos, sino todo lo contrario. Significa que nos encontramos en buen camino. “Todo lo grande está en medio de la tempestad”, decía Martin Heidegger. Las primeras señales de desconcierto, y un sentimiento de incomodidad, son completamente normales. Es lo que sucede cuando nos encontramos recorriendo territorio inexplorado. Apartarnos demasiado de nuestra zona de confort es siempre un riesgo. Al principio, nos sentiremos un poco inseguros, pero, poco a poco, recuperaremos una versatilidad inusitada en esta aventura. Encontraremos el placer de la novedad. Otro error muy común es perdernos completamente en la vastedad de nuevas obras. Si bien es una ventaja explorar diversos trabajos, no debemos perder el hilo conductor que mantiene conectado nuestro particular modo de escribir con los demás estilos. Tampoco es aconsejable adentrarse en esta empresa de manera azarosa. Lo conveniente es transitar este proceso con temas que sean cercanos a nosotros. Es decir, leer sobre argumentos con los cuales podamos sentirnos identificados. De tal modo, la travesía será más llevadera. Tendremos cada vez mayor firmeza en nuestros pasos. Seremos como navegantes, y la recompensa será ejercitar nuestra astucia y brillantez para lograr mejores resultados. En este avance hacia lo desconocido, haremos uso de toda nuestra creatividad y volveremos ricos en ardides. Leer un mundo nuevo Despejar la mente y entregarse a las maravillas del lenguaje es una pasión propia de los novelistas. Escribe sobre los temas que te apasionan. Todo aquello que nos toca de manera profunda es material con el que podemos trabajar. Leyendo un surtido de textos, aprenderemos cómo otros autores expresan su creatividad. El conocimiento de otros puntos de vista impactará de lleno en nuestros personajes, tramas, historias y mensajes. Beber en manantiales escondidos es una aventura y, como tal, tiene sus riesgos. Franz Kafka reconocía esta ardua tarea y enseñaba que “la literatura es siempre una expedición a la verdad”. Os invito, por lo tanto, a aventuraros en esta expedición literaria y a desembarcar en nuevos mundos para crecer como
Mitología y novela histórica, grandes aliados
¿Qué os viene a la cabeza si hablo de semidioses, unicornios, dragones, lamias o sirenas? ¿Que vamos a jugar a World of Warcraft? Pues no. Os estoy hablando de mitología y novela histórica. Vale, ahora sí que os he descuadrado los esquemas por completo. Pero ¿la novela histórica no es ese género serio (en ocasiones, demasiado) basado en un tiempo o época real, cimentado en historia veraz, y no en cuentos para niños? Sí, así es. Y por eso, me atrevo a deciros que los personajes fantásticos o seres mitológicos, habidos y por haber, tienen cabida en este género. Antes de que os entre en combustión la cabeza con mis afirmaciones, y empecéis a cortocircuitaros, dejad que os explique el porqué de estas palabras, mencionando algún ejemplo de mitología y novela histórica. SERES MITOLÓGICOS. ¿QUÉ SON? Todos hemos oído hablar de ellos. Los seres mitológicos son criaturas con poderes sobrenaturales, capaces de controlar elementos que escapan al ser humano. Tenemos el elenco de la mitología griega. Semidioses, como Hércules. Relatos como el de Perseo, que acabó matando a Medusa, un ser mitológico con la cabeza llena de serpientes, capaz de petrificar a los hombres con una simple mirada. Y es que aunar Grecia antigua con mitología y novela histórica es un clásico. Encontrareis un ejemplo fantástico aquí. Más adelantados en el tiempo, hallamos mitos sobre los cazadores de unicornios. Esos enigmáticos seres mitológicos, de brillante y colorido pelaje, con un cuerno mágico en la frente, tan codiciado durante el medievo por sus supuestas propiedades sobrenaturales. Esto llevó a osados aventureros a expediciones en su búsqueda por los lugares más recónditos del continente africano. Imaginad hasta qué punto se creía en su existencia, que los vikingos (más listos que nadie), supieron hacer negocio de esa creencia comerciando con cuernos de narvales como si de unicornios se tratase. Y, sin entrar en detalles sobre estos nórdicos espabilados, solo dejaré caer una reflexión que acaba de asaltarme: mitología y novela histórica nórdica. Os suena, ¿verdad? Quien no conozca a Odín y el Valhalla, que cierre la puerta al salir. ¿Y LOS DRAGONES? ¿QUÉ ME DECÍS DE LOS DRAGONES? El dragón, un reptil de grandes dimensiones, es uno de los seres mitológicos por excelencia. Al igual que sucedió con el unicornio, en su día fue incluso estandarte de poderosas casas reales, como símbolo de grandeza y poder. Incluso se llegó a comerciar con partes de otros reptiles (cocodrilos o restos fósiles de dinosaurios), como si de trozos de esta criatura se tratase. ¿Quién no ha oído hablar de la leyenda de San Jordi? Un gallardo caballero que mata a un dragón para salvar a la princesa, y la bonita tradición, que aún se conserva en Cataluña, de regalar una rosa a nuestros seres queridos, para recordar el rosal que, supuestamente, brotó del pecho del dragón al ser herido de muerte. No me digáis que mitología y novela histórica no son un tándem genial con semejante criatura alada. HABLEMOS AHORA DE SIRENAS ¿Existieron? ¿Embaucaban a pobres marineros por el simple placer de matarlos? Pues, a pesar de que afamados navegantes, como Cristóbal Colon, reconocieron haberse topado con ellas en alguno de sus viajes, en realidad se cree que esas extrañas criaturas, con las que tenían locos delirios en sus travesías ,no eran sirenas, sino manatíes. Menuda decepción, ¿eh? Otro filón para hacer navegar, viento en popa, mitología y novela histórica. Dediquemos unas líneas a las lamias, esas malvadas féminas que se alimentaban de la sangre de inocentes criaturas. Podemos decir que la creencia en estos seres mitológicos estaba tan arraigada en la antigüedad que incluso se llegó a condenar a mujeres a la horca o al destierro, acusadas de transformarse durante la noche en semejante aberración. Pero, como habrá escépticos que seguirán dudando sobre la racionalidad de ayuntar mitología y novela histórica, veamos un buen ejemplo. ¿CÓMO MEZCLAMOS TODO ESTO CON NOVELA HISTÓRICA? ¿Hay autores que hayan hecho semejante mezcla explosiva con buenos resultados? Pues sí, haberlos haylos, y un muy buen ejemplo es Javier Pellicer. Este reconocido autor mezcla en sus novelas la mitología como una parte fundamental de la historia. Tomemos por caso su último libro: Lerna, el legado del Minotauro. Tan solo el título ya nos deja claro que aquí hay mitología y novela histórica de la buena. Ambientada en la lejana Edad de Bronce, esta novela, aúna dos grandes historias llenas de mitología: la Creta minoica, de cuyas leyendas se apropió la Grecia clásica, y los mitos fundacionales de Irlanda, recogidos en el Libro de las Invasiones. Una épica odisea que rebosa aventuras y emociones, que gira en torno a un tema jamás antes abordado en literatura: el gran viaje de los Hijos de Partolón. Y esto no lo digo yo, lo dice la propia editorial Edhasa, y podéis leerlo vosotros mismos aquí. Para apreciar esa fusión entre mitología y novela histórica, debemos olvidarnos de nuestra mentalidad actual, basada en el razonamiento científico. Aquí existe un estricto proceso de deducción, sin dar cabida a la intuición ni la imaginación, y donde estos seres mitológicos nos parecen poco más que personajes de cuento. Pensemos que, en una época pasada, en la que no había los conocimientos científicos de hoy en día, donde a la mayoría de los sucesos no tenían explicación, y las leyendas o cuentos se transmitían de generación en generación, avivando la llama de la superstición, todo podía acabar enmarcado con algún ser mitológico como causante de cualquier acontecimiento inexplicable. No caigamos en el error de tachar de pobres crédulos a nuestros ancestros. Entendamos más bien su forma de vida, la limitación del mundo que les rodeaba, en la cual la mayoría nacían, crecían y morían, analfabetos y sin tan siquiera salir de su poblado o aldea. Ese es el ambiente propicio para tejer una novela en la que los seres mitológicos sean personajes bien avenidos con la trama, puesto que no es descabellado que los protagonistas de nuestra historia crean en ellos como reales. De hecho, si nos ceñimos a
El mundo de V de Vendetta: recuerden, recuerden, el 5 de noviembre
Si hubiera que enumerar un puñado de cómics que han pasado a la historia, posiblemente uno de ellos sería el que engloba el mundo de V de Vendetta (años 80), y del que pudimos disfrutar de su adaptación a la gran pantalla, allá por 2006. Y, aunque en su época tuvo problemas a la hora de salir a la venta, debido al cierre de la revista donde se estaban publicando sus números, finalmente logró ver la luz en una serie de diez entregas de la mano de DC Comics. V de Vendetta nos ofrece una distopía como base perfecta para su historia (en este artículo de Valentín Gerardo encontrarás más claves sobre las distopías), como pudieran ser las creadas en las novelas 1984 (George Orwell), El cuento de la criada (Margaret Atwood) o Fahrenheit 451 (Ray Bradbury). Un mundo carente de libertad, donde el fascismo campa a sus anchas, donde nadie mueve un músculo sin que el crujir de sus huesos sea escuchado, el color de sus venas haya sido observado o sus dolencias hayan formado parte de un informe. Allí donde el veneno de la fe en un líder absoluto y los ideales de un hombre enmascarado acabarán por incendiarlo todo. PASANDO PÁGINAS V DE VENDETTA Supe del mundo de V de Vendetta (2006) siguiendo la estela dejada por las hermanas Wachowski con la trilogía The Matrix (1999-2003). Si bien no hay que olvidar que su director es James McTeigue, ellas realizaron el guion y trabajos de producción. Además, si le añadíamos a Hugo Weaving y a una de mis actrices favoritas, como es Natalie Portman, mi atención estaba más que garantizada. ¿Sabes esas personas que susurran los diálogos mientras ven una película? Pues con esta película me sucede, aunque intento hacerlo poco, más que nada por temor a las represalias. Me gustaba tanto que compré una edición coleccionista, que incluía el primer capítulo del cómic en un formato reducido. Y, por descontado, me hice con un ejemplar de la máscara de Guy Fawkes, del cual hablaremos un poco más tarde. Durante estos años, pude escuchar cosas que se comentaban sobre la película, incluida aquella de que se parecía poco al cómic. Pues bien, un servidor ha tardado la friolera de quince años en comprobar que tienen razón. Hay muchos aspectos donde el cómic no tiene nada que ver con su versión ante la butaca. Sin embargo, tras varios años disfrutando de la película, reconozco que hay aspectos que me gustarían mucho que se pusieran en relieve y que en el cómic no gozan de tanto protagonismo. El volumen que trataremos será el editado por ECC Cómics, bajo el nombre de V de Vendetta: Edición Deluxe (2016). Una edición preciosa de tapa dura, con funda de plástico de mírame y no me toques, en la que podemos encontrar una introducción de sus creadores, los diez volúmenes completos, dos historias a modo de interludio, Detrás de la sonrisa pintada, donde Alan Moore cuenta cómo surgió la idea del cómic, y una página con la biografía de ambos. CONOCIENDO A… ALAN MOORE Alan Moore nació en Northampton un mes de noviembre de 1953. Escritor y guionista, sus mayores trabajos siempre han sido reconocidos en el mundo del cómic. Sin ir más lejos, sus primeros proyectos salieron a la venta en revistas como la desaparecida Warrior, donde comenzó, junto a David Lloyd, a dar forma al mundo de V de Vendetta. A lo largo de su vida entre las viñetas, obtuvo multitud de premios, como el Jack Kirby para guiones como La cosa del pantano (1985) o Watchmen (1987), reconociendo esta última como la única novela gráfica entre las mejores cien novelas desde 1923 hasta el presente, publicada por Time. Si hay algo que suele caracterizar el carácter de Alan Moore suele ser su objeción a que su nombre aparezca reflejado en los créditos de las adaptaciones de sus guiones. Tal fue así, que llegó un momento en que decidió que no quería recibir dinero por cualquier adaptación de su trabajo. Algunas ya las hemos mencionado: From Hell (2001), La liga de los hombres extraordinarios (2003) o Constantine (2005). A V de Vendetta no le fue mejor entre sus comentarios, y, posteriormente, con Watchmen, tampoco. Como curiosidad, destacar que su segunda novela fue Jerusalén (2016), que cuenta con casi mil trescientas páginas, divididas en tres tomos. Un trabajo que, según tengo entendido, le llevó una década terminar y que tiene lugar en la localidad donde nació el autor, bajo elementos sobrenaturales e historia ficcionada. Durante toda su vida artística, nos ha brindado obras magníficas como Watchmen, La broma asesina, From Hell o La liga de los hombres extraordinarios. Precisamente, fue con esta serie con la que puso punto y final, en 2019, a una carrera de cuatro décadas dedicadas al universo de los cómics. DAVID LLOYD David Lloyd nació en la localidad de Enfield en 1950. Ilustrador desde siempre, trabajó para Marvel UK o la revista Warrior, en la que le pidieron crear un personaje estilo pulp. Finalmente, se unió a Alan Moore para moldear juntos el mundo de V de Vendetta. Entre sus trabajos más reconocidos, además del cómic que estamos tratando, también destacan la serie de Hellblazer(1990), Alien: Galería de espejos (1999), del cual recibió el Premio Haxtur como Mejor Portada, o War Story (2002), junto a Garth Ennis (1970), creador de la serie Preacher (2000) o The Boys (2006). A diferencia de su compañero de trabajo, Lloyd si ha podido ver su nombre reflejado en los créditos de la adaptación a la gran pantalla de V de Vendetta. Aunque sea eso, una versión del cómic, destaca que el mensaje sea el mismo, el de la importancia del individuo sobre el grupo. Actualmente, edita una revista digital llamada Aces Weekly, donde participan numerosos artistas de la ilustración y gozan de total libertad a la hora de llevar a cabo sus creaciones, sean del estilo que sean. DETRÁS DE LAS CÁMARAS LA VISIÓN DE JOHN MCTEIGUE
Detectives femeninas en la literatura (1ª parte)
Hola, amigos. Hoy os voy a hablar de la figura de la mujer como detective dentro de la novela policiaca. Porque, al igual que en la televisión o en el cine, con Jessica Fletcher o Los ángeles de Charlie, entre otras, en la novela también hay detectives femeninas, desde el siglo XIX. Así que vamos a conocer a algunas de ellas. ¿Empezamos? Detectives femeninas: ¿G. o la señora Pascal? Fue en 1864 cuando apareció la primera detective femenina de la historia. Pero, según donde busques información, se considera que esta fue G. y, en otras fuentes, la señora Pascal. Sea una o la otra, el caso es que ambas son interesantes. G. Es obra del escritor británico James Redding Ware, quien publicó la novela La mujer detective bajo el seudónimo de Andrew Forrester. En ella, se muestra a una detective femenina inteligente e ingeniosa, lo que le permitía inspeccionar la escena del crimen y buscar pistas sin que nadie se diera cuenta. Se dice de ella que ya utilizaba los métodos de deducción de Sherlock Holmes y que, al igual que él, no tenía buenas relaciones con la policía. La señora Pascal Comparte con G. el honor de ser considerada la primera detective femenina. Fue creada por William Stephens Hayward, en la novela Revelaciones de una mujer detective. Stephens creó a una detective femenina de unos cuarenta años y viuda que, debido a la difícil situación económica en que la deja la muerte de su marido, decide sacar partido a sus dotes de observación y deducción para resolver casos de robos, secuestros y asesinatos. Astuta, intuitiva, atrevida y, a veces, violenta, no le importa ir por las calles, pistola en mano. Incluso aparece fumando en la portada de la novela, algo que no estaba bien visto en aquella época. Loveday Brooke En 1893, aparece Loveday Brooke, la primera detective femenina creada por una mujer, Catherine Louisa Pirkis, en The Experiences of Lovedy Brooke, Lady Detective. Inglesa, como sus predecesoras, Loveday logra trabajo en una agencia de detectives en Fleet Street, junto al señor Ebenezer Dyer, al encontrarse sin dinero ni amigos. Pero, en vez de venirse abajo por las circunstancias, y la forma injusta con la que ha sido tratada por la alta sociedad de Londres, aprovecha su sentido común y su valentía para resolver delitos. Sarah Fairbanks La siguiente detective femenina de la lista fue creada en 1895 por la autora Mary E. Wilkins, en El brazo largo (The long arm). Sarah Fairbanks, una humilde maestra de escuela, que cuenta con todos los recursos que hacen falta para ser detective, decide investigar el enmarañado caso de la muerte de su padre, sin tener en cuenta la opinión de una sociedad conservadora y religiosa. Más detectives femeninas: Amelia Butterworth y Violet Strange Amelia Butterworth y Violet Strange, fueron dos detectives femeninas creadas por Anna Katherine Green, conocida como la Agatha Christie de la época victoriana. Amelia Butterworth La primera en aparecer fue Amelia Butterworth, en 1897, en El misterio de Gramercy Park. En esta novela, una simpática solterona de mediana edad, la señorita Butterworth, se convierte en detective aficionada cuando un extraño asesinato tiene lugar en la mansión contigua a la suya. Es, sin duda, la antesala de Miss Marple. Violet Strange Años más tarde, en 1915, salió a la luz Violet Strange en La zapatilla dorada y otros problemas para Violet Strange (The Golden Slipper and Other Problemas for Strange). Violet Strange, la primera «chica detective», tiene un secreto: investigar el lado oscuro de la sociedad neoyorquina. Entre excursiones adineradas a la ópera y cenas fabulosas, Violet, la detective privada más buscada de Nueva York, resuelve los crímenes de Manhattan. Desde la hija de un importante hombre de negocios acusado de robo a gran escala, hasta el presunto asesinato-suicidio del esposo e hijo de una mujer de sociedad, Violet investiga, con pericia, pistas ocultas, mientras protege su identidad secreta. Por la misma época, apareció la detective femenina Mollie Delamere, la heroína de Beatrice Heron-Maxwell, en el relato The Adventures of a Lady Pearl-Broker, que se publicó en la revista Harmsworth Magazine. Mollie, una viuda que ha tenido que salir adelante por sí sola tras la muerte de su marido, se convierte en una mujer de negocios que, además, resuelve crímenes. Hubo muchas más detectives femeninas antes de la llegada de la encantadora Miss Jane Marple. Entre 1910 y 1911, conocimos a Lady Molly, de Emmuska Orcy; la investigadora Judith Lee, de Richard Marsh, o Ellen Buntin, de Marie Belloc. Y, en pleno auge de la novela detectivesca, es cuando aparece Miss Marple, en 1930, de la pluma de Agatha Christie, en la novela Muerte En La Vicaría. De ella ya hablaremos en otro artículo, dedicado a la «reina de la novela policiaca». Es imposible nombrar, en un solo reportaje, a todas las detectives femeninas que nos ha dado la literatura, con sus novelas y su carácter. Pero no podemos olvidarnos de Kate Fansler, de Amanda Cross; Cordelia Gray, de P,D, James; Kinsey Millhone, de Sue Grafton; Helen West, de Frances Fyfield; Saz Martin, de Stella Duffy; Kay Scarpetta, de Patricia Cornwell. ~~~~~~~~~~ Y hasta aquí llegamos por hoy. Nos quedan muchas detectives femeninas de las que hablar, pero será en próximos artículos. Como siempre, te animo a que, si te ha gustado el artículo, lo compartas, comentes o preguntes lo que quieras. Y no me despido sin antes aconsejaros que, si queréis aprender a escribir bien, os apuntéis al Método Pen, de Teo Palacios. No os defraudará. Nuestra biblioteca En esta sección, hoy os recomendamos uno de los libros de los que hemos hablado: El misterio de Gramercy Park, de Anna Katherine Green. Sinopsis La acaudalada familia Van Burnam regresa de un viaje al extranjero, al mismo tiempo que aparece una mujer muerta en el salón de su casa. Un gran aparador ha caído sobre ella, aplastando su cara y, aunque la policía sospecha que la víctima es la esposa
La ciencia ficción, el opuesto de la novela histórica
Hoy voy a compartir algo un tanto inusual: no os voy a hablar de mi género literario favorito, que ya sabéis perfectamente cuál es, sino del género más ajeno a mí. Se trata del opuesto de la novela histórica: la novela de ciencia ficción. Te parecerá extraño verlo de esta manera, pero si lo piensas es la realidad. De hecho, la primera te lleva a investigar el pasado, a mirar hacia atrás, mientras la segunda te hace mirar hacia adelante para descubrir uno de los tantos futuros posibles que tu mente puede imaginar. La verdad es que este género literario se me plantea con tal lejanía que me cuesta sentirme cercano a él, y creo que es porque estoy acostumbrado a lo opuesto. Pero esto no quiere decir que no lo aprecie. De hecho, considero que puedo aprender mucho de él. Como por ejemplo, la especulación sobre los posibles desarrollos de cada historia. La pregunta indispensable de la ciencia ficción Todas las novelas de ciencia ficción empiezan con la clásica pregunta “¿qué pasaría si…?“. Se trata de una duda que todo autor debería plantearse al escribir, independientemente del género al que pertenece su estilo. La ciencia ficción aborda la trama desde una perspectiva distópica. Son relatos de exploración que abarcan al mundo en su matriz técnica y social. De esta manera, el desarrollo científico y tecnológico, así como el progreso antropológico, se sitúan en el centro de la historia y unen la estructura racional de la ciencia con el universo creativo de la fantasía. Narrativas afines: ciencia ficción y aventura Lo interesante es que la narrativa de ciencia ficción presenta varios puntos en común con la narrativa de aventura, como el miedo a lo desconocido y los viajes de exploración. Los protagonistas de los cuentos y novelas de ciencia ficción se mueven en lugares a menudo distantes de la Tierra, situados en otros planetas o galaxias y viven en un tiempo que desconocemos. El efecto de esta ambientación futurista en las situaciones más fantasiosas resultan creíbles por su desarrollo de fondo. La ciencia y la tecnología traspasan fronteras inaccesibles para nosotros, es decir, ya no resultan imposibles, sino que son realizables en un mañana quizá no muy lejano. No obstante esta afinidad, es justamente la incógnita temporal que me aleja del género, y es curioso, porque la ciencia ficción me gusta en el cine, pero no tanto en la literatura. De hecho, soy muy fan de la saga Alien. Elementos esenciales de una novela de ciencia ficción Si investigáis sobre este género literario descubriréis que, de todos modos, no siempre ha tenido una separación tan neta con otros géneros como parece hoy en día. De hecho, la llamada ficción primitiva empezó con los precursores de este género con autores como Mary Shelley con su famosa novela Frankenstein y otros autores como Julio Verne. La ciencia ficción de entonces ha evolucionado hasta desarrollar el género de ciencia ficción por completo con grandes novelistas como Philip K. Dick o Carl Sagan. Como todos los géneros, la ciencia ficción tiene unos elementos esenciales que determinan su producción literaria y ahora mismo os cuento cuáles son. El viaje Este es el primer elemento de las historias de ciencia ficción y que nunca puede faltar. Lo curioso es que esta exploración abarca la estructura física, su desarrollo científico y tecnológico, pero también suele incluir el ambiente social y geopolítico en el que se desarrolla la historia. Entonces se trata de un viaje no solo hacia otro tiempo, quizás Universo, sino también un viaje hacia otras formas de pensar y de ver el mundo que el autor nos presenta. Como he dicho anteriormente es un género que tiene mucho que ver con la aventura, y de hecho al escribir una novela de ciencia ficción se cuentan las aventuras del protagonista en un ambiente futurista a través de dos elementos esenciales que componen el viaje: la aventura y la exploración. El escenario Otro elemento imprescindible es el escenario en el que se desarrolla la novela de ciencia ficción. Una historia de este género puede estar ambientada en el mundo real, o en lugares y tiempos completamente reinventados por el autor, pero lo más interesante de todo es que podrían existir. Por esta razón los escenarios suelen ser el espacio o incluso la misma Tierra en la que podríamos estar viviendo en un hipotético futuro en el que las cosas han ido muy diferentemente de cómo lo esperábamos. A veces los autores crean escenarios en otros planetas e inventan por completo su sociedad, su cultura y su entorno. En el caso de la Tierra tenemos que expresar qué cambios ambientales y sociales ha producido nuestra sociedad, identificando un futuro hipotético realista. La especulación La especulación nos permite ir más allá de la experiencia para que podamos reflexionar profundamente y llegar a la esencia de nuestro pensamiento. De esta manera, a pesar de que no hayamos tenido una experiencia directa con los acontecimientos y los ambientes de nuestra historia de ciencia ficción, podemos imaginarla y dejar que nuestra mente fluya hacia nuevos Universos. La ciencia y la tecnología El género de la ciencia ficción se diferencia de la fantasía en que lo sobrenatural debe explicarse de forma científica. Y normalmente suele ir acompañado por un avance tecnológico que nos permite hacer cosas que no somos capaces de hacer en la vida real; en algunos contextos pasa lo opuesto, con un fracaso de la tecnología en el que la humanidad ha retrocedido a sus orígenes a causa de un evento catastrófico. Hay que recordar que el contexto y la estructura social en la que se sitúan los personajes influirán en las tecnologías, que a su vez influirán en la construcción del mundo, por eso es tan importante definirlas bien. El sentido de la existencia humana El último elemento es una reflexión de fondo que toda novela de ciencia ficción lleva consigo: el sentido de la existencia humana. A través de la narración de desarrollos futuros imaginados se pueden expresar
La poesía y el origen de la literatura árabe
Siempre me han fascinado una gran variedad de géneros y producciones literarias, y la literatura árabe no es una excepción. El motivo de este interés rige no solo en la indiscutible influencia que tuvieron los árabes en las artes a lo largo de la historia, sino también en la manera en la que se ha originado. La primera forma literaria del mundo árabe preislámico fue la poesía. Su evidencia más antigua se puede encontrar siguiendo la historia de los pueblos nómadas del desierto del norte de Arabia a comienzos del siglo VI. Estas poblaciones solían viajar en grupos recorriendo el Sahara por largas distancias. Una empresa casi heroica que requería un pasatiempo para poder soportar las dificultades y mantener la memoria de los eventos que acontecían a lo largo de aquellos prolongados viajes. Aquí es donde entran en juego los ruwat, trovadores que recitaban poemas para la comunidad. Eran como actores que cantaban y ponían en escena las palabras y los acontecimientos que se querían comunicar, enlazando la poesía con otras tradiciones y artes de forma oral. Como lo fue también para Los mil cuentos que sucesivamente tomaron el nombre de la famosa obra de Las mil y una noches. La primera forma poética: la casida Al sistema métrico que se utilizaba en estas antiguas poesías se le llamaba qaṣīda. Se trata de una compleja forma poética en la que el poeta sigue una estructura predeterminada de imágenes definidas; está dividida en diferentes partes. La primera parte abarca un momento de reflexión personal en el que sucesivamente el poeta se aleja de su entorno para terminar perdiéndose en la naturaleza, mientras que la segunda parte está caracterizada por el emprendimiento del viaje. En esta etapa, el poeta empieza la aventura con su compañero de viaje, que suele ser un camello o un caballo. A lo largo de estas obras se observa desde un punto de vista práctico el verdadero propósito del poema: por ejemplo una controversia política, una sátira o una alabanza. De esta manera, la casida pasa desde los detalles que ocupan la mente del poeta hasta llegar a mostrar la razón de su poema. Claramente no se trata de la única métrica empleada, pero sí es una de las primeras y más antiguas que han marcado para siempre el género: una expresión literaria que tiene un gran valor artístico a lo que sin duda contribuye la extraordinaria riqueza léxica de la lengua árabe, capaz de dar variedad y colorido a estas producciones poéticas. De hecho, el mismo Federico García Lorca y muchos otros autores de lengua castellana han utilizado esta forma métrica en sus poesías. Los temas principales Las primeras poesías de la literatura árabe trataban temas típicos de su contexto cultural. Así, la producción del período clásico estuvo marcada por temas bélicos, religiosos, eruditos y relacionados con la cotidianidad. Al ser un fiel reflejo de la vida de la época, se utilizaban estas composiciones para hablar de amor, de guerras, de diatribas entre tribus y de momentos de caza. El tema del honor es central y se debe por un lado a los antepasados y por el otro a los valores del individuo al enfrentarse a diferentes pruebas: una decepción en el amor, la guerra, la humillación de un miembro de su tribu o el cruce del desierto. El poeta se erigía como guía de su tribu, cantando sobre sus antepasados y contando los acontecimientos más destacados de la historia de su linaje y se comprometía a retratar a sus enemigos como hombres viles y sin honor. Otro tema recurrente en la poesía preislámica es la guerra, ya que es la prueba por excelencia para detectar el valor de un individuo. Lejos de ser glorificada, la guerra es percibida como una catástrofe que debe ser enfrentada, tanto con la fuerza despiadada de un guerrero capaz de grandes actos como con la magnanimidad y la paciencia de un verdadero líder. Los valores propuestos Además existía la costumbre de enfrentarse en duelos poéticos. La tradición ha conservado escenas en las que los poetas se enfrentaban desafiándose mutuamente para conjurar el mayor número de hechos. Dicho duelo era una manera de obtener prestigio social y literario; el poeta diseñaba un pequeño surco en el suelo con un palo por cada hazaña narrada. Los valores que se proponían a través de las poesías y sus temas centrales eran el coraje, la disposición y la firmeza en la acción, la generosidad y la paciencia. Famosos poetas y poemas de la literatura árabe Hay muchas colecciones y también muchos poetas en este género, aunque la más famosa es la colección de los siete Mu’allaqat. Entre los poetas que cabe destacar están Imrulqais, el poeta-rey de Kinda, Nabigha y la poetisa al-Khansa. Os dejo algunos versos de al-Khansa para que podáis disfrutar de sus poesías tanto como yo mismo lo he hecho: Mi ojo lloró y me despertó Mi ojo lloró y me despertó. La noche era dolor. El tiempo me invadía El tiempo me ha roído, mordido y cortado. El tiempo me ha dañado, me ha herido, y ha destruido a mis hombres que han muerto juntos. Esto ha conseguido inquietarme. No había un puerto para el cruel Que al igual que el sol halla refugio para el pueblo. Vimos caballos galopar y levantando polvo. Y a los jinetes, con espadas brillantes, y grandes lanzas grises; ¿Aquel que con sus lanzas destroza cuerpos se convierte en blanco mortal de las espadas? Derrotamos a quienes pensaban que nunca serían derrotados. Y aquel que piensa que no se verá perjudicado piensa en lo imposible. Evitamos acciones deshonrosas y honramos a nuestros huéspedes. Y guardamos los elogios (de personas). Llevamos las armas en la guerra Y la seda, la lana y el algodón durante la paz. La poesía en la literatura árabe: pasado y presente Leyendo los textos antiguos se puede deducir que la temprana poesía árabe estaba conectada con la música y con la interpretación. Las poesías con sus palabras, sonidos, imágenes, no solo contaban las
La novela histórica y la novela romántica: fusión de géneros
Dejadme que os cuente un secreto, por si no lo sabéis: Me encanta la novela histórica y la novela romántica. ¿De locos? Puede ser, pero no es de mi cordura de lo que vamos a hablar aquí. Es de fusión de géneros. Y creedme si os digo que igual de bien casa la novela histórica con la policiaca como con el género romántico. De echo acabo de imaginarme un trío novelesco con estos tres vértices literarios y no me parece mala idea. Pero a lo que iba. ¿Qué ocurre si casamos la novela histórica y la novela romántica? La respuesta es obvia: Tenemos un proyecto entre manos muy apetecible. Sino decidme: ¿Por qué triunfan tanto en ventas ciertas novelas histórico-románticas? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el embrujo del amor. Ese mágico sentimiento que pellizca el estómago y hace latir fuerte el corazón. El enamoramiento primerizo, los amantes prohibidos y un largo etcétera de romances que hacen que nos identifiquemos con ciertas tramas las cuales, a pesar de estar basadas en un tiempo concreto de la historia, con una muy buena trama histórica y con personajes maravillosamente bien definidos, nos ayudan a identificarnos con algún personaje, incluso llegar a enamorarnos de él como si fuésemos protagonistas de esa misma historia. Y una vez logrado eso, una vez atrapado el lector en esa red invisible de amores y desatinos, podemos dar por seguro que nuestra fusión de géneros entre la novela histórica y la novela romántica será recordado, recomendado y con un poco de suerte, hasta una serie de Netflix. Ejemplos de fusión de géneros entre la novela histórica y la novela romántica. La mayoría de vosotros habrá leído Los pilares de la tierra, de Ken Follet. En este libro, la trama principal es la construcción de la catedral de Kingsbridge, con todos los dimes y diretes que hay alrededor, pero la historia de amor (casi imposible) entre Jack, el aprendiz de constructor, y Alinea, la hija de un noble caída en desgracia, es una trama romántica que nos mantiene expectantes, sufriendo hasta el final. Y no me diréis que Ken Follet escribe novela romántica. No, por supuesto que no. Pero en cualquiera de sus novelas históricas, que tiene unas cuantas, el hilo que se estira y encoge, de forma magistral, durante todo el relato es el amor imposible (o eso parece), entre el protagonista y la mujer amada. Este autor sabe cómo fusionar la novela histórica y la novela romántica para que, dentro el relato histórico, esté ese punto vital, crucial, el que todos esperamos al final: ver a los dos protagonistas juntos, felices y comiendo perdices. Otro ejemplo lo encontramos en El Segundo Reino, de Rebecca Gablé. Esta autora alemana, relata en su libro los avatares de un joven lisiado, debido al ataque de unos piratas daneses en su pueblo de origen, por ganarse un hueco en el mundo. Su herida o incapacidad para otros menesteres, lo lleva a la corte normanda, donde ¡sorpresa!: Conoce a la joven Aliesa y se enamora de ella, a pesar de que está comprometida con un noble que podría considerarse su mejor amigo. Vemos otra vez la magia, la mezcla entre la novela histórica y la novela romántica. Un relato épico sobre la conquista y resistencia, y una historia de amor e intriga que supera todos los obstáculos. (Si no la habéis leído, os la recomiendo encarecidamente, tanto esta como su continuación, El traductor del rey). ¿Por qué fusionan tan bien estos dos géneros? El por qué gusta tanto esta fusión de géneros entre la novela histórica y la novela romántica, es fácil de explicar. Podemos leer un libro en el que una reina en su palacio lucha por hacerse valer en la corte del rey. Nos gustará la intriga, la astucia de ella, pero ¿y si además la reina lucha por resistirse a un amor de juventud, del hombre que es su más fiel lacayo y está siempre a su lado? Entonces, nos sentiremos identificados con ese personaje, porque dejará de ser una reina inaccesible, con problemas de monarquía que nada nos atañen, para convertirse en una mujer, con problemas de a pie, que lucha contra sentimientos cruzados a la par que se esfuerza por cumplir con su obligación. Os seré sincera, me gusta leer de todo, pero cuando una novela tiene una trama romántica dentro de su relato, me entusiasma mucho más. La historia deja ser irreal para convertirse en humana, cercana, veraz, aunque no lo sea. Quien más quien menos, todos tenemos nuestro corazoncito. Pero ¿cómo llevamos a cabo esta unión sin que una se coma a la otra? El equilibrio aquí es importante, porque si damos demasiado peso a la trama amorosa, podríamos tener una novela romántica simplemente ambientada en una época histórica. Para evitar esa caída y cambio de registro, debemos planificar muy bien nuestra novela. Debemos tener claras las tramas al estructurar la historia. Nuestra trama principal, el conflicto del protagonista, es el motor de la historia y de ahí, podemos derivar en otras secundarias, como un amor imposible con una dama de alta alcurnia o con la mujer de un amigo. O, simplemente, una doncella a la que sus padres han prometido en matrimonio pero que está enamorada de un simple comerciante… Fijaos que esto lo menciono como trama secundaria. Para que la novela se reconozca como histórica, la trama principal no debe ser el amor, sino el suceso histórico: una guerra, la expulsión de los infieles, el bandolero contra el sistema feudal, la lucha por sacar adelante un negocio o formar parte de un gremio, piratas… Cualesquiera que imaginéis, sazonada con algo de amor entre sus letras. En ocasiones, la trama amorosa no la viven los protagonistas de la historia sino personajes secundarios, aunque creo que engancha mucho más si es el personaje principal el que sufre de mal de amores. En este enlace podéis descubrir más sobre las tramas secundarias. Conclusiones Para acabar tan solo os ánimo a experimentar,
Juicio crítico en 1984. ¿Tienen sus personajes privacidad?
Toda distopía debe fomentar el juicio crítico. ¿Te parece difícil hacerlo con éxito? Si es el caso, echemos una miradita a 1984. ¿Por qué te interesa? Como se dijo aquí, para escribir una buena distopía es fundamental observar a los mejores. Este mes toca «mirada al modelo distópico», y 1984 nos dará luces sobre el juicio crítico. Pondremos el enfoque en «la privacidad del pensamiento». Posteriormente, vamos a revisar el argumento, para aprender de Orwell cómo hacer esto de la mejor manera. Advertencia preliminar Cuando lees argumento, ¿lo relacionas con discusión? ¡Epa! Nos referimos a algo diferente aquí: al argumento narrativo. ¿Te suena a chino? Mi sugerencia: date una vuelta por este didáctico artículo de Teo Palacios. ¿Existe la privacidad del pensamiento en esta obra? Para observar el juicio crítico en 1984 existen múltiples perspectivas: político, social, jurídico, etc. La nuestra será reflexiva. El objetivo es encontrar algo útil para ti y para mí, a partir del texto, aprovechando su riqueza de significados, esto es, luego de ver qué dice, preguntar cómo nos habla. Ahora, esta novela, también, puede abordarse desde muchos ángulos. ¿Cuál usaremos? Ángulo: ¿Privacidad del pensamiento en 1984? «El Gran Hermano te vigila», telepantallas, policía del pensamiento, cámaras ocultas, espías, etc. Desde el comienzo queda claro que los ciudadanos son observados, visual y auditivamente, custodiándose cada uno de sus gestos, en todo momento y lugar, a fin de controlar la ortodoxia del pensamiento. El protagonista, como pocos, es consciente y ha tenido que aprender a fingir: «Winston continuó de espaldas a la telepantalla. Era más seguro; aunque sabía muy bien que incluso una espalda podía ser reveladora» (Primera parte, I). Cabe preguntarse, entonces, ¿qué espacio quedaría para pensar sin ser vigilado? La mente; la propia interioridad. Pero, ¿es tan así en 1984? La respuesta natural sería: «no, imposible». Claro, usualmente, nadie sabe lo que pensamos. Pero eso, que es cierto para nosotros, no lo es para los habitantes de 1984. Ahí no existe esa privacidad del pensamiento. A ver, ¿dónde reconocemos esto en el texto? El Socing quiere que todos piensen como ellos. Escuchemos a O’Brien: «Al Partido no le interesan los actos manifiestos: lo único que nos preocupa es el pensamiento»; lo cual explica la vigilancia exhaustiva, al punto de leer lo que pasa en nuestro cerebro. Para verlo en el texto, observemos este «diálogo» entre O’Brien y Winston, en el Ministerio del Amor: «“Entonces, ¿por qué tomarse la molestia de torturarme?”, pensó Winston con una momentánea amargura. O’Brien se detuvo como si hubiera oído lo que pensaba Winston. (…) —Estás pensando —dijo— que si tenemos intención de acabar contigo, nada de lo que digas o hagas posee la menor importancia… y en tal caso, ¿para qué nos molestamos en interrogarte? ¿Verdad que lo piensas?» (Tercera parte, II). ¡Mira lo que acaba de decir el narrador! O’Brien responde como si hubiera escuchado a Winston, y acto seguido lo cita, reconstruyendo, incluso, el razonamiento lógico detrás de que lo pensó su interlocutor. Esto sucede dos veces más durante el extenso diálogo. Si consideramos, también, que O’Brien vigiló a Winston durante siete años, es más que suficiente, por ahora, para ilustrar el punto. Una cosa es clara: si eres habitante de 1984, ¡cuidado! El Gran Hermano te vigila, incluso cuando piensas. Juicio crítico en 1984 ¿Qué lección nos podría dejar 1984 para pensar críticamente? Hemos dicho ya, en el primer artículo citado al comienzo, que una buena distopía es realista. Esto es, que pese a sus elementos ficticios, se siente tan real que provoca una escalofriante sensación (terror), como si pudiese llegar a ocurrir. Bien, pues, la «no privacidad del pensamiento» funciona perfecto como ejemplo, y su aspecto realista nos llevará al juicio crítico en 1984. Elemento ficticio: que alguien pueda oír lo que pensamos. Realidad: la actitud de odiar al que sigue una doctrina opuesta, lleva a imponer el pensamiento, a muerte si es necesario, en algunos casos. Aunque, probablemente, esto está dirigido a los fascismos europeos, el marxismo ruso, el capitalismo y ciertas actitudes fundamentalistas, en el contexto de la primera mitad del siglo XX, ¿qué podemos sacar en limpio para nuestros días? ¿Y para nosotros? Sugiero esto: el texto invita a pensar contra la intolerancia. Defender una doctrina con esa actitud, conduce a sacrificar nuestra felicidad por intereses ajenos a ella. Y no hay por qué cerrar la conclusión ahí, si tienes las tuyas, ¡adelante! «Pensar» es el nombre del juego. Ahora, sigamos adelante para aprender de Orwell. Entendiendo cómo Orwell promovió el juicio crítico en 1984 Visión y argumento Tener una idea clara, un diagnóstico de su época, fue algo que sin duda contribuyó. Esa visión que el autor tenía de su época, se refleja en el argumento. Visión de su época Orwell fue testigo de la ambición de poder y de su relación con la dominación ideológica. Recordemos que murió en plena Guerra Fría. Argumento Por temas de relevancia a nuestro propósito y espacio, veremos una de las tres partes del argumento. Específicamente, el eslogan «la ignorancia es la fuerza». Antes de esta sociedad, que se nos propone en 1984, existía un movimiento histórico cíclico, en que la clase alta se alternaba el poder con clase media, intercambiándose una u otra posición, respectivamente. Después se hizo posible la igualdad, debido, en parte, a la conciencia de ella en los estratos medio y bajo. Es decir, la clase dirigente podría ser derrocada y eliminada. Para evitarlo, la aristocracia de turno construyó una doctrina, basada en el doblepensamiento, que le permitiría dominar a los ciudadanos desde sus creencias (Segunda parte, IX, libro de la hermandad, explicación de «La ignorancia es la fuerza»). Es decir, la sociedad de 1984 se fundamenta en la ambición de poder. Ésta motiva al Socing a imponer la creencia en su ideología. Con esos elementos, Orwell necesitaba un pasa para construir la «no privacidad del pensamiento»: ¿cómo expresar ese control de la ortodoxia? Respuesta: creando una sociedad en la que vigilen hasta el interior del cráneo. Desde aquí, el texto
¿Qué es distopía y por qué escribir este tipo de novelas?
«¿¿¿Disto…qué??? Distopía: 1984, Un mundo feliz… ¡Ahhhhh!». Si eres aficionado a este género, tienes que haber pasado por eso. Tras contar lo que leías, seguro más de alguien soltó «bueno, ¿y qué es distopía?», seguido de una mirada estupefacta. Y no es que la palabra sea como esas que una vez oídas, se entienden de inmediato. Por eso no es raro que hasta tú tengas una idea vaga del concepto. La pregunta «¿qué es distopía»?, por si fuera poco, implica otras, como: ¿Cuál es su origen etimológico? ¿Cómo fue que se masificó? ¿Qué cosas son esenciales en ella? En este artículo iremos resolviendo estas interrogantes. Ahora, ¿por qué importa tanto saber qué es distopía? Si te has planteado escribir este tipo de novelas, probablemente tuviste o tienes dudas. Es normal, a veces espanta el hecho de que pueda parecer una expresión literaria muy negativa. Podría pensarse que no tiene sentido. Trataremos el asunto desde esta óptica: «¿por qué escribir distopía?». De esa forma, verás aquí una perspectiva que podría incentivarte. Pero, claramente, esto será mucho más claro si resolvemos primero «¿qué es distopía?». Si sólo te gusta leer esta forma literaria, te interesará saber por qué te conviene seguirlo haciendo. 1. ¿Qué es distopía? Origen Para entender qué es distopía primero miremos hacia sus raíces, y por tanto a la obra de Tomás Moro, Utopía (1516), inspirada en la República de Platón. Se trata de una isla que encarna la mejor de las sociedades posibles. El nombre Utopía no es casual. Proviene de las raíces griegas ou (no) y topos (lugar), queriendo decir algo así como «el lugar que no existe». ¿Qué significa esto? La mejor de las sociedades posibles es una visión en exceso optimista, algo imposible; en suma, idealización. Pero mientras la obra de Moro generó un nuevo estilo y además discusión filosófica, algunos siglos después surgiría la palabra distopía por primera vez: primero en un poema de 1747[1] y luego cuando John Stuart Mill pronunciaba un discurso en el parlamento inglés (1868)[2]. En ambos contextos se usó oponiéndolo al concepto de utopía. Pero no será sino hasta fines del siglo XIX* y principios del XX cuando surjan las primeras obras distópicas como reacción crítica a los problemas de la revolución industrial. Paradigmática de este tiempo es la novela Nosotros del ruso Yevgeny Zamyatin. ¿Y qué es distopía? Ok, allá vamos. El nombre está compuesto de los prefijos griegos dys (negación, mal) y topos (lugar), y mienta algo similar a «el mal lugar», es decir, un sitio en el que no se quiere vivir. A la pregunta qué es distopía respondemos: un subgénero de la ciencia ficción que plantea un mundo futuro indeseable. 2. «¿Qué es distopía?»: Implicaciones «¿Qué es distopía?»: Explicación «Subgénero de la ciencia ficción, que plantea un futuro indeseable». Es ampliamente aceptado que la distopía es un subgénero de la ciencia ficción, pese a sus raíces en la utopía y la reflexión filosófica. Con la ciencia ficción comparte ese preguntarse «¿qué pasaría si… ?» (… se pudiera viajar en el tiempo, existiera un imperio intergaláctico, etc.). Este condicional particular («¿qué pasaría si…?) examina tendencias de nuestra actualidad y las lleva hasta sus últimas consecuencias, construyendo un mundo indeseable, en el que no quisiéramos vivir. Así, por ejemplo, Orwell en plena Guerra Fría se preguntó: «¿qué pasaría si el fanatismo ideológico se transformase en control de las ideas personales?», y surgió la sociedad indeseable del Gran Hermano, la Policía del pensamiento, la telepantalla, etc. Algunas características Veamos tres características que nos parecen importantes: Realismo. Aunque muchas de las expresiones distópicas estén cargadas de elementos ficticios, deben ellos equilibrarse con tendencias reales, pero llevadas a su peor expresión posible. Con esto sentiremos que podría ocurrir verdaderamente. Hablando de sentir, vamos al siguiente punto. Terror. Justamente a partir de lo anterior es que podemos experimentar terror; si tuviéramos que traducir dicha emoción a un pensamiento, sería éste: «uf, qué escalofriante sería llegar a eso». Visión del ideal utópico a la vista. Una buena distopía permitirá siempre vislumbrar, en algún momento, un ideal imposible y benefactor. Un eslogan tan hermoso como «por el bien de todos», puede conducirnos a una sociedad con los horrores de Un mundo feliz. Esto está relacionado con el argumento de estos relatos. 3. ¿Por qué escribir este tipo de novelas? Ok, ya aclarado qué es distopía, vamos al otro punto anunciado al comienzo. Decíamos que ante las dudas o cualquier recelo acerca de escribir distopía, convenía responder esto: ¿por qué hacerlo? Acerca del por qué Si no has leído el libro de Simon Sinek Start with why (en español La clave es el por qué), al menos te aconsejo que te tomes unos minutos y veas este vídeo, donde el autor explica su idea central. Sintetizando ese aporte: en cualquier cosa que hagas tu propósito es lo que marca la diferencia. Si se trata escribir no es distinto. Cuando queremos que nuestros textos se publiquen es porque algo queremos aportar a la sociedad. Una motivación suficientemente fu erte e inspiradora tendrá el potencial de entusiasmar a otros. Entonces, ¿por qué escribir distopía? «¿Por qué dedicarse a una forma literaria que nos produce escalofríos acerca del futuro? ¿Quién querría escuchar eso? ¿Por qué llenarme de negatividad?». ¡Hey! Relax. El asunto no está en ninguna de esas cosas. La finalidad de la distopía no es ni asustarnos ni volvernos quejumbrosos. Lo que pretende es alertarnos; hacernos cuestionar lo que damos por hecho, sea aquello que recibimos o creemos. Si ella pudiera hablar, nos diría: «¡Cuidado! ¿Tanta seguridad tienes que pensando así llegaremos a alguna parte?». Es, al fin y al cabo, una herramienta literaria para fomentar el juicio crítico. Resumiendo, ¿por qué escribir distopía? Para abrir los ojos de tus lectores, fomentando su capacidad de juicio crítico. 4. Invitación Esta nueva sección continuará para darte consejos sobre escritura distópica, con el foco en la narrativa y el juicio crítico. Tres serán los temas en los que alternaremos mes a mes: -Reflexiones esenciales