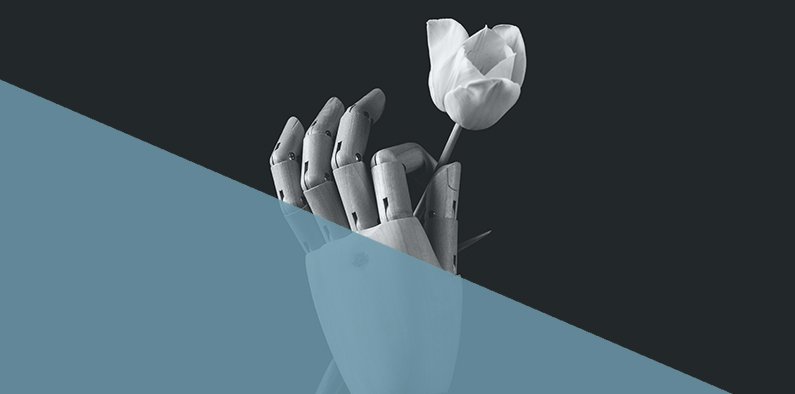El caldarium fue un elemento esencial en la vida de los romanos, como seguramente hayas podido percibir en mi novela “Muerte y cenizas”. Te cuento más sobre esta increíble tradición, que va mucho más allá de un mero antojo.
¡Cinco razones por las que querrás leer novelas históricas!
Si aún no eres un apasionado de novelas históricas, no te preocupes, te voy a decir cinco razones por las que te va a encantar este género.
La historia de amor entre Ibn Zaydun y la princesa Wallada
Ibn Zaydun y Wallada son ambos personajes de mi novela histórica, “La predicción del astrólogo”, os cuento su apasionante historia de amor.
¿Quiénes fueron los homoioi?
Los homoioi fueron una parte fundamental de la organización social de Esparta, pero no era nada fácil ser uno de ellos. Aunque ser homoioi traía consigo muchos beneficios y derechos también requería sacrificio completo.
Epicaris, la esclava que intentó matar a Nerón
Epicaris, fue una liberta que formó parte de la Conjura de Pisón, pero después empezó un plan por su cuenta. ¡Os cuento su historia!
Los reinos taifas de Al-Andalus
Mi novela, “La predicción del astrólogo”, se desarrolla en el contexto de los reinos Taifas de Al-Andalus. ¿Cuáles fueron y cómo se formaron? Os lo cuento.
La historia de Cartago y Roma
Os cuento la historia de Cartago y Roma, un tema tratado frecuentemente desde diferentes puntos de vista en el género de la novela histórica.
La conjura de Pisón en la Roma de “Muerte y cenizas”
La Roma de “Muerte y cenizas” se encuentra bajo la amenaza de las llamas del Imperio de Nerón, protagonista de la conjura de Pisón.
La ceremonia del clavo romano en “Muerte y cenizas”
Mi novela histórica “Muerte y cenizas” empieza con la ceremonia del clavo romano. ¿De qué se trata y qué simbolizaba para los romanos?
Os presento al Duque de Lerma, protagonista de “El trono de barro”
EL personaje del Duque de Lerma, controvertido e interesante. Os presento el protagonista de mi novela “El trono de barro”.