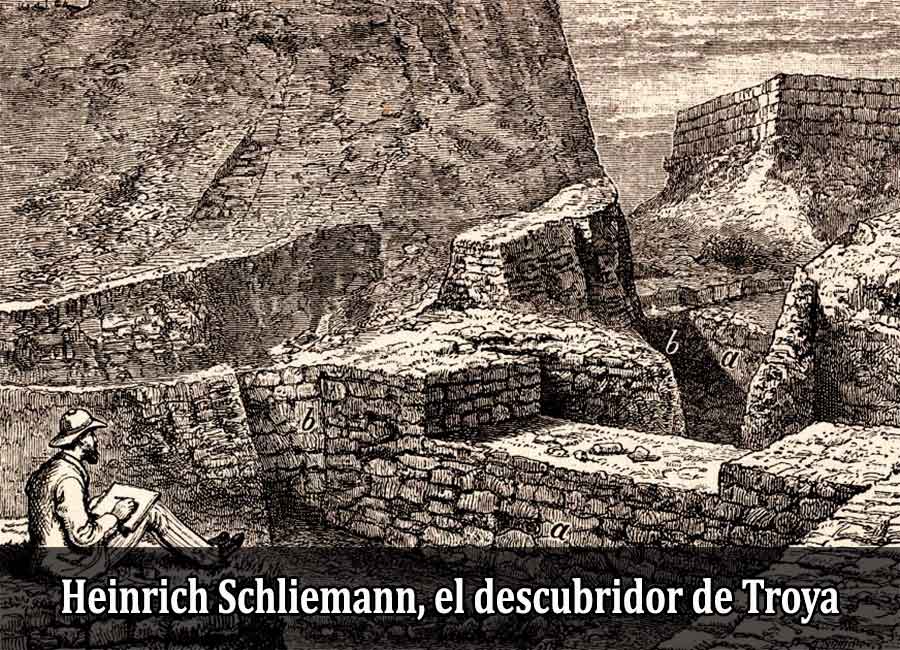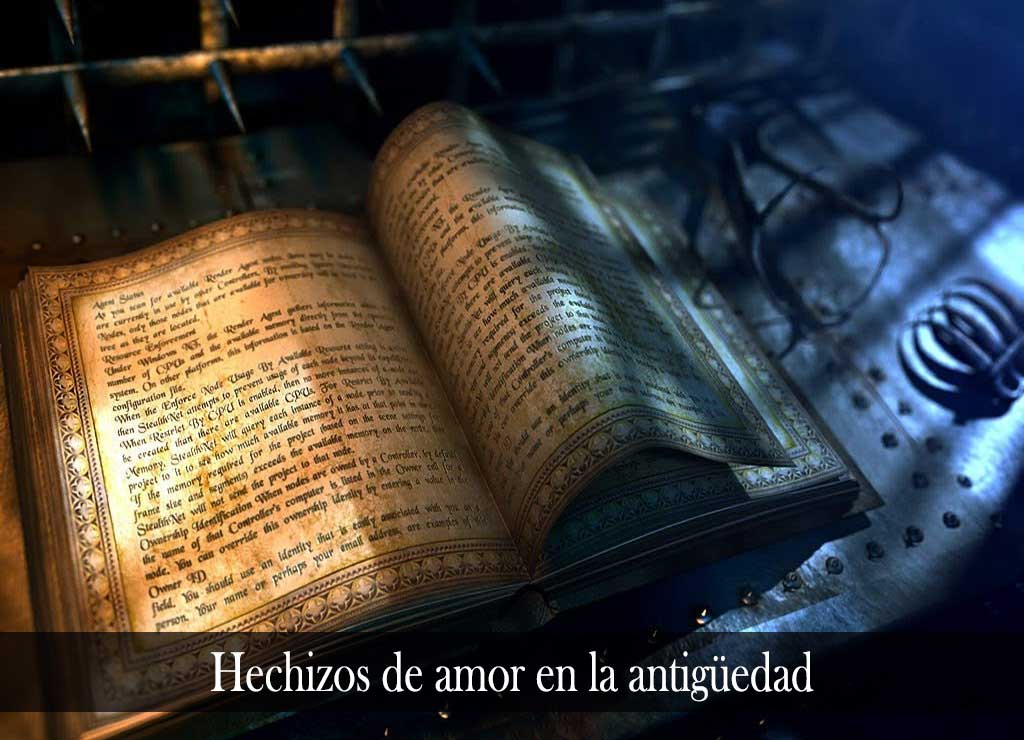Uno de los personajes más interesantes y controvertidos del mundo clásico es, sin lugar a duda, Heinrich Schliemann. Admirado y denostado a partes iguales, debe su desigual fortuna y fama a una orientación vital donde la ambigüedad no escasea. Los datos que deja sobre sí mismo en su autobiografía han alimentado su figura hasta ponerla a la altura de las leyendas que él mismo persiguió a lo largo de su vida. En este artículo, el primero de dos, nos centramos en las luces que iluminan la trayectoria del descubridor de Troya. Infancia y primera juventud de Heinrich Schliemann: historia de una obsesión Una rápida búsqueda por las fuentes bibliográficas y webgráficas nos conduce sin ninguna dificultad a versiones casi infinitas de la biografía de Heinrich Julius Schliemann. Pero todas ellas son muy similares, por tener en su autobiografía la fuente principal. El propio Schliemann, un hombre de destacada inteligencia, como enseguida se muestra, parece haberse ocupado cuidadosamente, incluso después de su muerte, por dejar una imagen muy concreta de sí mismo. Uno de los factores más importantes en su biografía es la referencia a la pobreza extrema en la que nace, en 1822, y que rodea sus primeros años. Quinto hijo de una familia de nueve hermanos, se ve obligado a trabajar como recadero en una tienda para mantener la economía familiar. Sin duda, la temprana muerte de su madre, así como el carácter del padre, un pastor protestante entregado a la bebida, dejarán una marca considerable en el pequeño Heinrich. Tal vez en las tremendas dificultades económicas de sus inicios pueda encontrarse la razón para una de sus obsesiones tempranas: enriquecerse. Al servicio de dicho objetivo se encuentra su inteligencia, sí, pero además una buena fortuna que se manifiesta en diferentes formas a lo largo de su vida. Troya, la obsesión de Heinrich Schliemann Por el momento, el sueño de llegar a ser rico se complementa con otro, presente desde su infancia: el empeño por descubrir Troya. El primero en alimentar dicha pasión habría sido su propio padre, que le había regalado un libro con un hermoso grabado. En él, se representaba la huida de Eneas tras la toma de Troya por los aqueos. Es muy evocador, desde luego, el diálogo que habría mantenido con su padre, a la edad de ocho años: “Yo le pregunté si los muros de la antigua Troya habían sido tan gruesos y sólidos como el grabado los representaba y, cuando me respondió que sí, grité: -Si había allí esos gruesos muros, no es posible que hayan desaparecido completamente; seguramente están cubiertos por los escombros y el polvo de los siglos. Aunque sostuvo lo contrario, mi opinión estaba bien anclada y nos pusimos de acuerdo en el hecho de que, un día, yo iría a desenterrar lo que quedaba de Troya”. La curiosidad por aprender griego contribuyó a incrementar esta idea. Pero se debe a una niña, su coetánea Mina Meinke, el acicate definitivo para buscar la ciudad de la Ilíada. Heinrich Schliemann se propondría enriquecerse como un medio de llegar a ella, dado que la diferencia de clase social los separaba. Aquella gran obsesión, encarnada en Troya, la lengua griega y Homero, se funde con el deseo de ascender en la escala social y obtener prestigio. Todo ello, salvo el matrimonio con Mina, se haría realidad llegado el momento. Madurez y edad adulta de Heinrich Schliemann: la persecución del sueño Efectivamente, el tiempo, la suerte y el inmenso talento de Heinrich Schliemann le darían la razón. Tan pronto como pudo aprendió no sólo latín, griego clásico y homérico. En muy poco tiempo llegó a dominar un total de quince lenguas. La mayoría le ocuparon un par de meses. El caso del inglés es aún más llamativo: apenas un par de semanas le costó aprenderla. La novelesca vida de Schliemann da su primer vuelco de fortuna cuando, tras sufrir un accidente que le impide seguir cargando mercancías, consigue enrolarse con diecinueve años en un navío hacia Venezuela. Su particular suerte, dudosa al principio, se manifiesta ahora en forma de tempestad que impide que el barco llegue a ninguna parte, más allá de la costa holandesa. Tras una larga serie de trámites burocráticos, un invierno durísimo y nuevas penurias, el joven Heinrich decide labrar la siguiente parte de su destino en Ámsterdam. Allí comienza una fulgurante carrera de comerciante. Con veintidós años ya habla siete idiomas; poco más adelante, gracias al aprendizaje del ruso, consigue independizarse de su empresa y trabajar de manera autónoma. Con treinta años había amasado una considerable fortuna, que incrementó gracias a la herencia de un hermano banquero. Su autobiografía pasa de puntillas por este dato, pero sabemos que también debió el crecimiento exponencial de su riqueza a una actividad algo menos honrosa: el tráfico de armas, provisiones y acero durante la Guerra de Crimea. Para entonces se había casado con una dama rusa, Ekaterina Lishin. El matrimonio tuvo lugar en 1852 y de él nacieron tres hijos. La unión duró diecisiete años. En 1869, Heinrich Schliemann aprovecha que se encuentra pasando una temporada en Estados Unidos para obtener un divorcio exprés en Indiana. En su autobiografía justifica la decisión y su cumplimiento colmando a Ekaterina de reproches: “Huiste de casa sólo porque sabías que tu pobre marido estaba a punto de volver. Yo había venido a verte y quedarme contigo, al menos, una semana, y tratar de restaurar la armonía entre nosotros; estaba dispuesto … a sacrificar un millón de francos por restablecer la paz en el hogar. Pero, ¡cómo te has comportado conmigo! … tu terrible y execrable comportamiento me rompió el corazón…” Schliemann subraya con estas duras palabras el dolor que le causa el supuesto alejamiento de sus actividades por parte de su mujer. ¿Tal vez evoca con nostalgia a aquella niña, Mina Meinke? La afinidad con ella, seguramente idealizada por el tiempo y el saber hacer literario de Schliemann, había sido tal, que se habían prometido descubrir Troya juntos. En cualquier caso, el mismo año de su
Los hechizos de amor en la antigüedad
Tras hablar en artículos anteriores sobre algunas historias de amor míticas, como la de Ulises y Penélope o Andrómaca y Héctor, en este artículo expondremos brevemente las claves de la magia antigua y atenderemos de manera sumaria a la presencia de hechizos de amor en la antigüedad, en especial en la literatura grecolatina. Se trata de rastrear la frecuente presencia de la magia amorosa a través de unas pocas fuentes literarias seleccionadas. En próximos artículos, ilustraremos la literatura con el comentario de ciertos hallazgos arqueológicos en consonancia. Algunas claves para entender la magia, y los hechizos de amor, en la Antigüedad La magia en la Antigüedad es una cuestión demasiado amplia como para resolverla en unas pocas páginas, pero esperamos arrojar algo de luz sobre sus puntos esenciales. Para empezar, tratemos de realizar una definición somera de magia. Podríamos decir lo siguiente: se trata de una técnica orientada a obligar a entidades divinas a actuar de una determinada manera, la que el mago o ejecutante marca. Una de las claves de la magia, por tanto, es conjurar a fuerzas sobrehumanas para lograr objetivos perfectamente humanos. Como señala el experto en magia en la Antigüedad, G. Luck, en su obra clásica de 1985, Arcana mundi, la fe en la magia implica creer en unos “poderes suprasensuales del alma”. En cierto modo, esto equivale a decir que no cualquiera puede llegar a realizarla, sino que se requiere que el que actúa como mago posea unas cualidades especiales. En esta línea podemos registrar otra idea, mencionada casi de paso en la definición: la magia es una técnica, un saber aprendido, y así se deduce del uso que los textos grecolatinos hacen de la palabra téchne en relación con el asunto. La magia y otras disciplinas: religión, adivinación, medicina y teúrgia Merecen comentario asimismo las diferencias y semejanzas entre magia y religión. Parece ser que los rasgos comunes pueden reducirse a tres: ambas buscan el contacto con la divinidad, necesitan una iniciación y obligan a mantener el secreto. Si la primera de ellas acerca de modo indudable la magia a la religión, entendida de manera general, las otras dos guardan una relación más directa con un tipo de religiosidad concreta: las religiones mistéricas, donde iniciación y secreto llegaron a ser obligaciones cuya ruptura podría implicar incluso la pena de muerte. Por contraste, entre las diferencias más notables se encuentra el que la religión no obliga ni constriñe a los dioses, mientras que la magia, como comentamos más arriba, tiene en este acto su camino principal. La magia presenta infinitos puntos de contacto con otras disciplinas como la adivinación o la medicina. Incluso con la teúrgia, presentada como una rama noble de la magia por sus practicantes más eximios: los autodenominados neoplatónicos, una corriente de filosofía heterodoxa que se desarrolló durante la tardoantigüedad a la luz de los comentarios de textos de Platón. El principal objetivo del neoplatonismo con respecto a la teúrgia fue dignificarla, dotarla de contenido filosófico y, en consecuencia, deslindarla de la vulgar hechicería, a la que aplicaron el nombre despectivo de goeteía. Entre las fuentes principales para el estudio de la magia, nos ocuparemos aquí tan solo de unas pocas, puramente literarias. Dejamos de lado, por el momento, los Papiros de Magia, una colección procedente en su mayor parte del Egipto tardohelenístico e imperial, que trataremos con más detenimiento en el artículo acerca de los hallazgos arqueológicos sobre magia, puesto que recogen encantamientos y prácticas de cuya realización podemos estar casi seguros. La poesía, sin embargo, parece menos fiable en ese sentido: su interés no es ilustrar o informar de manera fehaciente, sino conmover al auditorio. Los hechizos de amor en la antigüedad o cómo subyugar al amado Hemos dicho que la magia busca, ante todo, un objetivo inmediato, perfectamente humano. ¿Qué hay más humano que el deseo de ser correspondido en el amor? Aquí es donde hacen su aparición los hechizos de amor en la antigüedad, que siguen vigentes a día de hoy. Desde luego, puede que obligar al amado a volver mediante un hechizo, para subyugarlo y que nunca más se aleje, no sea lo más adecuado. Pero no entraremos en disquisiciones de esa clase. No, al menos, antes de examinar el comportamiento de algún mago literario. La alusión poética a la magia más célebre está en Teócrito, pionero de la poesía bucólica durante el siglo III a.C. (Aquí uedes encontrar información sumaria sobre su vida y obra). En su Idilio II ilustra una curiosa práctica que cualquier estudioso de magia antigua cita y conoce bien. En la escena, una mujer llamada Simeta realiza un ritual, minuciosamente descrito por el poeta, con el que aspira a lograr el regreso de su amante. La ayuda una sirvienta, Téstilis, pero la absoluta protagonista es Simeta. Tanto es así, que algunos críticos la han considerado trasunto poético del propio autor (como Bohnhoff en su artículo al respecto). A favor de esta interpretación se encuentran varios argumentos: el más importante está en el hecho de que el personaje invoque a Luna y Hécate, diosas relacionadas directamente con la actividad mágica, en un procedimiento similar al del poeta que invoca a las musas para que lo asistan en su creación. Ello es posible gracias a la semejanza intrínseca entre magia stricto sensu y poesía, ambas concebidas para encantar a un tercero. En tal propósito, es natural precisar de la ayuda de uno o varios dioses; Hécate y la Luna, diosas oscuras, de la noche y los cruces de caminos, son las más indicadas. El Idilio II de Teócrito y los hechizos de amor en la antigüedad Todavía al comienzo del poema, antes de llevar a cabo el hechizo, Simeta pide a su sierva que le traiga determinados elementos de índole apotropaica, en lo que a todas luces parece un intento de protegerse a sí misma durante el ritual (versos 1-2): “¿Dónde están mis ramos de laurel? Trámelos, Téstilis… corona la jarra con la lana teñida en púrpura de una oveja”. Como la propia Simeta
Ulises y Penélope: Historias de amor míticas
Este artículo, el último de la serie dedicada al amor en la épica homérica, tiene como protagonistas a Ulises y Penélope. Su relación de pareja llegó a simbolizar la fidelidad recíproca en grado sumo para las fuentes literarias más relevantes. Dejando de lado el hecho de que, según el interés del autor y el contexto, en algunos casos pudieron representar conceptos del todo opuestos, vamos a acercarnos a ambos personajes desde un punto de vista que ya es familiar: el que hemos designado “amor duradero”. Retomando el concepto de “amor duradero”: el matrimonio de Ulises y Penélope Dice la tradición mayoritaria que Penélope aguardó veinte años a que su esposo regresara. Los primeros diez habían transcurrido para Ulises (u Odiseo) guerreando en torno a los muros de Troya, en aquella guerra que no terminaba por inclinarse ni en una dirección ni en otra. Fue precisamente por acción de Ulises, tenido por el más astuto de los griegos, como terminaron por ganar la contienda: fue él quien ideó la archiconocida estratagema del caballo de madera. Como sabemos, de la guerra de Troya, Homero sólo contó unos pocos días. Desde luego que hubo otros poemas, pero nosotros sólo tenemos la Ilíada (una obra llena de furor guerrero, aunque no desprovista de historias de amor notables) y la Odisea, que se encargó de narrar el regreso del héroe de Ítaca a su hogar. Los diez años restantes transcurrieron de manera muy poco tranquila para Ulises: a bordo de una nave sometida a las volubles voluntades divinas, acogido en cortes ajenas o en las variopintas islas del Egeo, donde las diosas regentes ansiaban convertirlo en su esposo. La última de ellas, Calipso, sólo lo deja ir por orden de Zeus, a pesar de la resistencia del héroe y su tristeza: “…lo encontró tendido en la orilla; sus ojos no se secaban nunca del llanto y su dulce tiempo se iba gastando lamentándose por el regreso, pues ya no le agradaba la ninfa, sino que en las cuevas profundas debía pasar las noches con la que le quería sin que él la quisiese. Los días pasaba sentado en las rocas de la ribera… derramando abundantes lágrimas con la mirada fija en el mar” (Odisea 5.151-158) La traducción del pasaje es mía, pero el lector podrá encontrar aquí la de Segalá y Estalella, y disfrutar de la Odisea completa. Ulises y su tristeza al estar alejado de Penélope Acerca de la tristeza de Ulises, cabe recordar que no es infrecuente en los fieros guerreros homéricos: Aquiles llora al morir Patroclo, Héctor al despedirse de Andrómaca, Odiseo en otros muchos pasajes de la Odisea. Pero la escena no es menos valiosa ni interesante por su frecuencia. La intensidad de la nostalgia de Ulises se refuerza apenas unos versos más adelante (216-224), cuando reconoce que, aunque Calipso es más hermosa que Penélope, más alta e inmortal (ventajas indudables de ser diosa), él no deja de pensar en regresar a su casa. Preferiría, incluso, morir en el mar intentando regresar antes que permanecer más tiempo lejos, como declara enseguida. Tenemos, pues, una esposa que aguarda castamente y un marido incapaz de olvidarla durante veinte años. Ella teje en su telar de día y desteje de noche, con tal de no casarse con otro; él, antes de irse a la guerra, había fingido locura extrema para evitar alistarse en las filas de los aqueos. La relación es entre iguales, no resultado de un capricho y, sin duda, se extiende en el tiempo. ¿Alguien negaría que el matrimonio de Ulises y Penélope responde a las condiciones de estabilidad del que llamábamos “amor duradero? Incluso los epítetos que el poeta les aplica con más frecuencia se corresponden entre sí: él es “el rico en ardides”; ella, “la muy astuta”. Se puede decir, desde luego, que son “tal para cual”. La épica no presenta ninguna otra pareja tan sólida ni tan estable. La astucia de Ulises Si hay un personaje que destaca por su astucia en la mitología grecolatina, ése es Ulises. Ocasiones de demostrar esta cualidad no le faltan a lo largo de la Ilíada ni de la Odisea. En ambas obras, el héroe aparece descrito de manera muy favorable; sobre todo en la segunda, que lo tiene por protagonista epónimo. Apenas un vistazo superficial a los adjetivos que le dedica la Ilíada permite comprobar que, aparte de unos pocos relativos a su filiación, todos los demás sirven para destacar su rasgo proverbial: la inteligencia, la agudeza, el ingenio, la astucia (véase en wikipedia una lista de los epítetos más frecuentes de la Ilíada para cada héroe). Homero llega a compararlo con el dios providente, diciendo de él que es “igual a Zeus en prudencia”. Es mucho decir para un ser humano, aunque sea un héroe. Pero sus hazañas permiten corroborar lo merecido de estos apelativos. La primera, aunque no en orden cronológico, tiene que ver con el final de la guerra: se trata de la estratagema del caballo, ya mencionada, consistente en la presentación ante la muralla de Troya de una enorme figura de madera hueca. Lo que debía ser una supuesta ofrenda para la diosa tutelar de la ciudad (que, ¿casualmente?, es Atenea, la eterna protectora de Odiseo) se convierte en una trampa llena de guerreros griegos. Laocoonte, sacerdote de Apolo, se pronuncia en contra de la entrada del caballo en Ilión: “¿Pensáis acaso que algún regalo de los dánaos carece de engaño? ¿Así conocéis a Ulises?” (Eneida 2.43-44). Tales palabras cargan la responsabilidad del carácter engañoso de los griegos directamente sobre nuestro héroe. Virgilio, que va a narrar el viaje del troyano Eneas, adopta el punto de vista opuesto al de los griegos. Y, claro está, vista desde los ojos de los vencidos, la astucia de Ulises no presenta ni un solo rasgo positivo. A pesar de Laocoonte, el caballo termina entrando en Ilión, para éxito de la empresa aquea. El resto es bien conocido. Las dos obras atribuidas a Homero proporcionan más ejemplos abundantes y célebres donde Ulises
Andrómaca y Héctor: Historias de amor míticas
Continuamos hablando sobre historias de amor en la épica homérica. El contexto es, nuevamente, la guerra de Troya. Abordaremos un momento crucial en el devenir de los acontecimientos, cuando Héctor, héroe troyano por excelencia, debe entregar la vida por su patria. En dicho relato, Homero vuelve a iluminar un poema lleno de brutalidad con una historia de amor, plagada de una sensibilidad casi contemporánea. Héctor y Andrómaca son los protagonistas de este artículo. Los vamos a tratar en pareja pero, también, dada la riqueza de los personajes, de modo individual. Héctor, modelo de héroe reflexivo y humano Héctor aparece retratado con claridad desde los primeros cantos de la Ilíada. El público de Homero ya conoce al héroe para cuando tiene lugar el encuentro con su esposa. Para Andrómaca, en cambio, hablamos de la primera mención en la literatura. Héctor se define en todo momento por oposición a Aquiles, el fiero guerrero aqueo: lejos de disfrutar la guerra, como aquel, el troyano prefiere evitar el enfrentamiento siempre que sea posible. Ello explica su negativa a acoger a Helena cuando Paris la trae de Esparta. También se define por oposición a su hermano, envuelto por la fuerza de un amor violento; Héctor, en cambio, es reflexivo y responsable. Para él, su idea de patria está por encima de todo; incluso de la familia. El modo en que Homero establece el contraste entre ambos héroes es sutil: mientras Paris se refugia, ayudado por Afrodita, para evitar el polvo y la sangre de la batalla (canto III), Héctor afronta de manera constante la muerte, hasta las últimas consecuencias. Él instiga el combate singular entre su hermano, raptor de Helena, y Menelao, esposo agraviado, en tanto que solución extrema de la guerra de Troya. Desaparecido Paris tras recibir un rasguño, se presta él mismo a combatir contra cualquier griego que lo desee. Aquí puedes ver una semblanza sumaria del héroe y una ampliación de los episodios más relevantes en los que toma parte. Las virtudes de Héctor El carácter de Héctor, su disposición y entrega para con su país, son hechos palmarios también en las versiones cinematográficas. La más conocida, como comentábamos en la entrega anterior, es la Troya de Petersen. Es cierto que no son pocos los vicios o defectos que podemos achacarle. Sin duda, los más serios se producen en el tratamiento gratuito de algunos mitos: así, en la visión pacata de la relación homosexual entre Aquiles y Patroclo, puesta al servicio de una ideología made in Hollywood más o menos criticable. Pero descubrimos virtudes apreciables en el tema que nos atañe. Es un acierto del filme el que Héctor destaque muy por encima de sus análogos y opuestos héroes, Paris y Aquiles. Su arenga inicial ante el ejército troyano lo dice todo: se define a sí mismo como hombre respetuoso de los dioses, esposo fiel y servidor de su patria. Dicha visión chocará frontalmente con la de Aquiles, en un loable enfrentamiento dialéctico: Héctor manifiesta su afán por defender su reino como un fin en sí mismo; para Aquiles no hay nada que defender ni conseguir, más allá de su gloria personal (véase el tratamiento de tales escenas y personajes desde el punto de vista ético). Si hubiera que buscar en el desarrollo de la historia un héroe en sentido trágico estricto, se trataría, sin lugar a duda, de Héctor: idealista, sacrificado, patriota, son palabras que encarnan su autodefinición. Pero no es invento de la película. Homero proporciona ya el ingrediente fundamental: un personaje redondo con el que el hombre contemporáneo puede identificarse. Capaz de sentir piedad, de dudar entre el amor de su mujer y el ideal de la patria, de reír y llorar a la vez delante de su hijo pequeño. En seguida vamos a verlo. De nuevo el amor “duradero”: Héctor y Andrómaca, un matrimonio ejemplar El canto VI de la Ilíada ha sido llamado “coloquio de Héctor y Andrómaca” por ser su episodio central el encuentro y conversación de ambos personajes. Comentaremos sobre todo la llamada escena de “la despedida”, que se encuentra en los versos 392-481. Por razones de economía, no presentaremos el texto íntegro, sino sólo algunos pasajes relevantes; el lector curioso puede y debe acudir a la traducción clásica de Luis Segalá y Estalella, disponible aquí. En wikisource, además, se puede encontrar la traducción de cada canto (el enlace para el que nos ocupa es este) Héctor y Andrómaca protagonizan un amor memorable, que cumple las condiciones para el amor “duradero” que expusimos en el artículo precedente. Repasamos: estamos ante una relación voluntaria, entre iguales; Andrómaca no procede de un botín de guerra y su relación con Héctor no está basada en el interés económico ni en la obligación. Su amor aparece en el texto como sincero, estable. La tradición, además, los hace padres de un niño en el que yacen las esperanzas de un futuro truncado por la guerra. La despedida entre Andrómaca y Héctor En el texto de “la despedida” somos testigos del último encuentro entre Héctor y Andrómaca. El héroe sale en busca de su esposa. La encuentra cuando, desesperada, mira desde la torre el avance imparable de los aqueos. En líneas generales, la escena parte del temor de la mujer, que le ruega que deje la batalla por miedo a perderlo. Así le dice: “—¡Desgraciado! Tu valor te perderá. No te apiadas del tierno infante ni de mí, desdichada, que pronto seré viuda […] Preferible sería que, al perderte, la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para mí, sino pesares, pues ya no tengo padre ni venerable madre”. Tras relatar cómo perdió a su familia, incluidos sus siete hermanos, Andrómaca continúa: “Héctor, tú eres mi padre, mi venerable madre y mi hermano; tú, mi floreciente esposo. Ea, pues, sé compasivo, quédate en la torre, ¡no dejes a tu niño huérfano y viuda a tu mujer!” Héctor confiesa a su mujer que él también teme el destino cruel de Troya. Nada bueno le traerá a su mujer la
Aquiles y Patroclo. Historias de amor míticas.
Con este artículo inauguramos una serie de aportaciones en torno a historias de amor en la épica homérica, cuyo tratamiento de la guerra de Troya, sus antecedentes y sus consecuencias deja lugar también para escenas e historias de amor de diversa índole. La relación de Aquiles y Patroclo, que se inserta dentro de una serie de parámetros del amor apasionado, pero estable y duradero, es el objeto de esta primera entrega. Historias de amor diverso: lo extraño del amor duradero en la épica homérica Seguramente el lector esté pensando en Helena y Paris de Troya; no es de extrañar, puesto que se trata de la más célebre historia de amor de la épica homérica y cuenta con innumerables versiones y reelaboraciones hasta el día de hoy. No la trataremos por el momento, puesto que nuestro objetivo ahora es acercarnos a otro tipo de historias de amor, que hemos dado en llamar “duradero”. Detengámonos ahora en dicho concepto y señalemos qué trataremos como tal en la épica homérica, bien entendida la dificultad que supone aplicar un concepto algo impreciso y actual a las fuentes antiguas. Las relaciones que clasificamos de esta manera habrán de cumplir las siguientes condiciones: deben ser voluntarias, entre iguales, no derivadas de un rapto, de un botín de guerra, de un capricho ni de una unión forzada o basada en la riqueza. Deben contar, por supuesto, con cierto grado de estabilidad; extenderse en el tiempo. Las parejas que iremos examinando aparecen unidas por un sentimiento que la literatura presenta como sincero, lo que no deja de resultar llamativo en la literatura antigua y, principalmente, en la épica homérica, donde el interés del poeta se centra en otro tipo de cuestiones, entre las que prima el honor guerrero. Más extraño, si cabe, resulta hablar de amor duradero, casi como sinónimo de “auténtico”, y referirlo a relaciones entre hombre y mujer, un tipo de amor que la misógina literatura de la Antigüedad no contempla como amor stricto sensu. La consideración de la mujer como un ser inferior por parte de filósofos y hombres de letras en sentido amplio motiva que las relaciones heterosexuales no sean ejemplo de amor en el sentido en que lo usamos aquí. El único interés del matrimonio entre hombre y mujer, tanto en la épica como en la historia, suele ser el de emparentar entre familias nobles y, por descontado, la procreación, cuando no el establecimiento de relaciones de poder. Pero la épica homérica nos proporciona una serie de excepciones, notables, aunque contadas, que vamos a ir examinando. El amor de Aquiles y Patroclo: la controversia está servida La historia de amor protagonizada por Aquiles y Patroclo ha recibido distintos tratamientos en el arte y la literatura de todos los tiempos, siempre en función de los deseos e intereses del autor y del contexto sociohistórico. En ocasiones, el enfoque es controvertido. En líneas generales, el relato, inserto en la trama general de la obra maestra de la épica homérica, Ilíada, es como sigue: víctima el gran héroe Aquiles de una ofensa de honor, se retira de la batalla; los troyanos avanzan sobre el campamento aqueo, causando innumerables muertes en dicho bando. El compañero de Aquiles, Patroclo, convencido de la necesidad de volver a la lucha, se disfraza del héroe y acude al campo de batalla, donde resulta asesinado por el troyano Héctor. Homero relata que, encolerizado por la muerte de Patroclo, el héroe se venga de Héctor con especial virulencia: no contento con darle muerte, se ensaña con su cadáver, al que ultraja repetidamente. Sólo los dioses impiden que el cuerpo del troyano quede destrozado después que Aquiles le horade los tendones de los pies, desde el tobillo al talón, y lo arrastre varias vueltas en torno a la muralla, ante los ojos de los demás troyanos. Así lo reflejan el canto XXII de la Ilíada y algunas fuentes iconográficas. Aquiles y Patroclo en la épica homérica La épica homérica ahonda en algunos elementos de interés para nosotros en torno a este episodio que llamamos de amor “duradero” de acuerdo con los rasgos enumerados más arriba. Homero no pasa de largo por la emoción de Aquiles ante la muerte de Patroclo; presta también atención a su venganza desmesurada, lo que parece no dejar duda sobre la naturaleza de sus relaciones. Tales datos contradicen la forma en que la épica homérica elude retratarlos como paradigma de amor y los muestra, por el contrario, como una proverbial pareja de amigos. Sin duda, el lector tiene fresco recuerdo del filme Troya, dirigido por Wolfgang Petersen, donde Aquiles es interpretado por un fornido Brad Pitt. Abundan las escenas en las que se insinúa o se muestra sin ambages la masculinidad del héroe, que se despierta entre dos esclavas con la misma naturalidad con que toma al asalto una costa o una población troyana. En este contexto, la relación que Petersen y Hollywood han reservado para Aquiles y Patroclo no es ni siquiera de amistad. Ambos… son primos. Las razones de Petersen y de Homero, aun separados por veintisiete siglos, son comparables. La película escoge, sin género de dudas, resaltar la virilidad sin fisuras de un personaje encarnado por uno de los actores más rentables del universo cinematográfico. En la épica homérica, la negativa a mostrar con claridad el amor entre estos dos personajes tiene un paralelo en otros episodios que sobrepasan la moral aristocrática del público de Homero. En este sentido, es curioso cómo el poeta lima las versiones más duras, por violentas o por adúlteras. Así, presenta a Afrodita como hija del matrimonio legítimo de Zeus y Hera, frente al mito tradicional que recoge Hesíodo en la Teogonía, según el cual la diosa del amor nace de los genitales de Urano al caer al mar. La historia de amor de Aquiles y Patroclo a la sombra de la institución de la pederastia: las fuentes clásicas al rescate Que la de Aquiles y Patroclo es una historia de amor estable, en el sentido que perseguimos aquí, es del