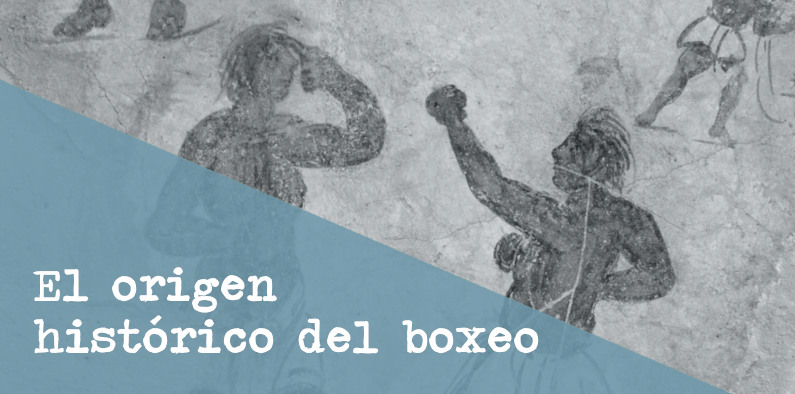Hoy en día la presencia del deporte es fundamental dentro de nuestra sociedad moderna. Tanto si lo practicamos como si nos conformamos con ser meros espectadores, la relevancia de esta manifestación cultural y social (porque lo es, ya que forma parte de las costumbres que nos definen como sociedad) está tan arraigada a nosotros que […]
Las emociones en la novela histórica: ¿cómo tratarlas?
Ah, pero ¿hay secretos en esto de escribir? ¿No era cuestión de abandonarse en brazos de la inspiración? Y ¿qué pintan las emociones en la novela histórica? Los habrá que piensen que las emociones en la novela histórica son un extra. Una pincelada en alguna trama secundaria, pero nada más. Erróneamente, podemos tener la idea […]