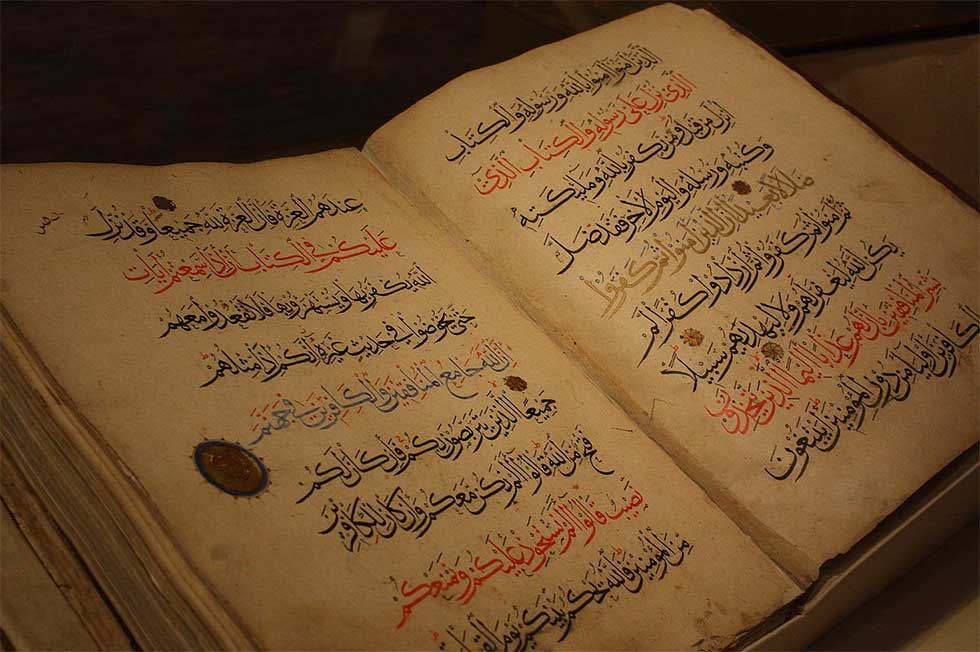La magia y la literatura árabe Se encontró Salomón con el Ángel de la muerte y le pidió que le hiciese saber cuándo le llegaría el momento de morir. Cuando lo supo se levantó, ciñó sus vestidos, tomó un bastón fabricado con un algarrobo, se apoyó en él y dijo: Dios mío, oculta a los genios mi muerte hasta que los hombres comprendan que ellos no deben conocer el futuro. De esta manera narra Abdelmalik Ibn Habib la muerte del sabio Rey Salomón en su libro Mujtasar fi l-tibb (Compendio de medicina). Ibn Habib nació y vivió en la Córdoba del siglo VIII. Fue médico y alquimista en el momento en que las fronteras entre la magia y la ciencia se desdibujaban y entrelazaban. Mística y química, adivinación y matemática, mapas celestes y profecías. Pero, por encima de todo, la infinita necesidad de acumular conocimiento que llevó a los árabes a traducir todas las obras que llegaban a sus manos desde el mundo grecolatino, persa e hindú. Filosofía, astronomía, óptica, química, ingeniería… Cualquiera diría que la razón domina la cultura araboislámica medieval. Y así es, sin duda. No obstante, una multitud de extraños e inquietantes seres se esconden en las sombras, acechan a los humanos, juegan con ellos, se burlan de sus miedos y de sus inquietudes, son protagonistas de cuentos y leyendas que ya forman parte de la literatura universal –¿quién no tiene en mente ahora mismo al genio de la lámpara de Aladino?- y son tan importantes en la cultura islámica que en el mismo Corán se habla de su creación, de su relación con los humanos, de cómo tratarlos, de cómo protegerse de ellos… Gracias a la traducción al español del arabista Juan Vernet podemos leer: Hemos creado al hombre de barro, de arcilla moldeable. Antes, del fuego ardiente habíamos creado a los genios (Corán 15:26-27) La magia y la literatura árabe: el caso del rey Salomón Los mismos genios que, según narra la historia, el Rey Salomón había conseguido dominar. Salomón es símbolo de sabiduría para judíos, musulmanes y cristianos. Constructor del Templo, escritor de bellos poemas, ecuánime y justo monarca bíblico, acaba adquiriendo un aire esotérico que le lleva a convertirse en exorcista, astrólogo y mago. En la sura 21 del Corán vemos a un Salomón que domina los vientos y somete a los animales, los demonios y los genios. Se le atribuye la redacción de un libro de conjuros conocido como Clavículas de Salomón muy popular en el occidente medieval como libro de demonología que fue evolucionando a lo largo de tiempo hasta el punto de ser adaptado por famosos ocultistas y espiritistas ingleses de principios del siglo XX. Actualmente se puede encontrar con cierta facilidad en librerías y sigue envuelto en el aura mística del libro que fue escrito por el rey Salomón. En un artículo como el que nos ocupa este mes, dedicado a la magia y la literatura árabe, poblado de traviesos genios del desierto, no seremos nosotros quienes contradigan esta creencia. Como mago, Salomón posee dos objetos mágicos, la Mesa y el Sello. Se cuenta que la Mesa estaba en el Templo de Jerusalén, que los romanos la robaron durante el ataque del año 70 d.C. y que dio todas las vueltas necesarias para convertirse en una leyenda y acabar situándola en la Toledo visigoda, donde fue recuperada por los musulmanes que la devolvieron de nuevo a Damasco, a la corte de los Omeyas. La Mesa de Salomón era increíblemente mágica porque en ella se podía escribir el esquema de la creación del universo y, lo más importante, el verdadero nombre de Dios que no puede ser conocido por el ser humano, ya que de conocerlo se volvería tan sabio y poderoso como Él. El otro objeto, el famoso Sello de Salomón, era un talismán de hierro y bronce con una estrella de seis puntas, adornado con cuatro piedras preciosas que le habían regalado cuatro ángeles y con el cual podía dominar a los genios. Los genios, la magia y la literatura árabe Y si alguna cosa nos enseña la literatura árabe es que dominar a los genios es muy difícil y a menudo arriesgado. Cuenta la tradición que Dios creo a los ángeles de luz, a los humanos de barro y a los djinns de fuego sin humo. En realidad, se parecen bastante a los seres de barro. Comen, beben, se casan (entre ellos o con humanos), procrean (cosa muy útil para justificar embarazos sorpresa), algunos se convierten al Islam y otros no. Y tienen poderes mágicos. Pueden convertirse en cualquier cosa, transportarse en cuestión de segundos a cualquier sitio, adivinar el futuro, pero también acechar a los humanos para convencerles de que hagan cosas que la moral religiosa no permite y conducirlos a la perdición eterna. No es de extrañar que magos y alquimistas –recordemos que un alquimista no deja de ser un químico envuelto en mística- quisieran poseer a los djinns para utilizar sus poderes y así es como acaban, en el terreno literario, encerrados en botellas y lámparas maravillosas, prisioneros de sus propios juegos y ambiciones. El picatrix como ejemplo de magia y literatura árabe Decíamos al principio que la magia y la ciencia compartían fronteras en la Edad Media y muchos textos árabes de esta temática llegaron a la península gracias al contacto con la cultura andalusí y a la gran cantidad de traducciones que se realizaban bajo el mecenazgo de monasterios y cortes reales. Es el caso de Alfonso X el Sabio, quien en 1256 mandó traducir el Picatrix, conocido en árabe como Gāyat al-ḥakīm. Se trata de una obra escrita en 1056 por el madrileño Abū Maslama, que fue uno de los intelectuales más importantes del Califato de Córdoba: astrónomo, matemático, astrólogo y alquimista. Tradujo obras tan importantes para la ciencia del momento como el Planisferio de Ptolomeo y fue el astrólogo de Almanzor, quien siempre le consultaba antes de comenzar sus campañas militares. Si buscáis información online sobre el Picatrix podréis leer que
El premio nobel de la literatura árabe
Cada mes de octubre desde el año 1901 se hace entrega del premio Nobel de Literatura. Lo cierto es que ignoro si el resto de categorías que optan al galardón de la Academia Sueca se enfrentan a la misma dosis de polémicas, quinielas, decepciones y entusiasmos que el de literatura. Año tras año circulan nombres de eternos candidatos, y cuando finalmente se hace público el nombre del ganador es inevitable que las pasiones enfrentadas de lectores de todo tipo se eleven a favor o en contra de la decisión del jurado. Francia es el país que cuenta con más premios nobeles entres sus filas literarias, mientras que el idioma que se lleva el primer puesto es el inglés. Si nos referimos a idiomas, vemos que el premio Nobel se reparte entre veinticinco y que trece de ellos solamente han sido premiados una vez desde que se empezó a otorgar el reconocimiento. Hoy quiero hablaros de eso, del premio nobel de la literatura árabe. Porque uno de los idiomas que solamente tiene un premio nobel de literatura es el árabe, y el único autor a quien se ha reconocido con él, en el año 1988, es el egipcio Naguib Mahfuz (El Cairo, 1911-2006). Año tras año, la literatura árabe cuenta con su eterno candidato: Adonis, grandísimo poeta sirio exiliado en París que ha sido merecedor de numerosos y prestigiosos premios a lo largo de su carrera pero a quien se le sigue resistiendo el jurado del Nobel. En cualquier caso, la calidad literaria tanto de Adonis como de tantos otros eternos candidatos está fuera de toda duda, y nuestra intención, en definitiva, es presentar algunas pinceladas de la vida y la obra del único premio nobel de literatura árabe aprovechando que hace pocos días se anuncio que este año lo ha ganado el japonés Kazuo Ishiguro. NAGUIB MAHFUZ: SU VIDA Primeros años Si por algo resulta interesante la vida de un escritor es por todo aquello que le sirve como substrato para llevar a cabo su obra. Su lugar de nacimiento, sus relaciones familiares, sus vivencias personales, sus amistades e influencias, la coyuntura histórica de su país o lugar de residencia y de qué manera se ve afectado por ella… Las circunstancias en las que se desarrolla la obra de un artista pueden ser interesantes a la hora de analizar por qué se escribe de una manera o de otra. En el caso de Mahfuz, como árabe en general y como egipcio en particular, todo esto cobra una especial importancia. Si recordáis cuando hablábamos de qué es la literatura árabe en la actualidad comentábamos lo que suponía para un árabe contemporáneo reconocerse como tal a la hora de crear: la incomprensión, la soledad, la violencia, la tristeza, la guerra, la memoria histórica, el conflicto personal y colectivo, el testimonio de su tiempo… Mahfuz, miembro de una familia humilde del barrio de Al-Gamaliyya, en el viejo Cairo, nació el diciembre de 1911. Fue el último de ocho hijos y su infancia estuvo marcada por sus estudios infantiles en la escuela coránica y los paseos con su madre por los rincones históricos de la ciudad. Una ciudad que es la madre de todas las ciudades. Mezquitas, mercados, callejones, pirámides, museos… Sin duda, todo ello contribuyó a convertirlo en el gran cronista de El Cairo. Cuando nuestro escritor acabó sus estudios en la escuela secundaria empezó a estudiar filosofía en la Universidad Rey Faruk I, la actual Universidad del Cairo. Se afilió al partido Wafd, socialista, y empezó a escribir artículos para revistas, aunque en aquel momento la literatura le parecía un entretenimiento superfluo sin demasiado interés para su desarrollo personal. Él quería filosofar, escribir sobre la Verdad y sus derivados, pero solo conseguía redactar textos que las editoriales consideraban bastante pretenciosos y poco publicables. Inicios de su narrativa Acabó la carrera en 1934 e intentó marchar a Francia con una beca y terminar su tesis doctoral sobre el concepto de belleza en la filosofía islámica, pero no lo consiguió. Por el contrario, siguió los pasos laborales de su padre y se convirtió en funcionario del Ministerio de Asuntos Religiosos en 1939, año en el que publicaría su primera novela, La maldición de Ra, que es la primera parte de una trilogía de novela histórica ambientada en el Egipto faraónico. Empezó así su carrera literaria en lo que él esperaba que se convirtiera en un ciclo de cuarenta novelas que recreasen el antiguo esplendor egipcio, aunque finalmente no llegó a desarrollarse en la forma que él pretendía. Su principal motivación tenía que ver con la colonización británica de Egipto y su necesidad de rebelarse contra un invasor que pretendía dar lecciones a un pueblo de historia milenaria. Esta etapa de recreación histórica en los inicios literarios de Mahfuz dio paso a su periodo realista y, posteriormente, a la creación de una narrativa crítica que le supuso ser censurado en su propio país y ser víctima de un atentado terrorista. Sus últimos años El atentado ocurrido en 1994 fue el inicio del declive de la salud del escritor. Le dejó graves secuelas físicas que le impidieron seguir escribiendo con normalidad. Además, pasó a formar parte de la lista de herejes condenados a muerte por parte de grupos radicales islámicos como consecuencia de algunas de sus novelas, de manera que en los últimos años de su vida apenas salía de casa y si lo hacía era con protección oficial. Aunque en realidad nunca fue un hombre demasiado aficionado a viajar fuera de su país. Incluso a la ceremonia de entrega del Nobel fue su hija a recogerlo en su nombre. A pesar de las amenazas terroristas, Mahfuz murió a los 94 años por culpa de unas complicaciones médicas que empezaron con un golpe en la cabeza después de tropezar con una alfombra y acabaron con una operación por un problema de colon. LA OBRA DE NAGUIB MAHFUZ Como ya hemos adelantado , el escritor egipcio empezó su carrera literaria desarrollando una saga de novelas históricas
El amor platónico en la literatura árabe: MAŶNUN y LAYLA
Entre la carne y el espíritu En nuestro anterior artículo hicimos un repaso de los tratados amorosos y de la evolución de literatura erótica desde el siglo VII hasta la actualidad. Tuvimos ocasión de comprobar cómo los árabes se han recreado en el placer carnal, en la poetización del sexo y en la búsqueda de las mejores técnicas para llevar a cabo sus artes amatorias. En algunas ocasiones disfrazando el hecho de metáfora y verso y en la mayoría ellas, como ya vimos, recurriendo al relato explicitó, juguetón y sin ambigüedad posible del encuentro entre amantes.Pero no todos los poetas del desierto medieval desarrollaron su obra bajo el impulso del entusiasmo erótico. Al mismo tiempo que el ir y venir a la Meca, bien fuera por negocios comerciales o por precepto religioso, provocaba pícaros encuentros entre hombres y mujeres alternando alegre y libremente todo tipo de orientaciones sexuales, que quedaban reflejados en poemas y cuentos, se desarrolló a finales del siglo VII otro tipo de amor beduino, un amor platónico que quedó registrado en la literatura árabe. El marco espacial sigue siendo el desierto pero el concepto cambia radicalmente. La narración poética del enamoramiento se vuelve mucho más íntima, el lenguaje completamente casto, espiritual. La mujer amada es una idea inalcanzable, inaccesible, casi sagrada. Como podéis ver, nada que ver con la alegría erótico-festiva y sensual de los poetas del amor ibahí de los que hablamos anteriormente. El amor udrí o amor platónico Pero empecemos por el principio y veamos quiénes son estos poetas del amor platónico en la literatura árabe. Se les conoce con el nombre de los poetas del amor udrí, que se suele equiparar con lo que nosotros entendemos por amor platónico. Pertenecían a la tribu de los Banu ‘Udra, de origen yemení pero establecidos en el sur de la ciudad de la Meca. La mayoría de ellos comparten una biografía legendaria que acaba convirtiéndose en un tópico, uno de aquellos lugares comunes que identifican una tipología literaria concreta. Así, vemos como todos los poetas udríes se enamoran siendo apenas unos niños de una mujer o niña destinada a casarse con otro hombre y bastante alejada socialmente de ellos. Cuando se enamoran tienden a la recreación apasionada de su loca pasión y a una firme declaración de fidelidad eterna. Eso sí, juran no tocarla jamás y se vanaglorian de ser capaces de la abstinencia física y de evitar cualquier tipo de contacto con ella porque esto ensuciaría un amor que, ante todo, debe ser puro y elevado. Esto acaba por llevarles a la locura y finalmente suelen morir de amor. Antes de continuar presentando algunos ejemplos concretos de poetas udríes, me gustaría que nos detuviéramos para realizar un pequeño ejercicio de comparación oriente-occidente. El amor cortés: de los poetas árabes a los trobadores Daremos un pequeño salto en el tiempo y el espacio para situarnos en las cortes occitanas del siglo XII y ser testigos del nacimiento de una nueva forma de relación sentimental, que se desarrolla literariamente gracias a las plumas y las artes de nuestros trovadores medievales. Es lo que conocemos como amor cortés. Recordemos que los esquemas culturales del amor cortés representan una novedad en el contexto de la Europa occidental medieval si se compara con el pensamiento grecolatino. La extrapolación feudal del amor cortés convierte a la dama en el midons (o sea, el señor) a quien el trovador enamorado rinde vasallaje. El amor cortés es necesariamente adúltero y desigual desde el punto de vista social y, sobre todo, es virtuoso en esencia a pesar de la sensualidad que destilan muchos de sus versos. El enamorado, por el hecho de estar enamorado, se convierte en un hombre virtuoso y la mujer es una mujer ideal, angelicata, casi intocable (aunque alguna de las etapas del amor cortés incluya la consumación física, secreta y heroica entre el trovador y su dama). En cualquier caso, es un tipo de relación sentimental que no suele llegar a buen puerto, que deja un rastro de sublimación espiritual y una serie de tópicos románticos que la recreación medieval ideal del siglo XIX se encargó de hacer llegar hasta nosotros. ¿No os suena un poco a todo lo que hemos comentado al principio? El poeta se enamora de una mujer imposible de alcanzar porque está casado con otro y además pertenece a otra clase social (o a otra tribu en el caso de los poetas beduinos del desierto).Y a partir de ese momento su misión literaria será sublimarla sabiendo que nunca la va a poseer, y es feliz en su tormento. Cuanto menos, resulta curioso que los tópicos del amor cortés occidental se encuentren en el desierto de Arabia cinco siglos antes. Algunos estudiosos se han dedicado a analizar en profundidad este tema y afirman que su influencia en la literatura occitana llegó a través de Al Ándalus. MAŶNUN Y LAYLA o cómo ser Romeo y Julieta en el desierto de arabia Así pues, tenemos a la tribu de los Banu ‘Udra en el desierto de Arabia en el siglo VII desarrollando la idea de un amor ideal hacia una mujer imposible y enloqueciendo hasta morir. Posteriormente encontramos un posible desarrollo de esta idea en las cortes medievales de Occitania, Provenza y Aquitania. Nuestros castos poetas árabes suelen añadir el nombre de su amada al suyo propio. Es el caso de Ŷamil Butayna, a quien se considera uno de los mayores representantes de su género. Butayna era su enamorada y le escribía versos como este: Paseo mi mirada por el cielo / Por si acaso con la suya coincidiera Un discípulo suyo fue Kutayyir ‘Azza, el amante de ‘Azza que estaba casada con un hombre descrito como viejo celoso, impotente y autoritario. Pero sin duda la pareja de enamorados más famosa de la literatura árabe son Maŷnun y Layla. Maŷnun en árabe quiere decir loco y así se conoce a nuestro poeta, Maŷnun Layla, el loco de Layla. Sus vidas han dado tantas vueltas entre los árabes, los persas
Amor y erotismo en la literatura árabe
—La anciana dijo a mi hermano Bacbaca que entonces, para conseguir su deseo, solo le quedaba una cosa por hacer, y le explicó: —Debes saber que esta joven, cuando se emborracha, tiene la costumbre de no permitir a nadie que la posea sin antes desnudarse completamente y perseguirla, con el pene totalmente erecto, por todos los rincones de la casa. Así pues, ya puedes empezar a desnudarte. Mi hermano, siguiendo el consejo de la anciana, se quitó toda la ropa, quedándose como Dios lo había traído al mundo. Por su parte, la joven hizo exactamente lo mismo, quedándose solamente con los calzones, y dijo a mi hermano: —Si quieres poseerme, debes seguirme hasta darme alcance. (Las mil y una noches. Noche 158. Traducción del árabe de Dolors Cinca y Margarita Castells) Los inicios del erotismo en la literatura árabe Imitaré en este momento a Scheherezade y dejaré que os preguntéis cómo acabó la persecución del joven desnudo detrás la muchacha caprichosa, como acabó su pene y como gestionaron su nada sutil fogosidad. Porque si algo hay que reconocerle a la literatura árabe es que ha sabido tratar todo lo que tiene que ver con el sexo y el erotismo, moviéndose entre la metáfora poética y la evidencia descarnada, desde sus inicios. Podemos leer textos clásicos que defienden de una manera muy didáctica la permisividad erótica y la plena expresión de la sexualidad en todos sus sentidos. Expresión que se ha ido matizando a lo largo del tiempo para volver a reclamar su espacio en la actualidad. Veamos cómo empezó todo. Los clásicos de la poesía amorosa surgen cuando la sede del califato se traslada a la ciudad de Damasco bajo el gobierno de la dinastía omeya (661-750) Pero antes de detenernos a analizar la vida cortesana, debemos recordar que venimos de una cultura beduina que se desarrolla siguiendo las normas de conducta de la sociedad tribal: el valor, el honor, la generosidad, la hospitalidad, el hecho de saber expresarse correctamente en un árabe poético… Valores que eran aplicables tanto a hombres como a mujeres y que encontramos en los textos poéticos de la época preislámica. ¿Qué pasa entonces cuando toda esa cultura beduina, nómada y tribal se establece su capital y su corte en la ciudad de Damasco? De entrada, no debemos olvidar que la esencia viajera y nómada estará presente en la cultura árabe a pesar de establecerse en ámbito urbano. Os remito al artículo donde expliqué qué era la rihla, la literatura de viajes. Si recordáis, este tipo de narrativa de viajes tiene todo el sentido del mundo en la cultura árabe porque uno de los preceptos del Islam es precisamente un viaje, la peregrinación a la Meca que todo buen musulmán que disponga de medios debe realizar una vez en la vida. Así pues, sociedad urbana y cortesana, pero siempre con la esencia del viajero entre las líneas de sus textos literarios. El concepto del amor en la corte de Damasco Tanto es así, que ya con el califato establecido en Damasco, nos encontramos un nuevo concepto de amor que nace en las ciudades santas de Medina y la Meca y que llamará amor ibahí, que quiere decir amor sensual. Y no será casualidad que surja en esta zona de la Península Arábiga. Se trata de una zona con mucho tránsito, la ruta de la peregrinación y del comercio que favorecerá el encuentro entre diferentes culturas y, sin duda, entre enamorados ocasionales que se encuentran por el camino, manifiestan interés mutuo y culminan su relación entre metáforas y arena de desierto. Esto contrasta con el anterior concepto del amor, lo que en árabe se conoce como amor udrí, o sea, amor casto. Los poetas del amor udrí idealizan a su dama, se enamoran platónicamente y nunca se produce un encuentro entre ellos, cosa que no solo no impide sublimar el enamoramiento sino que lo lleva a un grado de espiritualidad importante. Así que cuando llegan los omeyas, la corte urbana, el bienestar económico y político y el ir y venir a la Meca conociendo gente interesante por el camino, los poetas dejan de idealizar sus amores y pasan a explicar anécdotas repletas de picardía, con mujeres muy activas que toman la iniciativa y que no tienen reparo en mantener relaciones sexuales con los bellos hombres que se encuentran por el camino. Aun así, nos encontramos lejos del explícito pene que podremos leer en Las mil y una noches unos cuantos siglos después. El amor en la poesía árabe Los poetas ibahís explican sus encuentros de manera muy bella y muy poética, pero sus obras representan un documento sociológico interesantísimo a la hora de reflejar la libertad de movimientos que tenía la mujer musulmana en aquel momento ya que a menudo era ella la que fijaba la cita con su amado y se desplazaba desde lejos con la excusa de la peregrinación a la Meca para poder mantener estos encuentros. Esta libertad de movimientos disminuirá bastante con la llegada de la dinastía abasida que sustituirá a los omeyas. El poeta ibahí más importante es Umar Ibn Abi Rabi’a, nacido en la Meca no se sabe cuándo y muerto en el 720. Las mujeres de sus poemas tienen nombres y apellidos, se mueven con soltura y simpático descaro y son descritas como enamoradas activas que no dudan en desnudarse en cuanto llega el momento para acabar recogiendo las perlas del collar desparramadas después de una noche de pasión y entusiasmo. No olvidemos que el propio poeta reconoció alguna vez que realizaba la peregrinación a la Meca en más de una ocasión por la cantidad de encuentros con mujeres que tenían lugar por el camino. Pero todavía nos envuelve el sutil velo de la metáfora que tanto gusta a los árabes en las descripciones sexuales. La literatura árabe durante la dinastía abasí La dinastía abasí sucedió a la omeya. Ya os podéis imaginar que no fue una sucesión demasiado cordial; afectó a la manera de entender el Islam y,
La ciencia ficción en la literatura árabe
¿Qué ocurre con la literatura de ciencia ficción en la literatura árabe? La línea de estudio académico de la literatura árabe suele estar estructurada desde el punto de vista de la organización cronológica y de la división en géneros clásicos. En este sentido no parece que difiera demasiado de otro tipo de estudios occidentales. Cualquier manual de literatura empezará explicándonos el panorama cultural en la época preislámica y analizando el género poético por excelencia. Dedicará algunas páginas a explicar en qué consiste la prosa coránica y acto seguido repasará la producción literaria bajo las diferentes dinastías omeyas, abasíes, mamelucos… hasta llegar al siglo XIX y la literatura postcolonial. Ni una sola mención a los llamados subgéneros. Absolutamente nada sobre la ciencia ficción en la literatura árabe, por ejemplo. Exactamente igual que en cualquier literatura occidental. Lo cierto es que en estos momentos estamos viviendo una novedosa revalorización de la literatura de género (novela negra, rosa, histórica, fantástica, de ciencia ficción…) hasta hace poco condenada a la segunda fila del entretenimiento superfluo. Pero, ¿qué ocurre con la novela de género escrita en árabe? Género negro, fantástico, erótico e histórico La novela negra cuenta con pocos pero interesantes nombres en sus filas y se suele decir que el primer caso detectivesco en lengua árabe lo encontramos en las Mil y Una Noches en el cuento de Las tres manzanas: Una chica con las manos pintadas de henna aparece muerta en un cofre que flota en el río Tigris. El califa Harun al Rachid le encarga a su visir Yafar Ibn Yahya que resuelva el misterio. Por lo que respecta al género fantástico, es de sobra conocida la existencia de genios que conceden deseos, alfombras voladoras y todo tipo de situaciones sobrenaturales en las páginas de la literatura árabe tradicional. La narrativa erótica forma parte de la cultura árabe desde el siglo XII hasta nuestros días de una manera tan intensa que seguramente hablaremos de ello en otro artículo. Y si hablamos de novela histórica árabe comprobaremos que, a pesar de los pocos estudios que se han dedicado a ello existe, y existe con fuerza, desde el siglo XIX porque los escritores árabes miran a su propio pasado con la añoranza de quien se sabe heredero de una historia brillante. Quizás en próximos artículos tengamos la ocasión de analizar en detalle cada uno de estos géneros. Pero ahora me gustaría que nos centrásemos en la literatura de ciencia ficción en la literatura árabe. La ciencia contra la magia El principal problema que nos encontramos es la falta de información al respecto. Es un tema poco estudiado y cuando lo está siempre es desde el punto de vista occidental. Como ya habíamos comentado en un artículo anterior, si no está escrito en árabe no lo consideramos literatura árabe, así que tenemos que dejar fuera de nuestro análisis a los autores que escriben en inglés y francés. El hecho de que esté poco estudiado no quiere decir que no exista o que no interese al público. Un ejemplo de conflicto de intereses entre el sector académico, el mundo editorial, los traductores y los lectores lo encontraremos en las novelas de ciencia ficción árabes. El interés existe desde que en el siglo XIII Zakariya Qazwini escribe la novela Anwaj bin Anfaq, en la que un curioso extraterrestre llega a la Tierra dispuesto a investigar su modo de vida. Existe desde que en Las Mil y Una Noches encontramos cuentos repletos de autómatas, jinetes de hojalata y ciudades descritas al más puro estilo steampunk, si se nos permite el anacronismo. Cuando los objetos inertes cobran vida siempre hay una explicación tecnológica detrás y pocas veces encontramos justificaciones mágicas. Recordemos que se dice que Mahoma instó a los musulmanes y musulmanas –no se utiliza el masculino genérico en el Corán o en los dichos del Profeta para que quede claro que la orden se dirige igual a hombres y mujeres- a buscar el conocimiento y la sabiduría por encima de todo. El gran sentido lógico del Islam y su practicidad contribuyeron a superar el conflicto entre fe y razón que alteraba al mundo cristiano medieval temeroso de un conocimiento pagano difícil de asimilar en este contexto. Los sabios musulmanes, en cambio, supieron aprovechar todo aquello que les ofrecía el contacto con la cultura grecolatina, india y persa. Matemáticas, astronomía, ingeniería, química… todo lo que pudiera servir para encontrar ese conocimiento que buscaban de manera obsesiva para contribuir al desarrollo de una sociedad de progreso. Las bases de la ciencia ficción en la literatura árabe Así que tenemos interés por la ciencia y tenemos una tradición de prosa narrativa sólida. Tenemos también una posible definición para el concepto ciencia ficción cuando decimos que se refiere a la inclusión de elementos que no existen en la sociedad actual pero que tienen una explicación empírica y no sobrenatural y que pueden ser tratados desde el punto de vista científico. ¿Será esto suficiente para desarrollar el género literario en cuestión? Como no estamos hablando sobre novela negra acabaremos ya con esta intriga y diremos que sí, que a pesar del todavía escaso interés de las editoriales árabes y de las escasas traducciones, existe una literatura árabe de ciencia ficción más que digna. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia que tuvo la llegada de Napoleón a Egipto en 1797 porque marca el inicio de las relaciones del mundo árabe con Europa y porque se suele aceptar esta fecha como el inicio de la literatura árabe moderna. El contexto no favorece precisamente al mundo árabe. Queda lejos su predominio cultural medieval y además sufre una recreación manipulada por parte de occidente que, o bien lo idealiza o bien lo denigra. Es lo que se conoce como Orientalismo, interesante fenómeno cuyo principal teórico es el palestino Edward Said y que espero que tengamos ocasión de analizar en otro momento. Observando las estrellas entre la tradición y la modernidad En este contexto, los escritores intentan conciliar la tradición, la religión y la modernidad, y
El origen de los cuentos de hadas y su interés humano
El origen de los cuentos de hadas “Todo ser humano es un cosmos y lleva dentro todas las estrellas. El cielo lleno de estrellas es una imagen del inconsciente colectivo y el que las estrellas bajen a la tierra es el simbolismo de la realización, porque la cosa se lleva a cabo realmente en el estado consciente del ser humano”. Paracelso Todo el mundo se pregunta cuál es el origen de los cuentos de hadas, pero nadie parece hallar la respuesta a este misterio. Hay varias hipótesis, tanto sobre su origen como del porqué de la importancia de los cuentos en la humanidad. Sí podemos afirmar, sin embargo, que nacieron con un objetivo educativo y pedagógico, una manera sencilla y entretenida de enseñar los entresijos de una cultura propia para que se vayan superando las etapas emocionales sin mayores conflictos. Nacimiento y evolución de los cuentos de hadas A pesar de no saber el origen de los cuentos de hadas ni su procedencia a ciencia cierta, hay consenso en que los cuentos más antiguos surgieron en Egipto hacia el año 2000 a. C. Fueron seguidos por las fábulas griegas de Esopo (donde encontramos los primeros indicios del deseo de moralizar) y los romanos Apuleyo y Ovidio, que se ocupaban de temáticas griegas y orientales con los primeros elementos mágicos y fantásticos. Una vez sentadas las bases del relato, en la India nos encontramos con el Panchatantra (s. IV d. C.) y la colección más importante de cuentos orientales en “Las mil y una noches” donde Scherezade salva su vida cada noche contándole un cuento a su esposo. Es esta última obra la que marcó un antes y un después en la Europa medieval. Vemos los primeros romances de caballeros en Francia o la expresión cultural propia gracias a los autores Geoffrey Chaucer y Giovanni Boccaccio. Se abren entonces las puertas a obras literarias más largas y complejas, como por ejemplo la novella en Italia. El cuento, por tanto, adquiere una importancia relevante en las culturas pos-medievales porque ya no sólo son historias cortas narradas al calor de la lumbre sino que comienzan a adquirir nuevas formas, longitudes y temáticas abriendo así un amplio abanico de posibilidades. El origen de los cuentos de hadas: El motivo de su existencia Ya que el nacimiento exacto de los cuentos permanece en la oscuridad, la humanidad ha intentado clasificar de manera más o menos acertadas las funciones o las motivaciones que ha llevado al hombre a crear diferentes tipos de relatos. ¿Para qué puede el ser humano haber elegido esta manera de trasmitir conocimiento a través del tiempo y las generaciones? Se cree que los cuentos pueden ser la expresión de procesos psíquicos. El inconsciente, tras haber visto o experimentado una situación propia, desea comunicar a los demás lo vivido. Necesita por tanto nuevos medios de expresión para comunicar su mensaje hasta que el otro lo haya comprendido. Según Carl Gustav Jung, el elemento desconocido que se intenta expresar en múltiples versiones de cuentos sobre un mismo tema, hace referencia a la totalidad psíquica del individuo (o Sí-mismo como lo refiere) que a su vez hace de regulador del inconsciente colectivo. Es por ello que cada individuo, pueblo y cultura tiene su forma particular de experimentar esta realidad psíquica. El origen de los cuentos de hadas: la espiritualidad Todo parece apuntar a que los cuentos rellenan el vacío espiritual y moral que la cultura y/o religión predominante no llega a completar. Cuentos de hadas que nos llegan prácticamente inalterados tras siglos y siglos de ser creados, o las recopilaciones de los cuentos de los hermanos Grimm, existen porque el cristianismo no daba todas las respuestas. Esto nos lleva a considerar que el ser humano necesita de los relatos para manifestar la posibilidad de libertad fuera de una sociedad marcada por cierta cultura, religión o dinámicas sociales. Los cuentos, por tanto, cumplen una función social importante dando paz a la mente inquieta y curiosa propia de nuestra especie. También se considera a los cuentos como expresiones de verdades filosóficas esenciales. La escuela simbólica defiende esta hipótesis firmemente. Según ella, “los mitos expresan simbólicamente realidades filosóficas y pensamientos metafísicos que contienen una enseñanza de profundas verdades sobre Dios y el mundo”. Esta escuela intentó localizar un único emplazamiento para el origen y expansión de los relatos, empresa que fracasó estrepitosamente porque encontraron varias zonas posibles de este nacimiento, como Babilonia o la India. Creían que la primera versión, o la versión original, sería la mejor y, por tanto, la más completa, pero su deseo de encontrar el cuento originario se frustró inexorablemente. Este es, básicamente, el talón de Aquiles de esta hipótesis, ya que los cuentos no tienen por qué degenerar en versiones posteriores, sino que ciertas modificaciones pueden incluso llegar a enriquecer el texto. El origen de los cuentos de hadas: la explicación de la naturaleza Otra idea relativa a la función que juegan los cuentos es que son explicaciones de la Naturaleza, es decir, son metáforas de los fenómenos naturales que el ser humano vivía en su cotidianidad (el sol, la luna, las plantas, el amanecer…). Así, la Biblia se puede ver como una metáfora de la misma Creación. Otra teoría que se mantiene con fuerza es que los cuentos son relatos de sueños. En el siglo XIX, Ludwig Laistner y Karl von de Steinen trataron, de forma paralela, de probar que los temas base de los cuentos de hadas, así como las creencias mágicas y sobrenaturales, provenían de experiencias vividas en los sueños. En las sociedades primitivas no se distinguía entre sueño y realidad, por lo tanto no sería difícil que muchos narradores explicaran sus experiencias oníricas como si se hubieran vivido en el plano de realidad y por tanto esto diera paso a la creación de relatos para expresar dichos hechos. Jung lo resume en la idea de que “los sueños no debían ser interpretados, sino que encierran un mensaje para ser vividos” y esto da rienda suelta al nacimiento de
¿Qué es literatura árabe hoy en día y qué no lo es?
¿Qué es literatura árabe actualmente y qué no lo es? Hagamos un pequeño experimento para saber qué es literatura árabe. Si alguien nos pide que le digamos el nombre de alguna obra o de algún autor de literatura árabe es bastante probable que la primera cosa que se nos pase por la cabeza sea Las mil y una noches. No nos impacientemos. Próximamente dedicaremos un artículo hablando sobre esta obra que tanto gusta a los occidentales y que los árabes no han considerado literatura de calidad durante mucho tiempo. Conocemos Las mil y una noches. Es posible que nos venga a la cabeza Naguib Mahfuz porque es el único premio Nobel en lengua árabe, sus novelas se pueden encontrar con facilidad en las librerías e incluso algún periódico las ha ofrecido como coleccionable a sus lectores. Si nos gusta la poesía, a lo mejor nos suena el nombre de Omar Khayyam y su famosa obra Rubaiyat. Es uno de esos autores que suena a mucha gente incluso aunque no lo hayan leído. En cualquier caso, nuestro experimento no implica haber leído obras de autores árabes, sino conocer el nombre de alguno de ellos. Estamos equivocados desde la base Pero si nombramos a Omar Khayyam no vamos bien, como ahora os explicaré. Ampliamos nuestra lista y añadimos al libanés Amin Maaluf cuyas novelas mediterráneas se venden y se leen en todo el mundo occidental. O Khalil Gibran y su conocida obra El Profeta. Rascamos un poco más para localizar alguna escritora y pensamos en la marroquí Fátima Mernissi y en la argelina Assia Djebar. Puede ser que alguien sugiera al premio Nobel Orham Pamuk. Y entonces sí, aquí debemos parar y admitir que estamos equivocados desde que nombramos a Omar Khayyam, persa, hasta que acabamos con Orham Pamuk, de nacionalidad turca. Entonces, ¿qué es literatura árabe y qué no? Desde el punto de vista estrictamente académico, es árabe lo que se escribe en árabe. Khayyam escribió en persa en el siglo XII y Pamuk obviamente escribe en turco. Por lo que respecta a Maaluf, Mernissi y Djebar los tres escriben o escribieron en francés a pesar de ser árabes. Y aunque Gibran era libanés, escribió El Profeta en inglés. Ya sabemos qué es literatura árabe. Y ahora, ¿sobre qué escriben los árabes? En un primer momento puede parecer que la pregunta es tan extraña como si nos preguntáramos sobre qué escriben los italianos, las mujeres o los zurdos. Los árabes escribirán sobre todo aquello que afecte a la condición humana, a sus deseos, a sus temores, a sus cuestionamientos éticos, a sus valores… Pero lo cierto es que la propia definición de qué significa ser árabe hace correr ríos de tinta. La arabidad tiene que ver con el idioma, con la geografía, con la cultura, con la historia común, con la religión (aunque mucha atención a esto, porque los árabes son minoría entre los musulmanes y si observamos el ranking de países con mayoría musulmana no nos encontramos con un país árabe hasta la quinta posición, Egipto) o simplemente significa ser uno de los veintidós países que forman parte de la ineficaz Liga Árabe de la cual forman parte Siria o Irak pero también las Islas Comores. ¿Qué dicen los autores? Cuando se les pregunta a los escritores árabes hoy en día coinciden en afirmar que ser árabe significa estar triste, significa guerra, significa dolor, significa incomprensión y soledad. Significa todo esto desde el momento en que el mundo occidental les cae encima en 1798. Napoleón llega a Egipto en esta fecha, y aunque su campaña egipcia fue un fracaso, sembró el germen para la entrada en la llamada modernidad del mundo árabe desde el punto de vista cultural, político y social. Para empezar, Napoleón lleva la imprenta a Egipto. Fijémonos en que estamos a las puertas del siglo XIX y que hasta ese momento todo lo que se escribe en el mundo árabe se escribe a mano. Existen diferentes versiones sobre este hecho. Lo cierto es que la imprenta de Napoleón pertenecía al Vaticano. Según la versión que leamos, fue robada o fue tomada en préstamo. En cualquier caso, no podemos negar que la imagen de los hombres de Napoleón robando la imprenta del Vaticano para llevarla a Egipto tiene una potencia literaria digna de inaugurar una nueva era para la literatura árabe. ¿Y los escritores árabes hoy? ¿Qué está pasando hoy, cuando la mayoría de ciudades y países que históricamente han formado parte del patrimonio cultural de oriente y occidente intenta sobrevivir bajo el peso de las bombas? Los escritores siguen escribiendo. Escriben desde el exilio o escriben desde sus países en conflicto. Escriben a la luz de las velas porque no hay luz eléctrica y escriben en cualquier papel que encuentran. Si hay un género que forma parte del ADN de la cultura árabe es la poesía. No olvidemos que estamos hablando de una cultura de eminente tradición oral desde tiempos preislámicos, que en Palestina el poeta Mahmud Darwish, muerto en 2008, llenaba campos de futbol como Bruce Springteen con gente que iba a escucharle recitar sus versos, que en cualquier mercado de Damasco antes de 2011 se podía nombrar a un poeta del siglo X como Al-Mutanabbi y el señor que vendía los pepinos te recitaba sus poemas de memoria con lágrimas en los ojos, que todavía hoy hay concursos en la televisión tipo Got Talent para buscar al mejor rapsoda en prime time. La cultura árabe es poesía y es resistencia. Novelas y litratura árabe Y por supuesto son las novelas de Naguib Mahfuz gracias a las cuales entendemos la vida en El Cairo, sus gentes, sus costumbres, sus contradicciones –por ejemplo la trilogía de El Cairo formada por Entre dos palacios, Palacio del deseo, La azucarera– pero también es Zakariyya Tamer, autor sirio exiliado a Gran Bretaña actualmente. A Tamer se le considera el maestro de cuento de la literatura árabe contemporánea y quizás sea uno de los ejemplos más claros de cómo la literatura es testimonio vivo
Narrativa picaresca árabe en el Siglo X
NARRATIVA PICARESCA ÁRABE EN EL SIGLO X Es muy probable que si os sugiero que imaginéis una escena donde un niño de origen humilde come uvas en compañía de un ciego, identifiquéis rápidamente al Lazarillo de Tormes. A continuación, quizás os preguntéis qué tiene que ver la novela picaresca y la España del siglo XVI con la literatura árabe. A priori, parece que no demasiado. ¿Tuvo tanta influencia la literatura de Al-Andalus en la evolución posterior de algunos géneros propios de la literatura española? De momento se sigue investigando y las opiniones son diversas, así que mientras dejamos trabajar a los investigadores, echaremos un vistazo a lo que se conoce como narrativa picaresca árabe. Y vaya por delante que evito la palabra novela conscientemente. Bagdad y El Prodigio de la Época Situémonos en el Bagdad del siglo X, en pleno califato abasí. La capital y la corte del califa conservaban el esplendor, pero se veía obligada a compartir su papel con ciudades como Alepo, Nisapur, Isfahan, Rayy… donde proliferaban las cortes y los príncipes independientes que fomentaban el mecenazgo artístico. Todos querían tener un poeta, un escritor, un artista de la palabra en la corte, y es en este entorno de efervescencia cultural donde nos encontramos con nuestro protagonista de hoy, Abu l-Fath Ahmad ibn Al-Husayn al-Hamadani, también conocido por sus coetáneos como El Prodigio de la Época. Al-Hamadani (969-1007) era persa, de familia humilde y con una capacidad de trabajo y una memoria prodigiosa que le llevó a la excelencia en sus estudios lingüísticos. Dominaba la lengua árabe a la perfección y eso le ayudó a desempeñar un papel cultural importante en la sociedad cortesana de la época. Le gustaba dejar a sus compañeros boquiabiertos con ejercicios estilísticos, de poco valor literario pero que le servían como entrenamiento y, sobre todo, para presumir de sus innegables capacidades en el uso de la lengua. Por ejemplo, era capaz de escribir una carta y que leyéndola al revés se obtuviera la respuesta, o podía redactar un texto complejo sin utilizar algunas letras o grupos de letras. Su ciudad natal, Hamadan, tenía cierta importancia pero él quería progresar socialmente, y con veinte años cumplidos se trasladó a Rayy, al norte de Persia. Allí pudo acogerse al mecenazgo del visir y entrar plenamente en la vida literaria cortesana. Aunque no solamente de exquisiteces y tertulias poéticas vivía nuestro inquieto Al-Hamadani, sino que frecuentaba la compañía de truhanes locales, poetas bohemios y gente de los bajos fondos. Este punto, más allá de la nota de color biográfica, será importante para el desarrollo de su obra literaria posterior. Un nuevo género literario: maqama ¿Os acordáis de nuestro Lazarillo de Tormes y de la novela picaresca del siglo XVI? Pues el califato abasí del siglo X fue testigo de la invención de un género literario desconocido hasta entonces en la literatura árabe. Se lo inventó Al-Hamadani y lleva por nombre maqama, en plural maqamat. La palabra maqama es difícil de traducir: escena, cuadro, sainete… El género consiste en pequeñas narraciones fragmentadas escritas en prosa rimada –cosa que permitía realizar todo tipo de lucimientos retóricos y estilísticos– con un personaje único que le da unidad a la obra. El personaje en cuestión se llama Abu l-Fath de Alejandría y es un pícaro que se mueve por el mundo intentando sobrevivir a base de engañar a los incautos gracias a su ingenio y a su labia. Las maqamat no están narradas en primera persona. Tienen un narrador llamado ‘Isa ibn Hisham, un tipo que vaya donde vaya se encuentra con Abu l-Fath y es testigo o víctima de sus tropelías. ‘Isa es engañado continuamente por el pícaro de Alejandría, pero es tal la fascinación que siente por los trucos del embaucador que sigue tras él como una polilla cerca de la luz. Él mismo se asombra de su propia ingenuidad. ¿Cómo es posible que caiga en la trampa una y otra vez? Pero no puede evitar reconocerle el mérito y ahí sigue, explicando las aventuras y desventuras de Abu l-Fath, el rey del disfraz y del movimiento ágil. Así, por ejemplo, un día se hace pasar por ciego y recita poemas a cambio de dinero. ‘Isa, conmovido, le da una moneda de escaso valor y el falso ciego se delata a sí mismo cuando protesta por la escasez de la limosna. Aun así, a ‘Isa le parece graciosísima la situación y nos lo explica como la proeza del gran timador porque la capacidad para recitar poesía era un valor auténtico en la sociedad de momento; y Abu l-Fath no tendrá donde caerse muerto, pero sabe recitar poemas con gran maestría. Ofensas en el S. X ¿Queréis una muestra de terribles ofensas típicas del Bagdad del siglo X? Nos explica ‘Isa Ibn Hisham que había hecho voto de dar una limosna al mayor pordiosero de Bagdad. Preguntando por las calles, encuentra un hombre que afirma ser él. Se trata del pícaro Abu l-Fath difrazado. Inmediatamente, otro replica que no, que es él. Nuestro narrador no sabe qué hacer y les pide que se ofendan entre ellos y el que mejor insulte recibirá la moneda. A continuación se desarrolla una lista maravillosa de insultos a cual más variopinto: “Amaestrador de monos, garrapata de judío, halitosis de león, pedorreta en la prosternación, no ser en la existencia, cuesco de novia, perro en la refriega, mono en la alfombra, sopa de calabaza con habas indias, humo de nafta, fetidez de sobaco, ocaso del poder, luna de muerte, agua en día de ayuno, orejas sucias, escalofrío de fiebre, gotera de la casa, caldo de ajos, gusano de retrete, meada de eunucos…” y así siguen y siguen, hasta que el pobre ‘Isa se reconoce incapaz de darle el mérito a ninguno de los dos, deja la moneda en medio y se va maravillado ante tanta verborrea. Aunque Al-Hamadani fue el inventor del género hubo otros autores que siguieron su estela, llegando incluso a superarlo en fama y destreza. Es el caso de Al-Hariri
Literatura Árabe: Desiertos, océanos, ciudades y oasis.
Literatura Árabe: Desiertos, océanos, ciudades y oasis. Cuando nos planteamos la posibilidad de escribir una serie de artículos hablando sobre literatura árabe se desplegaron ante mí 1500 años de Historia. ¿Por dónde empezar? Una posibilidad era establecer una línea cronológica, comenzar por el principio, establecer relaciones de continuidad o ruptura, analizar los procesos que convierten a una sociedad tribal y beduina en una civilización que nos ofrece algunas de las obras más importantes de la literatura universal, aunque el canon occidental no siempre las tenga en cuenta, como tendremos ocasión de comprobar si os animáis a acompañarnos en nuestro viaje. Otra posibilidad era entrar en la Tardis e ir saltando de época en época, de género en género, de país en país. Podríamos discutir si la inaudita belleza de la prosa coránica es literatura o no lo es -y ya os adelanto que este debate sigue provocando grandes quebraderos de cabeza-. O bien asomarnos al siglo XII y descubrir a Pedro el Venerable, abad de Cluny, en su aventura por tierras riojanas mientras buscaba colaboradores para realizar la que sería la primera traducción del Corán al latín. Incluso podríamos cruzarnos con los poetas del desierto preislámico, sentarnos con ellos alrededor de una hoguera y escucharles recitar los largos poemas que conformarán el registro histórico de los árabes. Es posible que después de una jornada beduina evocando amores perdidos junto a los restos del campamento quisiéramos conocer a Imru al Qays (s.VI), conocido como el príncipe de los poetas, el rey errante, el hombre cubierto de úlceras. Aficionado al vino y a los placeres más variados hasta que el asesinato de su padre le llevó a una vida en busca de venganza a través de Arabia. De cómo llegó hasta Bizancio, pidió ayuda al emperador Justiniano y se vio envuelto en las intrigas palaciegas que le condujeron a un trágico final tendremos ocasión de hablar en otro momento. ¿Preferís un salto más grande en el tiempo? Nos encontraremos cara a cara con Napoleón en el momento en que decidió llevar la imprenta a Egipto. Corría el año 1798 y la historia de la literatura en el mundo árabe estaba a punto de cambiar como consecuencia de este hecho. Y, ¿qué os parecería recorrer las calles de Bagdad en tiempos del califa Harun Al-Rashid, protagonista de algunas de las historias de las Mil y una noches? La literatura árabe y las ciudades A pesar del carácter nómada y de la estrecha relación del mundo árabe con el desierto, la importancia de sus ciudades y de la cultura urbana es innegable y debe ser reivindicada hoy en día, cuando la mayoría de las urbes que a lo largo de la historia de la humanidad han acogido peregrinos, sabiduría, ciencia, arte… están siendo devastadas por la barbarie y la guerra. El Cairo, la madre de todas las ciudades, es la musa de Naguib Mahfuz, el único premio Nobel de literatura en lengua árabe. Bagdad, Alepo, Damasco, Beirut, Basora… Todas ellas deberían ser patrimonio cultural y emocional de occidente, ya que, gracias a ellas y a su obsesión por el saber, llegaron hasta nosotros algunas de las obras más importantes de la tradición clásica. Parece un largo viaje, en realidad. Pero es que el concepto de viaje es un rasgo ineludible en el carácter araboislámico. No en vano la peregrinación a la Meca es uno de los cinco preceptos del Islam. Todo buen musulmán, con buena salud y buena economía, debe viajar a la ciudad sagrada una vez en la vida. ¿Os imagináis un viaje así en el siglo XI? ¿Y os imagináis que el punto de partida fueran Tánger, Granada o Ávila? Rihla: la primera literatura de viajes La literatura de viajes recibe en árabe el nombre de rihla. Esta palabra, de hecho, quiere decir viaje por etapas y su significado se amplía a la narración que se hace de dicho viaje. Surge precisamente en el occidente del mundo islámico en el momento en que viajeros inquietos parten con la idea de cumplir con la peregrinación preceptiva y por el camino toman nota de lo que se van encontrando: paisajes, costumbres, religiones, lenguas, ciudades… Todo llama la atención de nuestros curiosos viajeros y de este modo se va configurando un género propio que representa una testimonio riquísimo de cómo era el mundo entre Marruecos y China entre los siglos XI y XV. Uno de los autores de rihla que debemos conocer es el valenciano Ibn Yubair (1145-1217). Mientras viaja de Ceuta a la Meca narra minuciosamente la situación en la que se encuentra el Mediterráneo en aquella época, las relaciones entre cristianos y musulmanes, las políticas de Saladino en Egipto… Describe las Pirámides sin ser capaz de entender para qué servían. Nadie sabe lo que son, salvo Dios, poderoso y grande, afirma sobrecogido. Ibn Battuta, el gran viajero Y aunque se le considera el iniciador de este género literario, el nombre que ha llegado hasta nuestros días como autor de la gran rihla es el de Ibn Battuta (Tánger, 1304-1368). A Ibn Battuta se le suele llamar el Marco Polo árabe, aunque en realidad recorrió muchos más kilómetros que el italiano. Salió de Tánger con 21 años, en solitario, con la intención de llegar a la Meca, y no regresó a casa hasta 24 años después. Os podéis imaginar las muchas y variadas aventuras que tuvo ocasión de vivir en su largo peregrinaje. Anécdotas, descripciones de templos y lugares, sucesos históricos, historia natural, folclore, milagros y maravillas… nada escapaba a la vista de Ibn Battuta. Aunque debemos saber que no fue él quien puso su relato por escrito, si no que se lo encargó al poeta andalusí Ibn Yuzayy y que se trata de un ejercicio de remembranza salpicado de bastante imaginación poética. Quizás podamos extendernos sobre este tema en otra ocasión. Pero no podemos finalizar este breve apunte de lo que es el género rihla sin hablar de los mudéjares. Recordemos que los mudéjares eran los musulmanes que vivían en territorio cristiano