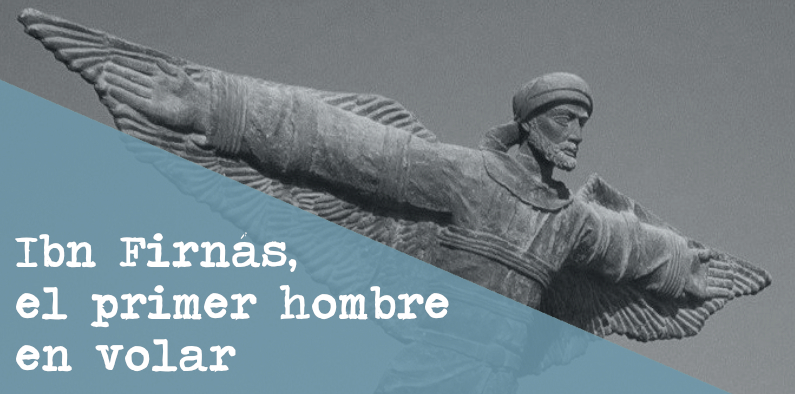Cuenta la historia que, tras conquistar Córdoba, Al-Mutammid encontró muy triste a su esposa, Itimad. Al preguntarle qué le ocurría, la reina de Sevilla se mantuvo callada durante un tiempo y no fue hasta que su esposo le insistió que le contó lo que ocurría. Unos días antes, la esposa de Abd-al-Malik, que había sido el gobernador cordobés hasta entonces, le había estado diciendo que no había nada que pudiera compararse a la contemplación y el tacto de la nieve. Itimad jamás había visto algo parecido. A pesar de que había sido esclava durante su juventud, o quizá precisamente por eso, la reina había ido mostrando con el paso del tiempo un carácter un tanto caprichoso. Así que aquella mañana, le dijo a su marido que quería que la llevara a ver la nieve.
Al-Mutammid amaba a su esposa por encima de todas las cosas. Una vez que Itimad había estado triste porque echaba de menos pisar el barro, había llenado una de las albercas del alcázar con agua de rosas, azúcar y especias para darle el capricho. Pero lo de la nieve lo ponía en un verdadero problema. Las únicas montañas con nieve que podían visitar por proximidad eran las granadinas, pero Granada era la taifa enemiga de Sevilla por excelencia. Jamás podrían ir a Sierra Nevada sin correr peligro. Sin embargo, Al-Mutammid estaba decidido a que su mujer pudiera ver la nieve.
Lo solucionó de un modo tan ingenioso como romántico. Le prometió a su esposa que vería la nieve. De inmediato, hizo plantar las laderas montañosas de la serranía cordobesa de almendros adultos. Cuando llegó el invierno siguiente, los almendros florecieron y tanto sus copas como las laderas de los montes cercanos se cubrieron de lo que parecía nieve. Fue una muestra más del amor que se profesaban los reyes de Sevilla.