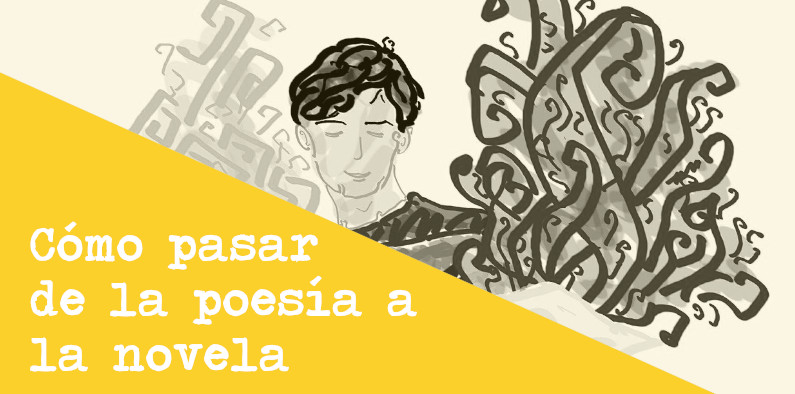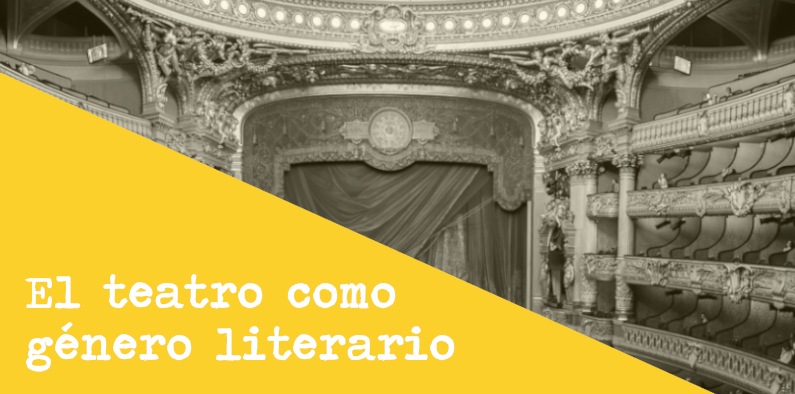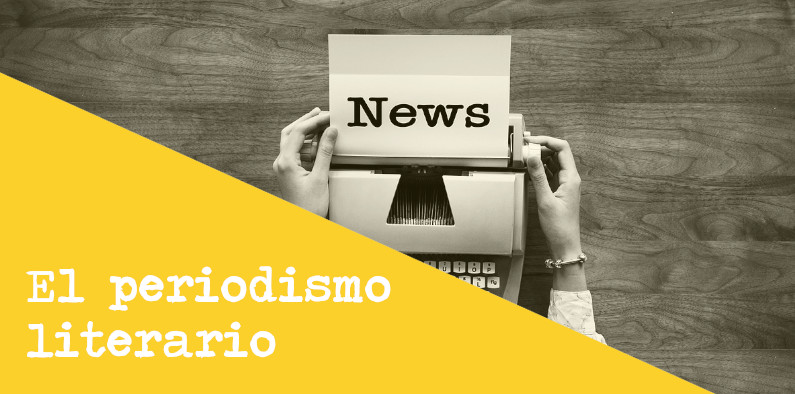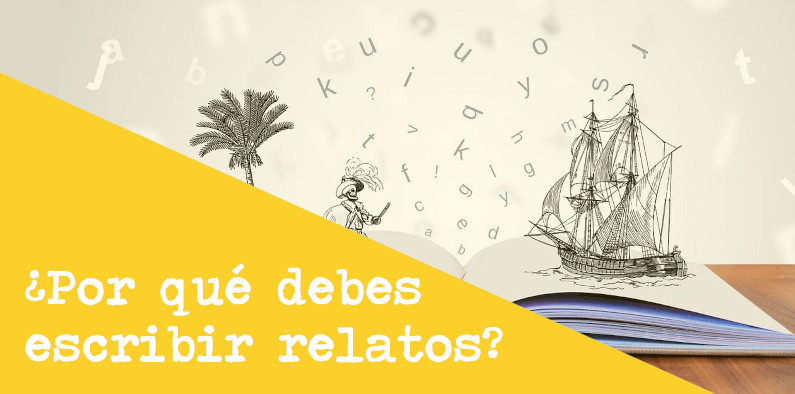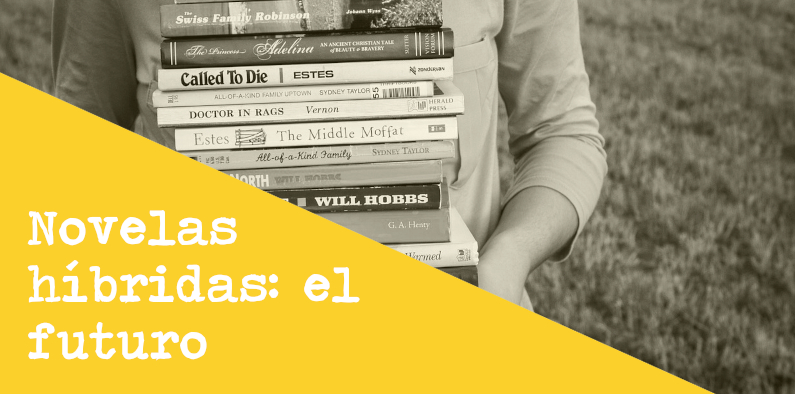Después de ver en el primer artículo sobre la novela juvenil cuáles son sus características, en esta segunda entradas vamos a descubrir cómo escribir una novela juvenil atractiva. Esto implica que debes comprender a la perfección las expectativas y experiencias de tus lectores adolescentes. En este artículo te ofreceré consejos clave y técnicas narrativas que te ayudarán a crear una novela que conecte con los lectores jóvenes y pueda dejarles una impresión duradera. Cómo escribir una novela juvenil: conoce a tu audiencia Uno de los pilares fundamentales para aprender cómo escribir una novela juvenil atractiva es entender a fondo al tipo de lector al que te diriges. Dirás, con razón, que los adolescentes, con sus muchos estilos de vida y personalidades, no son un grupo homogéneo. Que cada lector busca historias que les llamen la atención personalmente, reflejando sus realidades diarias, desafíos y sueños. En mi curso de escritura, el Método PEN, hacemos especial hincapié en la importancia de conocer a fondo a los lectores. Y créeme, esto va más allá de la simple observación superficial; implica una inmersión en su mundo. Es muy importante que entiendas qué motiva a los adolescentes, qué temas les apasionan y qué problemas les preocupan. Ya sea a través de encuestas, grupos o incluso a través de la interacción directa en plataformas donde ellos participan, como redes sociales y foros juveniles, debes conocer a tu audiencia. Este primer paso es esencial. Has de ser concreto Además, es importante conocer las subculturas dentro del enorme espectro de la juventud. Hay intereses para todos los gustos. Por ejemplo, algunos pueden preferir historias de aventuras y fantasía, mientras que otros se inclinan por romances realistas o dramas contemporáneos. Entender qué está buscando el público al que te diriges te permitirá crear personajes y tramas que no solo les entretenga, sino que también formen un vínculo genuino con tus lectores. En el Método PEN enseño a los escritores a utilizar esta información para diseñar novelas que no solo captan la atención de los lectores, sino que también alimentan su imaginación y responden a sus inquietudes emocionales y sociales. En el caso de la literatura juvenil, si te acercas a los temas desde una perspectiva que los jóvenes encuentren cercana y relevante, aumentarás las posibilidades de que tu novela no solo sea leída, sino que también sea recomendada y discutida entre ellos. Este enfoque dedicado a la comprensión de tu audiencia es lo que diferencia una novela juvenil promedio de una que realmente impacta y resulta relevante para sus lectores. Por eso, invertir tiempo y esfuerzo en conocer a tu audiencia es algo que siempre te dará beneficios a largo plazo. Cómo escribir una novela juvenil: desarrolla personajes con los que identificarse Crear personajes con los que el lector pueda identificarse es crucial para el éxito de cualquier novela, y no iba a ser menos en la juvenil. Los personajes deben ser auténticos y tridimensionales, han de servir como si fueran un espejo de las experiencias, emociones y desafíos a los que se enfrentan los adolescentes en la vida real. Los lectores buscan personajes con los cuales puedan identificarse, que no solo se enfrenten a problemas, sino que también muestren vulnerabilidades y fortalezas a medida que se desarrolla su historia. Autenticidad en la creación de personajes La autenticidad es clave al desarrollar este tipo de personajes. ¿A qué me refiero? A crear personajes con profundidad emocional, que tengan deseos, miedos, fortalezas y debilidades claras. Un personaje bien desarrollado actúa de manera coherente a través de la novela, incluso mientras crece y cambia. Esto requiere un conocimiento profundo de su psicología y de cómo sus experiencias pasadas moldean sus acciones y reacciones. Diversidad de experiencias Los personajes deben representar la diversidad de la juventud. Esto incluye trabajar aspectos como la etnia, la orientación sexual, la religión o la clase social, así como sus experiencias y perspectivas. Si incluye suficiente gama de personajes, tu novela no solo se enriquece, sino que también se vuelve más inclusiva y representativa del mundo real en el que viven tus lectores. Por supuesto, todo esto debe tener una lógica. No tendría sentido que pusieras a Isabel la Católica, por usar un ejemplo extremo relacionado con la novela histórica, como una mujer africana solamente para que tu historia sea más inclusiva. Una vez más: los motivos son importantes. Evolución y crecimiento Los personajes de las novelas juveniles deben experimentar un crecimiento significativo a lo largo de la historia. Es lo que se conoce como arco dramático del personaje. Este desarrollo debe ser tanto interno como externo, y ha de reflejar cambios en su comprensión del mundo y en sus relaciones con los demás. Los conflictos y desafíos a los que se enfrentan deben servir como catalizadores para ese crecimiento, impulsando la trama y profundizando su carácter. Por ejemplo, un adolescente puede comenzar la historia sintiéndose inseguro y dependiente. Sin embargo, a medida que avanza a través de las pruebas y desafíos que va superando, podría encontrar la fuerza para afirmarse y tomar decisiones importantes por sí mismo. Relaciones dinámicas Si queremos que el lector se identifique con los personajes de nuestra obra, las relaciones que mantengan estos personajes deben ser complejas y multifacéticas. A través de estas relaciones, los personajes pueden demostrar empatía, conflicto, amor y rivalidad. La intención es ofrecer múltiples facetas de su personalidad y, por lo tanto, mostrar un carácter más rico y profundo. Cómo escribir una novela juvenil: crea una trama que enganche Para asegurarte de que tu novela juvenil capture y mantenga la atención de los lectores, necesitas desarrollar una trama que sea convincente y emocionante. En este punto quiero darte varios consejos prácticos sobre cómo estructurar y enriquecer la trama de tu historia para asegurarte de que tus lectores se queden enganchados hasta la última página. Establece conflictos claros desde el principio Un buen punto de partida para cualquier trama que enganche es establecer conflictos claros desde el inicio. Los conflictos no solo impulsan la acción, sino que también
Características de la novela juvenil
Aprovechando que hoy, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud, quiero iniciar una serie de artículos relacionados con la novela juvenil, un género literario fascinante y dirigido al público adolescente. En este primer artículo desglosaré las características de la novela juvenil, que es un tema que me preguntan a menudo los alumnos del Método PEN. La idea en estos artículos es mostrar cómo estas obras tratan la complejidad de las experiencias juveniles y crean una conexión firme con los lectores de entre doce a dieciocho años, aproximadamente. Pero para eso, hay que empezar por el principio: ¿qué diferencias hay entre la novela juvenil y la novela para adultos? Esto es una pregunta recurrente en cualquier curso de escritura que se precie. Vamos a verlas. Diferencias entre la novela juvenil y la novela para adultos Si te interesa escribir novela juvenil, es fundamental que entiendas que las técnicas narrativas en este género muestran ciertas diferencias con las novelas para adultos. No hablo de la estructura narrativa, que ahí no hay cambios y deberías saber a la perfección qué debes incluir para que tu novela funcione. Y no solo me refiero a variaciones en el estilo, sino también en la profundidad de los temas que se tratan y en el enfoque de los conflictos narrativos. Veamos con más detalle estas diferencias. Temática y contenido Las novelas juveniles suelen centrarse en temas de autodescubrimiento, primeros amores y desafíos de crecimiento personal y social. Todos ellos son aspectos muy relevantes durante la adolescencia y juventud. Por otro lado, las novelas para adultos suelen tratar temas más complejos y profundos, que pueden incluir política, moralidad o reflexiones filosóficas, ofreciendo una mirada más compleja sobre la vida. Perspectiva y narración En la literatura juvenil, la narración a menudo se realiza desde la perspectiva de un joven, lo que permite una conexión inmediata con los lectores de la misma edad. Es un modo sencillo y práctico de crear una conexión afectiva del lector con el protagonista. Además, las técnicas narrativas suelen ser directas y accesibles. Por el contrario, la literatura para adultos emplea normalmente una variedad de narradores y estilos que desafían al lector. Lenguaje y estilo El lenguaje en las novelas juveniles suele ser más sencillo, mucho más directo. Aquí el objetivo está claro: debe ser accesible y atractivo para los lectores más jóvenes. La novela para adultos, por su parte, desarrolla un uso del lenguaje más complejo y con estilos mucho más diversos, lo que le da al autor mayor libertad para explorar subtextos y complejidad. Características de la novela juvenil: desarrollo de personajes Mientras que las novelas juveniles suelen enfocarse en personajes que están en proceso de definir su identidad, las novelas para adultos suelen trabajar con personajes adultos, con una comprensión más desarrollada de sí mismos y su lugar en el mundo. Esto no solo influye en cómo se desarrollan los personajes a lo largo de la novela, sino también en las interacciones y el desarrollo de las relaciones entre ellos. A grandes rasgos, estas serían las diferencias más importantes entre la novela para adultos y la novela juvenil. Como ves, no solo se trata de buscar un tema apropiado para cada grupo de edad, sino que también influyen en cómo el autor debe abordar la narrativa y la estructura de sus obras. Si te interesa escribir novela juvenil, debes entender que estas diferencias son vitales para cualquier autor que busque desarrollar este género. Y una vez visto esto, podemos empezar a profundizar en las características de la novela juvenil. Características de la novela juvenil: temáticas habituales La novela juvenil suele trabajar con una variedad de temas que interesan a los adolescentes y jóvenes adultos. Estos temas reflejan sus desafíos y aspiraciones. En este género no solo se busca entretener, sino que también se ofrece un espacio que ayude a la reflexión y el aprendizaje. No cometas el error de pensar que solo se trata de contar una historia que entretenga: la novela juvenil es más que simple ficción. Deja que te muestre cuáles son los temas más recurrentes en la novela juvenil. Búsqueda de identidad Uno de los pilares temáticos de la novela juvenil es la exploración de la identidad. Los protagonistas a menudo se encuentran en una búsqueda de autoconocimiento, de definición personal. Es justo por lo que están pasando los lectores jóvenes en sus propias vidas, un tema que les preocupa y les interesa personalmente. A través de los ojos de personajes que cuestionan quiénes son, pueden exploran diversas facetas de su identidad, desde la orientación sexual y el género hasta las creencias culturales o religiosas. Primer amor y relaciones El primer amor es otro tema recurrente en la novela juvenil. No te hablo de novela romántica, no… Aquí se presenta este tema con toda la intensidad y complejidad de las emociones de esta edad. Son historias que desarrollan no solo los aspectos románticos, sino también los desafíos que acompañan a las primeras relaciones amorosas: la confianza, la traición, la reconciliación, la sexualidad… A través de estos relatos, los jóvenes aprenden sobre la importancia del respeto y la comunicación en las relaciones amorosas. Amistades complejas Las dinámicas de las amistades durante la adolescencia pueden aportar mucho a nuestras vidas, pero también resultar complicadas. Las novelas juveniles suelen mostrar este tipo de vínculo. Los conflictos y las colaboraciones entre amigos enseñan a los lectores sobre lealtad, los celos, el apoyo mutuo y los desafíos de mantener amistades. Desafíos familiares y sociales Muchas novelas juveniles tratan problemas familiares como el divorcio, la enfermedad o la pérdida. Se muestra en ellas cómo estos eventos afectan a los jóvenes protagonistas. Además, se exploran temas sociales relevantes como la injusticia, la discriminación y la lucha por el cambio social. Transición a la edad adulta Finalmente, el paso de la infancia a la edad adulta es un tema omnipresente en la novela juvenil. Abarca la aceptación de responsabilidades, la toma de decisiones independientes y la preparación para el mundo adulto. Estas
Cómo usar la mitología en una novela
La mitología ha sido una fuente inagotable de inspiración a lo largo de la historia literaria, enriqueciendo narrativas desde las épicas antiguas hasta la literatura moderna. Cuando valoramos cómo usar la mitología en una novela, nos metemos en un terreno que promete no solo profundizar la trama y los personajes, sino también marcar al lector con temas universales de lo más interesantes. En este artículo pretendo darte una guía completa sobre cómo usar la mitología en una novela de forma efectiva, asegurándote de que estas historias antiguas continúen capturando la imaginación de los lectores actuales. La mitología, en todas sus formas, ofrece una enorme muestra de temas y arquetipos que pueden ser reinterpretados para enriquecer cualquier relato. Desde la lucha de poderes en la mitología griega hasta las complejas relaciones divinas en las mitologías mesopotámica y nórdica, estos relatos mitológicos ofrecen una ventana a las preocupaciones y los dilemas humanos que siguen siendo relevantes a día de hoy. Cómo usar la mitología en una novela: definición y relevancia En el contexto literario, la mitología puede ser entendida como un conjunto de relatos que pertenecen a una cultura específica. A través de ellos se nos explica su visión del mundo, fenómenos naturales, orígenes de la humanidad y normas morales. Suelen estar basados en historias de dioses, héroes y criaturas míticas. Estas historias, arraigadas en lo sobrenatural y lo simbólico, trascienden el tiempo y el espacio para ofrecer explicaciones metafóricas sobre la vida y la sociedad. Lejos de ser solo reliquias del pasado, los mitos han encontrado nuevas formas de llegar a los lectores en las novelas modernas, donde funcionan como espejos y moldes para nuestras propias historias. Autores como Neil Gaiman, Madeline Miller y Rick Riordan han demostrado que los mitos antiguos pueden ser adaptados para hablar directamente de las preocupaciones modernas. Y lo hacen reinterpretando los antiguos relatos desde perspectivas frescas, o incluso tejiendo elementos mitológicos en configuraciones modernas. Cómo usar la mitología en una novela: beneficios de utilizarla La integración de elementos mitológicos en la literatura contemporánea ofrece una serie de beneficios que pueden transformar una novela común en otra más rica y profunda. Enriquecimiento de la trama con capas de significado profundo La mitología introduce una dimensión adicional en la narrativa. Proporciona capas de significado que enriquecen la experiencia del lector. Cuando incorporas mitos en tus novelas, los autores pueden aprovechar historias y motivos cargados de significado histórico y cultural, lo que permite que los temas de la novela dejen más huella. Por ponerte un ejemplo, en mi última novela, que he terminado hace apenas tres meses y que es una novela de aventuras, aprovecho para incluir un mito sobre uno de los mayores misterios de la historia de Estados Unidos: lo ocurrido con la primera colonia inglesa que se estableció en aquellas tierras. Estas cosas no solo capturan la atención del lector, sino que también fomentan una lectura más reflexiva y profunda. Por ejemplo, utilizar la figura de un héroe trágico mitológico puede reflejar los dilemas morales contemporáneos, proporcionando un paralelismo entre el pasado mitológico y el presente del lector. Desarrollo de personajes más ricos y tridimensionales Los elementos mitológicos también pueden ser utilizados para desarrollar personajes más complejos y tridimensionales. Cuando asemejas tus personajes a arquetipos mitológicos, puedes profundizar en sus motivaciones, conflictos internos y transformaciones. Esto no solo hace que los personajes sean más interesantes; también le das una especie de destino del que no pueden escapar, lo que los hace profundamente atractivos. La mitología ofrece un rico telón de fondo que ayuda a los lectores a entender y simpatizar con las luchas y aspiraciones de los personajes. Incremento del interés mediante el uso de símbolos y temas universales Finalmente, la mitología es una fuente inagotable de símbolos y temas universales que siguen siendo relevantes con independencia del contexto cultural o histórico. Estos temas, como el heroísmo, el sacrificio, la redención y el poder, tienen un atractivo universal que atrae a lectores de todo tipo. Al incorporar estos elementos en tu novela, puedes hacer que tus historias no solo sean más atractivas, sino también más accesibles a una audiencia global. Además, el uso de símbolos mitológicos puede añadir una riqueza visual y temática que hace que la obra sea más vívida y emocional. Cómo usar la mitología en una novela: integrando la mitología en tus textos Incorporar elementos mitológicos en una novela actual puede parecer un desafío, pero hay cosas que puedes utilizar para hacer que estos elementos antiguos capten la atención del lector actual. Adaptación de mitos: La idea es adaptar los mitos para que reflejen las sensibilidades y problemas contemporáneos. Esto implica no solo actualizar la historia de un mito concreto, sino también reinterpretar sus temas y personajes para que sean interesantes para el público de hoy. Por ejemplo: Recontextualización: Puedes situar los eventos de un mito antiguo en un escenario moderno, y de esa forma mostrar cómo se desplegarían los conflictos y las relaciones en el mundo actual. Actualización de personajes mitológicos: Los personajes también pueden ser rediseñados con identidades más diversas o con problemáticas actuales, como la lucha por la identidad personal, los derechos civiles o la crisis ambiental. Estas adaptaciones no solo hacen que los mitos sean más accesibles, sino que también permiten a los lectores ver estos relatos antiguos de un modo más actualizado. Cómo usar la mitología en una novela: el uso de motivos mitológicos. Otra posibilidad es el uso de motivos mitológicos. Estos elementos aislados de mitos, como símbolos, temas o arquetipos, pueden ser introducidos en la trama. Esto te permitiría dotar a tu novela con la profundidad de los mitos sin tener que sentirte atado por la historia y la estructura que ya se conoce. Por ejemplo: Arquetipos: Introducir personajes que encarnan arquetipos clásicos, como el héroe trágico, el mentor sabio, o el traidor puede proporcionar a tu novela una estructura emocional profunda. Símbolos y temas: Utilizar símbolos mitológicos, como el viaje del héroe o la transformación, puede enriquecer la historia. La dotará de capas
La novela de aprendizaje
Los personajes son el alma de cualquier novela. En el mundo literario, pocos axiomas son tan importantes como este. Los escritores solemos decir a menudo que historia con malos personajes jamás podrá sostenerse, mientras que con unos buenos personajes podemos salvar un argumento flojo. Y como tanto le digo a mis alumnos del Método PEN, los buenos personajes son aquellos que, entre otras cosas, evolucionan a lo largo de la novela. Dicho de otro modo: cuando llegan al final de la novela ya no son los mismos que al comenzar. Pues bien, aunque esto debe cumplirse en todo tipo de novelas, hay algunas en las que cobra tal importancia que conforman un subgénero propio. Me refiero a la novela de aprendizaje. Qué es la novela de aprendizaje En realidad, la novela de aprendizaje es muy fácil de definir: también llamada «de formación» o «educativa», es toda aquella novela que enmarca su trama en el camino que lleva al protagonista de la niñez a la vida adulta. Sencillo, ¿verdad? En este tipo de novelas, el protagonista siempre será un niño o una niña, como mucho un adolescente, que tendrá que enfrentarse a algún tipo de conflicto. En ese proceso, el personaje madurará, tomará conciencia de las dificultades de la vida y también de lo que realmente es importante. Aprenderá lo que es la responsabilidad, el amor, el trabajo duro, la vida familiar… Vamos, todo aquello por lo que pasamos al crecer en el mundo real. Entenderéis que esto hace de la novela de aprendizaje un género con el que cualquier lector puede empatizar. Incluso los que ya empezamos a tener una edad, quizás incluso con más fuerza, pues no deja de ser un ejercicio de nostalgia. Al fin y al cabo, todos hemos sido jóvenes, todos hemos pasado por lo mismo. Recordamos incluso cuando estábamos en esa edad del pavo en la que creíamos que no había consecuencias para nuestros actos. Así que no importa si la novela de aprendizaje se enmarca en la fantasía, la ciencia ficción, la romántica o la novela histórica. Al final, esa evolución del protagonista será muy similar a la que el lector ha tenido en algún momento de su vida. Características de la novela de aprendizaje Como ya hemos dicho, la novela de aprendizaje se basa en el proceso de crecimiento del protagonista, desde su condición de niño o joven ignorante de la envergadura que tiene la vida, hasta el adulto en el que todos nos convertimos. Lo habitual es que dicho recorrido esté plagado de obstáculos de toda índole, que a veces surgen de tramas que tienen poco índole intimista. Es el caso de la saga fantástica Añoranzas y pesares, donde Simón Cabezahueca, un adolescente ingenuo, torpe y despreocupado se enfrenta a una amenaza de tintes épicos que le obliga a madurar para sobrevivir. No obstante, no siempre nos encontramos con una gran amenaza grandilocuente de proporciones apocalípticas. También son muy habituales las historias más personales y mundanas. En cualquier caso, la premisa de este tipo de historias suele ser parecida: el personaje sufre una pérdida o vicisitud al inicio de la novela, que le obliga a emprender algún tipo de viaje (real o interior). Será en esta travesía por el desierto donde el protagonista madurará. Sí, a base de palos, porque si no ya me contaréis qué interés tendría la historia. Este esquema es claramente una variante del camino del héroe, por cierto. Generalmente, ese proceso de evolución acaba bien, y el protagonista se convierte en una persona mejor, más madura, aunque a veces encontramos finales no tan buenos, incluso catastróficos. La cuestión es transmitir al lector los valores que la sociedad identifica con un individuo que ha alcanzado la madurez. Ejemplos de la novela de aprendizaje El término «novela de formación» fue propuesto por primera vez en 1819, por el filólogo alemán Johann Karl Simo Morgenstern, aunque no fue popularizado hasta 1905 por Wilhelm Dilthey). Sin embargo, las primeras semillas de este tipo de historias en torno a un protagonista joven que va madurando a lo largo de una trama podemos encontrarlas mucho antes. Es fácil identificarlas sobre todo en el género picaresco nacido en el Renacimiento. ¿Acaso no es una novela de aprendizaje El lazarillo de Tormes? Todo gira en torno a un protagonista, Lázaro, que tiene que aprender a desenvolverse en un mundo duro, donde todos sus amos tratan de abusar de su condición de niño. Es cierto que actualmente rara vez nos referimos a las novelas protagonizadas por jóvenes como novelas de aprendizaje. Las características del subgénero se han difuminado bastante en géneros tan populares como la fantasía juvenil o la romántica juvenil, donde la evolución del personaje no siempre sigue las pautas de la novela de aprendizaje: ese crecimiento a la madurez no está presente o no tiene el peso suficiente. Pero aún así, todavía podemos encontrar ejemplos que, aunque no se vendan con tal etiqueta, tienen elementos claros de la novela de aprendizaje. Algunos os sorprenderán, pues seguro que jamás habéis pensado en ellos como novela de aprendizaje. Como Dune, de Frank Herbert; o El guardián entre el centeno, de Salinger; Cómo se hace una chica, de Caitlin Moran; El bosque del Cisne Negro, de David Mitchell; o una novela tan maravillosa como La piel de la memoria, de Jordi Sierra i Fabra. Un autor, éste último, que basa gran parte de su amplia obra en ese proceso de crecimiento personal de los jóvenes. Conclusiones Como veis, la novela de aprendizaje es un subgénero con historias y obras apasionantes, encuadradas en diversos géneros distintos. Porque al final da igual si hablamos de un Paul Atreides en su camino para convertirse en el Kwisatz Haderach o de Sofía, una niña que descubre el mundo a través de la filosofía. Lo importante es que estas historias no son las de Paul o Sofía, son nuestra propia historia, la de esos muchachos empanados que sólo pensaban en chicos o chicas, pero que al final tuvieron que convertirse en adultos.
Cómo pasar de la poesía a la novela
A lo largo de más de quince años como profesor de narrativa, me he encontrado una gran variedad de alumnos. Cada uno de ellos venía con unas enormes ansias por aprender a construir una novela, pero también con un bagaje particular en cada caso: desde alumnos que ya tenían una experiencia previa como escritores a otros que jamás habían creado ni siquiera un simple relato. Entre todos ellos, también me he topado con casos muy particulares de alumnos que provenían de un formato literario muy distinto a la narrativa, la poesía. Y precisamente de eso quería hablaros hoy: de las diferencias que existen entre estas dos modalidades literarias y cómo pasar de la poesía a la novela. Características de la poesía Lo primero que deberíamos hacer es definir ambos formatos, ¿verdad? Empezaremos por la poesía. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos encontraremos varias definiciones con ciertos matices. Nosotros nos quedaremos con la cuarta, la que dice: «Poema. Composición en verso». Por tanto, la poesía es toda aquella composición literaria creada en verso. Es cierto que esta es una definición tremendamente básica, pero nos vale para empezar. La poesía tiene unas características muy particulares que la alejan de la narración en prosa, de ahí que sea tan complicado pasar de la poesía a la novela (y viceversa). Por un lado, tiene una estructura formal propia, que se fundamenta en unidades como las estrofas, o sea, un conjunto de versos. Pero es que además esta composición está regida por normas muy marcadas, incluso podríamos decir que muy estrictas. Me refiero a la métrica, la rima y la sonoridad. Por supuesto, no vamos a profundizar en esto, porque si no el artículo sería muy largo. Un detalle curioso: aunque asociamos la poesía con las rimas, no todos los versos son rimados. Existen también los versos sueltos, los versos blancos o los versos libres. Estos últimos, además, y como su nombre indica, no sólo no riman, sino que también se alejan de la métrica y la cantidad de sílabas. Características de la prosa Y ahora vayamos con la definición de la prosa, que es incluso más sencilla: «Forma de expresión habitual, oral o escrita, no sujeta a las reglas del verso». Y además la RAE nos pone cono sinónimo la palabra «narrativa» y como antónimo «verso». Lo cuál deja bastante claro que poesía y prosa son manifestaciones literarias totalmente opuestas. Y esta diferencia la vemos en primer lugar en las características de la prosa: en primer lugar, no tiene ningún tipo de regla sobre la métrica o la sonoridad. Las frases que construimos no deben constreñirse a una extensión o a una cantidad de sílabas. Además, su estructura es muy distinta a las estrofas. En prosa tenemos la unidad básica, la oración (recordad: enunciados con un sentido completo), que a su vez forman párrafos (grupos de oraciones alrededor de un tema central). Como se puede apreciar con facilidad, la prosa es una forma de literatura mucho más natural, porque al fin y al cabo es la manera en que articulamos el lenguaje en nuestro día a día, a la hora de hablar. Ni qué decir tiene que del mismo modo el lenguaje oral es muy diferente al escrito, el cual tiene unas exigencias mayores en cuanto a elaboración y corrección, pero ambos se consideran prosa. Pasar de la poesía a la novela En realidad considero que lo realmente difícil sería pasar de la prosa novelística a la poesía, más que pasar de la poesía a la novela, dado que en aquel caso tendríamos que ir desde un punto de casi absoluta libertad creativa a uno con más reglas. Pero como este blog está enfocado a la novela, hablaremos del camino «fácil». Un adjetivo bastante engañoso, porque sigue siendo algo muy complicado cambiar de un formato en verso a uno en prosa. Resulta obvio que es una manera de escribir opuesta en todos los aspectos. En primer lugar, a la hora de formar esas unidades básicas de la prosa, las oraciones. Cuando un escritor está acostumbrado a tener unas reglas que seguir, si de repente se las quitan puede sentirse perdido. Un autor de poemas tiene interiorizado cómo debe construir un verso atendiendo a la métrica y el ritmo que quiere imponer. ¿Pero qué pasa si no hay nada que te diga qué debes hacer? A veces, la libertad absoluta puede ser abrumadora, por eso cuesta tanto pasar de la poesía a la novela. Otro problema a tener en cuenta es el de los vicios heredados. El autor poético está tan acostumbrado a construir estructuras de gran carga lírica que es muy posible que importe ese estilo a su prosa. Esto puede implicar un estilo demasiado recargado de elementos poéticos que afecte a la fluidez de la narración e incluso a la transmisión y desarrollo de la trama. Imaginad eso a lo largo de toda una novela. Conclusiones Todo esto haría referencia al plano puramente de retórica, pero es que quedan las cuestiones más peliagudas a la hora de pasar de la poesía a la novela. Como por ejemplo, la creación de un argumento. Una novela es una historia larga, compleja, que se desarrolla poco a poco. Tiene montón de elementos estructurales y conceptuales que exigen una planificación a medio y largo plazo enfocada en una metodología distinta. Simplemente, la manera de abordar la creación de una obra de poesía no tienen nada que ver con la de una novela. Por tanto, es normal que los autores acostumbrados a la poesía se encuentren ante un muro difícil de escalar cuando tratan de dar el salto a la narrativa novelística. Y la gran pregunta: cómo pasar de la poesía a la novela. Pues bien, sólo hay un camino, nada de atajos o fórmulas mágicas: hay que formarse específicamente. O sea, leer mucha prosa, estudiar los conceptos de la escritura en prosa y la construcción de una novela… y escribir, escribir, escribir. Todo esto lleva tiempo, mucho tiempo.
El teatro como género literario
En este blog solemos centrarnos casi en exclusiva en la novela como formato literario, ya que es el más consumido por el lector y por tanto también aquel en el que nos centramos los escritores. Pero es bueno que conozcáis otras modalidades a la hora de escribir, al menos para saber que existen y que incluso tienen características que nos pueden ser útiles cuando escribimos novela. Una de ellas es la poesía, pero esa también la dejaremos para otra ocasión. Porque en este artículo quiero hablaros de un formato que es, de hecho, más antiguo que la novela, y del que hoy se celebra su Día Internacional. Hoy trataremos el teatro como género literario. El origen del teatro como género literario Suele decirse que el teatro, como representación del arte dramático, nació en Grecia, en torno al siglo V a.C. Sin embargo, esto no sería del todo exacto, pues el ser humano ha sentido la necesidad de realizar representaciones artísticas desde tiempos prehistóricos. Se tiene constancia de antiguos ritos donde el hombre primitivo realizaba danzas e imitaciones de animales, representando pequeñas historias con las que trataban no sólo de entretenerse, si no también de reforzar los lazos de la comunidad a la que pertenecían. Sin embargo, es cierto que fueron los griegos clásicos quienes convirtieron el teatro en un género literario como tal. Su primera modalidad fue la tragedia, que se enfoca en el enfrentamiento por parte de los protagonistas a un error fatal (que Aristóteles llamó «hamartia») y desemboca en un destino fatal inevitable, triste. O trágico, como diríamos hoy en día. Uno de los ejemplos más famosos es el de la obra de Sofocles, Edipo Rey, que imagino que ya sabéis que acaba como el Rosario de la Aurora: con Edipo casándose con su madre, Yocasta, tras matar a su propio padre, y con su esposa-madre suicidándose al descubrirse el pastel. ¿Por qué consideramos el teatro como un género literario? No es una pregunta baladí. Cuando pensamos en el teatro es habitual que lo asociemos más con un ámbito como el cinematográfico. Y sí, el teatro es un arte escénico, no cabe duda. Su fin último es ser representado por actores sobre un escenario, frente a los espectadores. Sin embargo, en esencia tiene todas las características propias de la literatura: surge de una historia creada y escrita por un autor. De hecho, si nos ponemos muy estrictos, el trabajo de guionización de una película o serie de televisión también podría considerarse literatura, aunque por sus características se aleje mucho de este formato. En los guiones de las obras cinematográficas no se pone énfasis en el aspecto estilístico y en el estilo literario de la escritura, es más bien algo práctico. Mientras que en el teatro el uso de las palabras y el lenguaje es fundamental y se cuida con esmero. La obra de teatro escrita se llama «guión teatral» o incluso «libreto», aunque esta última definición se usa más en obras líricas. Es la base fundamental de todo lo que vendrá después, sin la que no existiría la representación escénica. ¿Y cómo se escribe teatro? Vamos a ver un poco por encima algunas características de este formato. Características del teatro como género literario Resulta evidente que el teatro como género literario es muy distinto a la novela. Como su objetivo primordial es ser representado en el ámbito escénico, su construcción como obra escrita debe adecuarse a ese destino. Por ello, lo primero que llama la atención cuando lees una obra de teatro es el protagonismo casi absoluto del diálogo entre personajes. La voz del narrador es minimizada hasta casi quedar oculta, en favor de las distintas conversaciones. Este es el modo en que se articula la acción en el teatro, ya que durante la representación frente al público no se puede tener a un narrador realizando la misma función que haría en una novela. En cualquier caso, un libreto teatral también debe preocuparse de detallar las acciones que los personajes realizan. Es lo que se conoce como «lenguaje de acotaciones». ¿Os parece algo raro? Pues no debería, ya que en novela también ocurre. ¿Acaso no describimos las acciones que realizan los personajes? Es igual de importante que en el teatro. La diferencia está en que en el teatro tiene un carácter más indicativo de cara al actor. Como si fueran instrucciones para que sepa cómo debe actuar. En el teatro escrito también es importante remarcar la descripción de los escenarios, aunque sólo sea de nuevo como una indicación para que el escenógrafo sepa cómo debe crear los decorados. En cualquier caso, siempre suele ser una descripción más ligera que en la novela, ya que a la postre el espectador contará con sus propios ojos para saber cómo es el entorno donde se desarrolla la historia. Conclusiones Con todo esto que hemos dicho podemos apreciar que el teatro se escribe en dos niveles: en primer lugar encontramos el texto primario, que corresponde a lo que afecta a la acción de la historia, y que tendría mayor carácter literario; y por otro lado el texto secundario, que es más técnico y de consumo interno para los actores y los directores. Los diálogos, soliloquios o referencias habladas formarían parte del texto primario; mientras que las descripciones del escenario o ciertas indicaciones serían consideradas como el texto secundario, que generalmente van entre paréntesis. Aunque por limitación de espacio he sido muy superficial, estoy seguro de que podéis apreciar que el teatro tiene un formato muy distinto al que estamos acostumbrados los lectores y escritores de novela tradicional. Eso hace que dar el salto de un género a otro imponga un trabajo de adaptación severo, con un cambio de mentalidad bastante acusado. Pero el teatro tiene herramientas que pueden ser muy útiles para escribir novela, y que hacen interesante probar esta modalidad literaria. Conozco a autores que gracias a su pasado como escritores teatrales son auténticos expertos a la hora de crear diálogos en sus novelas. Por eso siempre le digo a
El periodismo literario
En este blog estamos acostumbrados a hablar de la literatura desde su vertiente novelística y, por tanto, de ficción. Mis cursos están centrados en la narrativa para novela como género literario y en la ficción como herramienta para escapar a otros mundos, para vivir historias que se alejan de lo mundano, del día a día. Pero hay más literatura fuera de la ficción. Existe un género literario que se basa exclusivamente en el mundo real, que bebe de acontecimientos que ocurren en el mundo, y que además de buscar emocionarnos mediante la escritura también quiere informarnos de esos hechos. Me refiero al periodismo literario. Hoy os voy a explicar en qué consiste. Qué es el periodismo literario Pensamos en el periodismo como en las clásicas noticias que dan en los informativos de televisión o, como mucho, en los artículos de los periódicos que se hacen eco de los sucesos. Generalmente son textos formales, neutros en cuanto a la transmisión de emociones, y que se limitan a exponer unos hechos sin posicionarse (para eso están secciones como la editorial o las opiniones personales). Sin embargo, el periodismo literario, bautizado como «nuevo periodismo» por el autor Tom Wolfe, va mucho más allá. En este género se deja de lado esa frialdad para entrar de lleno en una narración tal y como la conocemos en la novela o los relatos. La base fundamental sigue siendo una noticia, un suceso, pero en esta ocasión las personas involucradas se convierten además en personajes con trasfondo. Y ya no vale con exponer lo ocurrido, sino que el periodista-escritor debe profundizar en el trasfondo, en la situación personal de los ahora personajes literarios. Y además lo hace usando el lenguaje de la narrativa, esto es, desarrollando una historia clara, una trama, mediante herramientas clásicas de la escritura literaria: diálogos, descripciones, recursos estilísticos… Los protagonistas Esto es muy importante cuando hablamos de periodismo literario: en esta modalidad se incide en darle voz a los involucrados de manera activa, incluso aunque se utilice un entorno de ficción. Sin embargo, la trama principal no puede dejar de ser verídica. A veces este protagonismo absoluto de las personas involucradas es tan grande que la voz del periodista-escritor desaparece por completo del texto. Es muy habitual que una obra enclavada en el periodismo literario reproduzca textualmente las declaraciones de los afectados, aunque también se puede crear a un personaje ficticio para enmascarar la identidad de los implicados, sobre todo cuando se trata de una historia escabrosa. En cualquier caso, es preferible poner nombre y apellidos reales a los personajes de una obra o artículo dentro del periodismo literario. Al fin y al cabo la intención del autor es conmover al lector, y para ello nada mejor por parte de este que tener la certeza de que lo ocurrido en la obra aconteció de verdad. Esto es algo que algunos periodistas comprendieron sobre todo a partir de los años 60, al comprender que la transmisión de noticias se había vuelto algo frío. Los típicos boletines eran tan anodinos que a la gente ya no le afectaba nada de lo que leía. Algunos ejemplos de periodismo literario Seguro que habéis leído un montón de artículos que podrían estar enclavados en el periodismo literario. Abundan sobre todo cuando ocurre una gran desgracia colectiva. Por ejemplo, cuando estalló la guerra de Ucrania surgieron infinidad de artículos narrando la experiencia de los civiles desplazados. Es una manera excelente de plasmar el horror de una catástrofe global: nos centramos en los efectos sobre un individuo, mostrando los terribles efectos en una sola vida, para luego entender la envergadura de que eso mismo le esté pasando a muchas otras personas. Porque contar la historia general de que hubo un terremoto en Turquía, dar datos crudos sin más, no nos afecta apenas. Por desgracia, nos hemos acostumbrado e insensibilizado a eso. Pero cuando le ponemos cara y nombre a la desgracia, eso nos ayuda a empatizar. Pero el periodismo literario también se desarrolla fuera de los medios de comunicación tradicionales. Está presente en nuestro formato preferido, la novela. Existen antecedentes de Hemingway y Orwell en sus artículos sobre la Guerra Civil española, que posteriormente se convirtieron en novela, pero la edad de oro del periodismo literario novelesco tuvo lugar en los años 60. Hay ejemplos magníficos, como la obra ganadora del premio Pulitzer en 1980, La canción del verdugo, de Normal Mailer. Una historia muy cruda sobre un condenado a muerte por asesinato en Estados Unidos. Para realizar esta obra el autor entrevistó a los testigos del caso real, lo que deja claro que el peso de la historia no está en la ficción. En España, por ejemplo, tendríamos el caso de Territorio comanche, de Arturo Pérez-Reverte, que parte de las vivencias del autor como corresponsal de guerra en los Balcanes. A sangre fría, la obra maestra del periodismo literario Aunque la obra más referida cuando hablamos de periodismo literario es sin duda alguna A sangre fría, de Truman Capote. El punto de partida no podía ser más crudo: en 1959, dos exconvictos entraron en la granja de la familia Clutter para robarles. Como no encontraron la caja fuerte que esperaban hallar, despertaron a toda la familia y les amenazaron para que les revelaran dónde estaba el dinero. Pero en la hacienda no había nada de valor, así que en un arrebato uno de ellos le cortó el cuello al cabeza de familia, y luego dispararon al resto, niños incluidos. Y esta fue la historia que Truman Capote adaptó casi de manera literal, pero utilizando todas las posibilidades que la novela brinda. Capote narra un asesinato que pasó sin pena ni gloria por los medios de comunicación, y que sin duda habría quedado enterrado en el olvido. Pero utilizando las técnicas de la literatura de ficción, dándole forma de auténtica narración (planteamiento, nudo, desenlace, descripciones, diálogos, etcétera), consiguió que aquella historia destinada a no ser recordada produjera un impacto imperecedero en la sociedad. Fue el propio autor quien se
Por qué debes escribir relatos cortos
El arte de la escritura se manifiesta de diversas formas, y una de las más fascinantes es el relato corto. Aunque a primera vista pueda parecer una forma limitada de expresión, los relatos cortos tienen un encanto especial que los hace indispensables en el mundo literario. Yo soy un gran enamorado de este formato breve, al que le debo mucho durante mis inicios. Por desgracia, su popularidad en España ha disminuido en los últimos años. Factores como la preferencia por narrativas extensas, la falta de promoción, o las limitaciones en la distribución y formato, pueden haber contribuido a este declive. Por tanto, ¿por qué un autor debería dedicarle su tiempo a un formato literario que está aparentemente de capa caída? Pues en este artículo te voy a mostrar algunas de las razones por las cuales escribir relatos cortos es una actividad que debes cultivar. El relato, la lectura ideal Imagínate que tienes que coger el metro todos los días para ir a trabajar. Es un trayecto corto, quince minutos a lo sumo, y te gusta aprovechar el tiempo, así que te llevas contigo un libro (¡nada de mirar el móvil!). Una novela, por supuesto. Empiezas a leerla y cuando ya estás metido en la historia… De pronto has llegado a tu parada y tienes que dejar de leer. Menuda faena, ahora que la cosa se estaba poniendo emocionante. Pues bien, esto no te pasaría con una antología. En ese cuarto de hora habrías tenido tiempo de acabar al menos un relato, de cabo a rabo. Sin tener que quedarte con las ganas y con la sensación de que realmente has aprovechado el rato. Esta es la magia de la brevedad de los relatos cortos: nos permite una experiencia de lectura rápida, concentrada y, lo más importante, completa. En un mundo cada vez más acelerado, con rutinas segmentadas que nos roban el poco tiempo que tenemos para leer, los relatos cortos se convierten en una opción ideal para aquellos que desean disfrutar de una historia completa en poco tiempo. Los lectores nos podemos sumergir sin miedo en la trama y en los personajes sin necesidad de invertir horas y horas en la lectura. Esta característica los hace perfectos para el ajetreo diario o para momentos de espera en los que se dispone de unos pocos minutos libres. Otro aspecto destacado de los relatos cortos como lectura es su fascinante capacidad para transmitir emociones de forma intensa (si están bien escritos). Como generalmente están enfocados en un evento o un momento determinado, los relatos cortos pueden concentrar su energía en explorar una emoción específica y profundizar en ella. Esto nos brinda la oportunidad de crear una conexión emotiva con el lector en poco tiempo. La intensidad de las emociones que se pueden generar en un relato corto puede ser tan impactante como en una novela más extensa, pero en un formato más accesible. De hecho, a veces la conexión con la historia o alguno de los personajes puede llegar a ser más profunda. Algunos de los mejores personajes de la literatura han nacido en relatos, como el brujo Geralt de Rivia o el bárbaro más famoso de todos los tiempos, Conan. El relato como desafío para el autor Además, la escritura de relatos cortos representa un desafío creativo en sí mismo. A diferencia de las novelas, donde se cuenta con una extensión considerable para desarrollar personajes y tramas complejas, en los relatos cortos se debe condensar todo en un espacio limitado (y ya ni hablemos de los microrrelatos). Esto requiere habilidades narrativas muy precisas y una capacidad para transmitir emociones y generar impacto en pocas palabras. Los relatos cortos exigen una economía de lenguaje que obliga al escritor a elegir cuidadosamente cada palabra, haciendo que cada una cuente y contribuya al efecto general de la historia. Y, esto lo digo muchas veces, ser conciso al narrar es fundamental. Así que todo lo que nos ayude a practicar esta habilidad es bienvenido. Estamos por tanto ante un camino ideal para alcanzar nuestra plenitud como escritores, por eso se lo aconsejo a mis alumnos de mis cursos de escritura narrativa. La capacidad de contar una historia completa en pocas palabras requiere dominio de la narrativa y una comprensión profunda de los elementos que la componen. Al perfeccionar estas habilidades, los escritores pueden trasladar lo aprendido a otros formatos y enriquecer su escritura en general. Y lo sé por experiencia: todos los relatos que escribí antes de publicar Hijos de Heracles me sirvieron para crear unos cimientos que luego trasladé a mis novelas. El mejor laboratorio de prácticas Asimismo, los relatos cortos permiten experimentar con multitud de estilos y géneros literarios diferentes, de una manera mucho más ágil. En este formato, los escritores tenemos libertad casi absoluta para explorar distintas voces narrativas, estructuras y temáticas en cada historia, sin necesidad de una preparación extensa en la que nos tiremos semanas antes de escribir una frase. Podemos ir directamente al grano, a ese recurso o estrategia que queremos practicar: si estamos acostumbrados a usar la tercera persona, en un relato podemos practicar con una historia narrada en primera persona. O darle un tiento a la utilización de recursos estilísticos como las metáforas, practicar un lenguaje más elaborado, crear una historia donde el protagonista sea el villano… Las posibilidades son casi infinitas. ¿Hay mejor manera de fomentar la creatividad y la versatilidad? También nos permite incursionar en territorios desconocidos en los que jamás nos atreveríamos a meternos en una novela. Sin el compromiso de una obra extensa, podemos coquetear con géneros que no nos resultan conocidos. ¿Eres un autor de novela negra pero te apetece probar con la romántica? Pues para eso están los relatos, que de este modo se convierten en un terreno de juego literario donde los escritores podemos probar nuevas ideas y técnicas sin los límites impuestos por una historia más larga. ¿No nos gusta el resultado? Lo podemos desechar sin la sensación de que hemos perdido mucho tiempo. Aunque ya sabéis que
Las novelas híbridas
Os he hablado en varias ocasiones lo importante que es para el escritor tener claro a qué público se dirige y en qué género se enclava su novela. Lo comentábamos en el artículo sobre la adecuación, por ejemplo, y es algo sobre lo que incido mucho con mis alumnos del método PEN. Sin embargo, una de las cualidades más fascinantes de la literatura es que, por mucho que tratemos de clasificarla y delimitarla mediante etiquetas, tarde o temprano escapa a los límites establecidos de alguna manera. Porque la pureza absoluta no existe, ni en la vida ni en la literatura (afortunadamente). Y en este artículo vamos a verlo mediante una tendencia cada día más relevante: las novelas híbridas. Géneros y subgéneros literarios Para entender a qué nos referimos con novelas híbridas primero tenemos que aclarar los conceptos de género y subgénero literario. Conceptos que en realidad no solemos utilizar bien. Yo mismo he hablado un millón de veces de género de novela histórica, de fantasía, de ciencia ficción, etcétera. Pero la verdad es que esta manera de hablar es poco apropiada y se da por pura comodidad. Porque géneros literarios sólo hay cinco, y los definió Aristóteles en su obra La Poética: Género narrativo. El clásico texto en prosa. Género dramático. El teatro. Género didáctico. Ensayos y demás textos divulgativos. Género lírico. Donde se transmiten sentimientos hacia un objeto de inspiración. Género poético. La poesía de toda la vida. En la actualidad, estos dos últimos géneros, el lírico y poético, se han fusionado en uno sólo. En cualquier caso, dentro de cada género hay más divisiones, conocidas como subgéneros. Si nos centramos en lo que nos interesa, la narrativa, tendríamos la épica, la epopeya, el cantar de gesta, el cuento o la novela. Y ahora, dentro de esta última, tendríamos más diferenciaciones, o subtipos, en función de su contenido. Ahí es donde encontraríamos, al fin, lo que siempre hemos llamado géneros: la novela histórica, el terror, la fantasía, la romántica, la bélica… Qué son las novelas híbridas La hibridación literaria, por tanto, se refiere a cualquier mezcla entre las divisiones de una misma jerarquía. Por ejemplo, una obra de género narrativo, en prosa, pero con elementos poéticos: Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud, que fusiona la prosa con ciertos elementos propios de la poesía. Pero si bajamos un grado, dentro de la categoría de narrativa también podemos hibridar y crear un cuento con toques de epopeya. Y sigamos descendiendo para llegar al tema que nos concierne en este artículo: una novela híbrida sería aquella que no está limitado a ningún subtipo, aunque pueda tener uno más relevante. Como autores somos auténticos dioses con el derecho y la capacidad de hacer lo que nos dé la gana. No hay auténticos límites, porque toda frontera puede romperse. ¿Qué nos impide que escribamos una novela histórica cuya trama principal sea el terror? Nada. Tanto es así que yo mismo lo he hecho. Ya lo sabéis: mi última novela, La boca del diablo, transcurre en un entorno histórico, el siglo XVI, con todo lo que ello conlleva, pero también narra una historia de brujas. Luego os pondré más ejemplos, pero seguro que pilláis el concepto a la perfección: la hibridación literaria dentro de la novela consiste en fusionar subtipos en una misma historia. Así de simple… y de complicado. Porque hay que poner mucho cuidado en que ninguno de esos subgéneros fagocite al otro hasta el punto de quitarle sentido. Imaginemos que creamos un híbrido entre novela histórica y ciencia ficción (no es incompatible: basta con un viajero del tiempo que llegue a la época romana, por ejemplo). Corremos el riesgo de que el componente científico y futurista solape la historicidad, así que hay que ir con mucho tiento para que no sea así. Algunos ejemplos de novelas híbridas De hecho, si lo pensamos bien, muchas de las novelas que leemos son híbridos, y la mayoría de las veces ni nos damos cuenta. Coged cualquier novela histórica actual y en casi todas os encontraréis muchas batallas, narradas en detalle, por lo que tendríamos una hibridación con el subtipo bélico. ¿Os habéis leído mi novela Muerte y cenizas? Pues aunque el escenario no puede ser más histórico, la Hispalis romana, en realidad también estamos ante una obra detectivesca. Y qué decir de una de las novelas más famosas de todos los tiempos, El nombre de la rosa, todo un thriller en el interior de una abadía del siglo XIV. ¿Queréis mezclas más arriesgada todavía? Ahí tenéis la saga de Tramorea de Javier Negrete, donde fusiona la fantasía épica con la ciencia ficción. El mismo autor, además, se atreve a dar una pátina de historicidad a mitos como los de la Odisea, al igual que hace Javier Pellicer en Lerna, donde sitúa leyendas como las del minotauro y los mitos fundacionales de Irlanda dentro de un contexto histórico fiel como la Edad de Bronce. Es obvio que hay subtipos que combinan mejor que otros. El caso de las novelas híbridas que mezclan historia y mitología es un claro ejemplo: las leyendas de los pueblos antiguos son armas fundamentales para entender su idiosincrasia. Los griegos, sin ir más lejos, creían que sus dioses eran reales y por tanto actuaban condicionados por ello. Pero, al mismo tiempo, la mitología comporta un elemento sobrenatural del que el autor no puede evadirse por completo, el cual es en principio incompatible con el subgénero histórico. Y aún así, algunos escritores consiguen que funcione. Las novelas híbridas, el futuro Decía Luis Artigue, ganador del Premio Celsius a la mejor novela de Ciencia Ficción y Fantasía de la 32ª edición de la Semana Negra, que «la nueva novela será híbrida o no será». Esta era su apuesta en 2019, y desde entonces (desde mucho antes en realidad), las novelas híbridas no han dejado de consolidar su presencia en las librerías. Lo cual es toda una bendición, porque nos permiten escapar del encorsetamiento dentro del arte
La novela de anticipación
Si algo ha caracterizado al ser humano desde que puede considerarse tal es su constante mirada al mañana. Es la clave de nuestro progreso como especie: atisbar lo que está por venir para adelantarse y, quizás prepararse en caso necesario. Y la herramienta con la que empieza este afán siempre es la misma: nuestro cerebro. Del pensamiento surge toda idea, así que no es extraño que la literatura, actividad eminentemente reflexiva, sea también un campo propicio para escarbar en ese futuro. Las obras con esta intención, al igual que cualquier otro género literario, han recibido su propia etiqueta: novela de anticipación. Ya las mencionamos brevemente en la segunda parte del artículo Tipos de novelas, pero hoy vamos ahondaremos más en este fascinante género. Qué es la novela de anticipación En realidad no estaríamos hablando de un género propiamente dicho, si no más bien en un subgénero, pues a su vez una novela de anticipación por lo general está enclavada en un género mayor. Sí, sé lo que estás pensando: las novelas de anticipación forman parte de la ciencia ficción, tanto que incluso solemos considerarlos sinónimos. Y en efecto es lo más habitual, pero no siempre es así. Pero vayamos por partes. Se conoce la novela de anticipación como aquella que relata una historia que se desarrolla en el futuro y que pretende «anticiparse» a cómo será el mundo al cabo de unos años de la manera más realista posible. El lapso de tiempo es indiferente, aunque cuando más avancemos más complicado es hacer predicciones. Lo normal es que haya una intención aleccionadora detrás de la obra que sirva como aviso a desgracias que están por venir. Las claves de la novela de anticipación Esta premisa de adelantarse a un tiempo futuro exige que una novela de anticipación sea, en sus fundamentos, realista. No hablamos de crear una space opera de aventuras galácticas ambientada en un futuro muy muy lejano, salvo que sirva al propósito aleccionador antes mencionado. La novela de anticipación no busca simplemente entretener, no lo olvidemos. Su intención es mostrar una evolución de la sociedad lo más realista posible. La novela de anticipación debe ser siempre posible, aunque nunca llegue a suceder. Muchas de ellas, de hecho, nunca se cumplen. Arthur C. Clarke vaticinó que algún día los ordenadores de todo el mundo estarían conectados en línea, más de veinte años antes de que se diera a conocer Internet, pero en cambio se pasó de optimista al imaginar colonias lunares para el año 2001. Aún así, y fruto de su profundo conocimiento científico, sus libros de divulgación están repletos de pequeñas predicciones que sí se cumplieron. La novela de anticipación: una mirada a nuestro presente El ejemplo más famoso de novela de anticipación es el de 1984, de George Orwell. No voy a hacer aquí un análisis de una obra tan compleja como esta, pero basta rascar en la superficie para ver que estamos ante una novela de anticipación de manual: publicada en 1949, la trama transcurre en su futuro, 1984, y describe una sociedad en la que la vigilancia hacia el individuo es total y sirve para la represión de cualquier disidente al orden mundial. ¿No resulta tremendamente familiar? ¿Cómo puede un autor anticiparse al futuro? Para empezar tiene que ser un gran conocedor de la realidad social de su tiempo, para poder así extrapolar situaciones del presente y situarlas en ese futuro imaginado. Orwell, por ejemplo, se basó en los extremismos del fascismo y el comunismo: el protagonista de su novela trabaja en el Ministerio de la Verdad, especializado en reescribir acontecimientos que pudieran perjudicar al orden mundial. La misma práctica habitual en regímenes totalitarios como la Alemania nazi o la Unión Soviética de Stalin. La magia por parte de Orwell fue anticipar que estas prácticas, habituales en su tiempo, muy posiblemente se repetirían en el futuro a mayor envergadura. Como de hecho ocurre en la actualidad. Todo cambia pero, al mismo tiempo, nada cambia. ¿Ciencia ficción? ¿Distopía? Como he «anticipado» antes (lo siento por el mal chiste), solemos pensar en la novela de anticipación como parte de la ciencia ficción o de ese otro subgénero tan de moda, la distopía. Pero no siempre es así. En primer lugar porque no toda la ciencia ficción es de anticipación. La space opera (como Star Wars) no busca retratar un futuro con ánimo aleccionador. Sólo son aventuras (que, según algunas voces, deberían considerarse como parte de la fantasía). Y al revés también ocurre: novelas de anticipación que no se pueden considerar de ciencia ficción. Es el caso, por ejemplo, de algunos capítulos de la serie de televisión Black Mirror, que transcurren sin presencia de tecnologías futuristas. Otro ejemplo fascinante es la novela Los demonios, de Dostoievski, que transcurre en una pequeña ciudad rusa del siglo XIX, donde estallan comportamientos tan radicales que nos recuerdan a las proclamas que moverían a varios grupos terroristas extremistas de los siglos venideros. No es una obra de ciencia ficción ni remotamente, pero sí de anticipación: sin que el propio autor lo sepa, está describiendo comportamientos que se reproducirán con la misma intensidad siglos después. Cuna de obras maestras En cualquier caso, es cierto que la mayoría de novelas de anticipación se enclavan en la ciencia ficción y aún más en la distopía. Los ejemplos se amontonan, y algunos de ellos son auténticos clásicos: Farenheit 451, de Ray Bradbury; Un mundo feliz, de Aldous Huxley; Rebelión en la granja, también de Orwell; De la Tierra a la Luna, del maestro Julio Verne; o Mercaderes del espacio, de Frederik Pohl y Cyril M. Kornbluth. Todas estas novelas intentan anticiparse al futuro, que suele presentarse en negativo, quizás porque es el mejor modo de mantenerse alerta a lo que pueda venir. Y porque un futuro paradisíaco no da tanto juego. La calidad de estas obras atemporales nos da a entender que estamos ante un tipo de literatura muy compleja y difícil de construir. Una buena novela de anticipación requiere de una experiencia y un