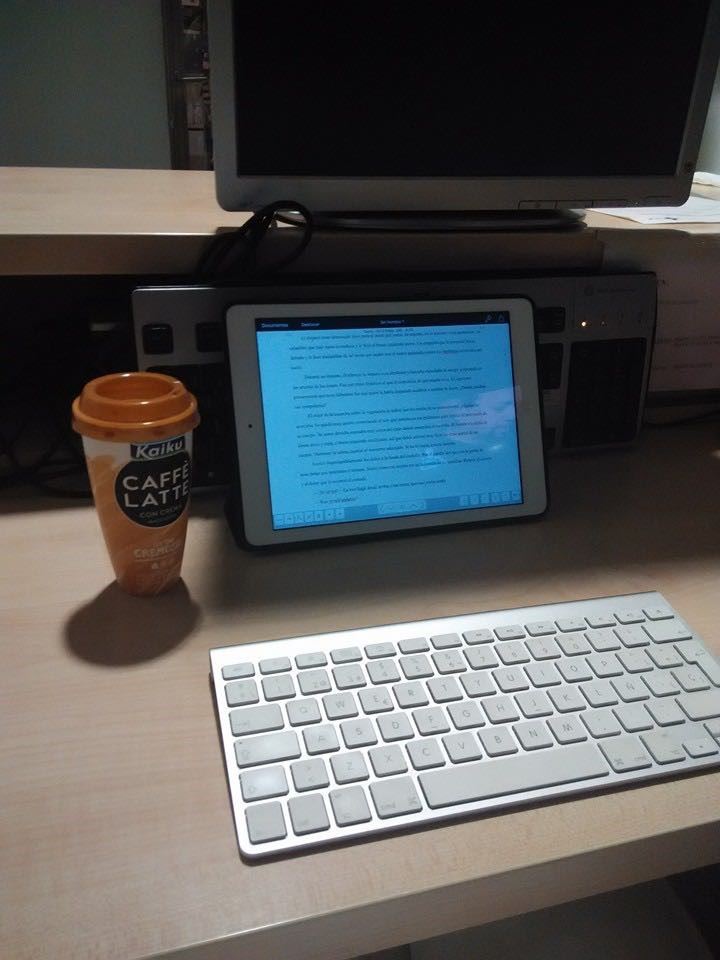Este mes vamos a conocer un poco más a un autor con una trayectoria literaria muy personal que terminó abriendo nuevos caminos en la poesía que servirían de guía a poetas posteriores, además fue el creador de una de las obras en prosa poética más entrañables de nuestra literatura actual. Este mes vamos a hablar de Juan Ramón Jiménez. Biografía de Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez Mantecón nace en diciembre de 1881 en Moguer (Huelva) en el seno de una familia dedicada a la comercialización de vinos con muy buen éxito. En 1899 termina sus estudios de bachillerato en el colegio de San Luis Gonzaga en el Puerto de Santa María (Cádiz) obteniendo el bachiller en Artes. Por imposición de su padre se matricula en la Universidad de Sevilla con el fin de estudiar derecho, pero Juan Ramón Jiménez decide abandonar el mismo año de inicio de la misma. Un año más tarde, 1900, fallecerá su padre y la familia cae en bancarrota tras el embargo y pérdida de todo el patrimonio familiar ante el Banco de Bilbao. Toda esta situación le generará una gran depresión que dará como resultado su ingreso en el sanatorio mental de Burdeos primero y en el Sanatorio del Rosario en Madrid después. En 1905 regresará a su pueblo natal. Gracias a sus amistades terminará siendo nombrado en 1914 director de las Ediciones de la Residencia de Estudiantes (centro fundado como complemento educativo de la universidad donde se forman fundamentalmente los hijos de las clases dirigentes liberales) casándose dos años más tarde con Zenobia, escritora y lingüista española, quien le ayudará en la traducción de las veintidós obras del poeta y nobel indio Tagore. Aquí tenéis un enlace donde podréis ver y oír un interesante documental detallado sobre su vida. Juan Ramón Jiménez: Guerra Civil, exilio y muerte. En 1936 estalla la Guerra Civil y Juan Ramón Jiménez se decanta hacia el lado de la República acogiendo a varios huérfanos republicanos. Tras la publicación en el diario socialista de Madrid Claridad de una campaña contra los intelectuales decide abandonar Madrid con la ayuda de Manuel Azaña, consiguiendo que se le nombre agregado cultural en la ciudad de Washington. Una vez terminada la guerra, Juan Ramón decide no volver a España. En 1940, viviendo en Miami, sufre de nuevo una crisis depresiva que le obliga a recluirse en el hospital de la ciudad. Viajan a Argentina y residen en Puerto Rico, donde se le comunica la concesión del Premio Nobel en 1956. Tres días después fallece Zenobia, su mujer, hecho del que no se recuperará hasta su muerte dos años después, en 1958 y en el mismo hospital donde lo hace su mujer. Aquí, en este enlace podéis ver una ficción de la supuesta entrevista que se le hizo en Puerto Rico unos días después del anuncio de su Premio Nobel, estando ya ingresada en el hospital su mujer, interpretada por el gran Agustín González. La obra de Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez se traslada en 1896 a Sevilla con la intención de dedicarse a la pintura. Sus visitas a la biblioteca del Ateneo le llevan a escribir sus primeros trabajos en prosa y en verso, colaborando también con diversas revistas y periódicos. En 1900 se traslada a Madrid, donde publica sus dos primeros libros: Ninfeas y Almas de violeta, y colabora en la creación de la revista literaria Helios. Dicen que tras su ingreso en el Sanatorio del Rosario de Madrid Juan Ramón Jiménez se convertirá en todo un Don Juan. Blanca Hernández Pinzón será su primer amor, “la novia blanca” de sus versos, escribiendo sus Libros de amor entre 1911 y 1912, donde aparecen historias con mujeres solteras, casadas e incluso con la esposa del psiquiatra que atendió su depresión tras la muerte de su padre. Él mismo habla de tres etapas en su poesía que clasifica como sensitiva, intelectual y etapa suficiente o verdadera. La primera etapa, o sensitiva, transcurre entre 1898 y 1915, y en ella nuestro autor manifiesta un modernismo simbolista e intimista, trabajando una poesía sensorial y melancólica. Es en esta etapa donde escribirá su obra más conocida: “Platero y yo” (1914). Su segunda etapa, la intelectual, transcurre entre 1916 y 1936. En esta su poesía sufre un giro. Se intelectualiza. Él la define como “desnuda”, sin adornos innecesarios. Es en este periodo cuando se casa con Zenobia, incluyendo en su obra prosas poéticas y otra serie de innovaciones que demuestran su estrecha relación con el movimiento Novecentista. En la última etapa, conocida como suficiente o verdadera, que transcurre entre 1937 y 1958, se encuentra toda la obra escrita durante su exilio. Lo que comienza en su etapa anterior, en esta Juan Ramón Jiménez la llevará a su plenitud. La espiritualidad y la estética en sus obras culminan en El otro costado y Dios deseado y deseante, donde aparece un dios que identifica con la naturaleza, la belleza y con el propio poeta Lo cierto es que él siempre consideró su obra como un corpus vivo en constante evolución. Era un perfeccionista que se obligaba a revisar su obra una y otra vez, reescribiéndola continuamente. En su estilo podemos ver musicalidad y ritmo, cualidad que cuidaba incluso en el verso libre y en la prosa poética, convirtiendo a su obra como algo fundamental por sí misma, constituyendo un elemento clave para entender la literatura en estos años, especialmente la del 27. En fin, hasta aquí estas líneas para conocer un poco más a un autor admirado en su tiempo y polémico al mismo tiempo. Un personaje retraído, solitario y orgulloso que se jactaba de permanecer al margen de la vida literaria rechazando diversos honores, como pertenecer a la RAE. Un poeta prototipo apartado del mundo y entregado a un proceso de creación intenso.
Grandes Maestros de la literarua: José Zorrilla
Los calores empiezan a remitir y, tras el descanso estival, estamos aquí otra vez para empezar la temporada volviendo al género dónde nos quedamos, el Romanticismo. Nuestro autor, José Zorrilla, es quizá el más conocido de todos los que se mueven en este género y no precisamente por el conjunto de su obra, si no por una de ellas, la más popular del teatro español. ¿Sabes cuál es? ¿No? A ver si adivinas “No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla…” Ahora sí, ¿verdad? Bueno, vamos a por ello. José Zorrilla; sus primeros años. José Zorrila y Moral nace un mes de febrero de 1817 en Valladolid, en el seno de una familia con ideales monárquicos absolutistas. Sus primeros años transcurren entre su ciudad de nacimiento, Burgos y Sevilla hasta que su padre ejerce como superintendente de policía en Madrid cuando Zorrilla tan solo contaba nueve años. Fue en esta ciudad donde comenzó seriamente sus estudios ingresando en el Real Seminario de Nobles, centro regentado por los jesuitas. Aquí dicen sus estudiosos que comienza a leer a Chateaubriand y Walter Scott entre otros, así como a escribir sus primeros versos. La guerra carlista hizo que la familia se trasladara a Lerma en 1837, pasando Zorrilla a estudiar leyes en Toledo; como quería su padre, aunque él prefirió dedicarse a la lectura de sus autores favoritos y a conocer todos y cada uno de los rincones de la ciudad que más tarde se verían reflejados en parte de sus leyendas. Un año más tarde trasladaría la matricula a Valladolid, donde hizo rápidamente amistad con autores dedicados a la contemplación, al igual que él, y que le llevarían a disfrutar de dos años dedicados a la vida descuidada y alegre a pesar de la insistencia de los tutores a los que su padre había encargado su vigilancia. Estos, viéndose incapaces de meterlo en cintura, lo devolvieron a Valladolid. Pero Zorrilla se escapó y marchó a Madrid para vivir de sus versos. Lo cierto es que, según cuenta él mismo, fue un tiempo de estrecheces en el que se ganó la vida con las ilustraciones que hacía para el Museo de las Familias de París y algún periódico que terminó siendo clausurado por la policía de la época, lo que le obligó a huir para no ser detenido. José Zorrilla: o cómo entrar en el mundillo literario por la puerta grande. A primeros de 1837, con tan solo veinte años, Zorrilla pasaba los días junto a su amigo del alma, Miguel de los Santos Álvarez, leyendo en la Biblioteca Nacional y durmiendo en la buhardilla que un humilde cestero le dejaba para que no viviera en la calle. Massard, un amigo, les trajo la noticia del suicidio de Larra y le pidió que dijera unos poemas en el sepelio del mismo. Zorrilla compuso unos versos esa misma noche. La suerte quiso que Larra gozara de una merecida fama entre el mundillo literario y artístico de la capital y que a su entierro asistieran prácticamente todos los que vivían en Madrid. En el cementerio de Fuencarral, y frente al féretro, se realizaban la lectura de diversos poemas como homenaje al literato cuando Zorrilla, un joven de veinte años totalmente desconocido en el mundo artístico de la ciudad, se lanzó a leer unos versos. “Ese vago clamor que rasga el viento, Es la voz funeral de una campana: Vago remedo del postrer lamento De un cadáver sombrío y macilento Que en sucio polvo dormirá mañana” Como él mismo contaría, la emoción le embargaría mientras realizaba la lectura de los versos hasta el extremo de que tuvo que ser el Marqués de Molins quien concluyera la lectura. Lo cierto es que, si imaginamos la escena donde un joven sale a recitar unos versos que todos creyeron improvisados, esta resulta extremadamente romántica. Nadie entró a valorar la calidad de los versos, pero quedaron impresionados por la musicalidad y efectismo, rasgos que le acompañarán desde entonces. Lo cierto es que al salir del cementerio Zorrilla era un autor ya reconocido. Intimó con algunos autores, entre ellos Espronceda. El periódico “El Porvenir” le ofreció un sueldo de seiscientos reales y algún tiempo después “El Español” le brindó el puesto dejado por Larra. Así que como os he dicho, entró en el mundillo literario por la puerta grande. José Zorrilla: el despegue de su carrera y sus últimos años. Como he comentado en el punto anterior, la lectura de sus versos en el entierro de Larra fue un punto de inflexión en su vida. Literariamente, ese mismo año, 1837, termina publicando su primer libro, “Poesías” y dos años más tarde “Juan Dándolo”. Poco tiempo después se casa con Florentina O’reilly, viuda dieciséis años mayor que él. Dicen que Zorrilla la engañaba constantemente y que esta, llevada por los celos, terminó influyendo para que nuestro autor tuviera que dejar su trabajo y emigrara a Francia en 1850 y a México cinco años después. Aunque parezca exagerado, ella siguió con sus misivas difamatorias en el París de la época hacia Zorrilla e incluso en México para provocar la ruina de este. Lo cierto es que, precisamente durante los años que duró su matrimonio, Zorrilla escribe sus mejores obras: “El zapatero y el rey”, “Cantos del trovador” y otras entre la que se encuentra la más famosa, “Don Juan Tenorio”. Durante su estancia en América, y mientras se dedicaba a dar lecturas poéticas en Cuba y México, intentó varios negocios que nunca fructificaron hasta que trabó una buena amistad con el Emperador Maximiliano, amante de su obra, que le honró como su poeta oficial y llegó a darle el puesto de director del proyectado Teatro Nacional mexicano. Aunque la felicidad le duró poco: Benito Juarez acabó poco después con Maximiliano y el puesto otorgado por este se fue al traste. Tuvo suerte de encontrarse en España mientras esto ocurría, sino no hubiéramos gozado de nuestro autor, Zorrilla, unos cuantos años más. En 1869, con cuarenta y nueve años y
Grandes Maestros: Gustavo Adolfo Béquer
Este mes volvemos al romanticismo, más concretamente al romanticismo tardío o post romanticismo, que es donde los estudiosos encuadran a nuestro autor, un autor al que la verdadera fama le llegó tras su muerte: Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer, sus primeros años En realidad, el verdadero nombre de nuestro autor de este mes es Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido por Gustavo Adolfo Bécquer. ¿De dónde sale Bécquer? No es un pseudónimo como se podría pensar, sino el apellido de sus antepasados paternos de origen flamenco que se establecieron en Sevilla allá por el siglo XVI, ciudad en la que nace también Bécquer en febrero de 1836, en el seno de una familia de artistas, concretamente de pintores. Tanto él como su hermano fueron orientados hacia la pintura, pero tan solo Valeriano terminó dedicándose a este arte. Bécquer, cuándo fallece su padre, pierde el interés y el apoyo moral para dedicarse a ello. Seis años después, con tan sólo diez, ingresa en el Real Colegio de Humanidades de San Telmo de Sevilla quedando huérfano de madre un año después. Su tía materna termina haciéndose cargo de todos ellos, aunque fue al marchar con su madrina Manuela Monnehy, de origen francés, acomodada económicamente y con una fuerte sensibilidad literaria, cuando Gustavo Adolfo Bécquer entra en contacto con la literatura, empapándose de los autores más famosos del siglo XVIII y del Romanticismo europeo. Con dieciocho años marcha a Madrid a buscarse la vida en el mundo literario y sobrevive escribiendo comedias y zarzuelas. Gustavo Adolfo Bécquer: tuberculosis y amores Bécquer muere joven a causa de la tuberculosis. Dicen que hacia 1857 aparecen los primeros síntomas de la enfermedad que trece años después acabaría con él y que no le impide en absoluto llevar una vida amorosa intensa. En 1858, tras salir de la crisis económica en la que se encontraba inmerso desde que llegó a Madrid, conoce a su primer amor, Josefina Espín, a la que corteja hasta que conoce a la que sería la verdadera musa de sus primeros versos, Julia Espín, hermana de Josefina con la que coincide en las tertulias a las que asistía en la casa de ambas organizada por el padre de ellas. Bécquer empieza a componer sus primeras Rimas con la inspiración que le provoca, pero esto dura poco, ya que Julia tiene miras más altas y nuestro autor por esas fechas todavía vivía de la bohemia. El disgusto le dura poco y vuelve a enamorarse locamente de Elisa Guillén, dama de Valladolid que según los estudiosos no existe como tal, abandonándolo en 1860 y sumiéndolo en una profunda crisis existencial. Debido a una enfermedad venérea que contrae, conoce en casa del médico que le trata a la que sería su mujer, Casta Navarro, con la que contrae matrimonio en mayo de 1861, siendo padre de tres hijos, aunque dicen que el tercero no es de él sino del amante de ella, ya que parece que Casta le era infiel allá por 1868. Como ya he mencionado, dos años después y como consecuencia de un posible enfriamiento invernal, muere en diciembre de 1870 por el agravamiento que este le produce en la tuberculosis que periódicamente le viene afectando. Para los amantes de los vídeos, en este os resumirán su vida. Gustavo Adolfo Bécquer: su obra Aunque lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de Bécquer es el Romanticismo, lo cierto es que los estudiosos lo encuadran más bien en el movimiento que resurgió en la segunda mitad del siglo XIX, el Posromanticismo, con Rosalía de Castro y nuestro autor a la cabeza del mismo, al aportar ambos un tono más intimista y depurado a la prosa y poesía que se realiza a partir de 1850, dejando de lado los excesos del Romanticismo que les precede y sentando las bases de las tendencias poéticas modernas, llenando sus composiciones de musicalidad y ritmo. Lo cierto es que Bécquer no sólo escribe poesía, sino que práctica el artículo periodístico, la prosa y el teatro e incluso llegó a realizar algunas ilustraciones para la que quizá sea su obra más conocida: “Rimas y leyendas”. Su andadura literaria la comienza publicando algunos artículos en la revista “El trono y la nobleza” de Madrid así como en las sevillanas “La Aurora” y “El Porvenir”, donde publica algunos poemas de tono clásico. Después marcha a probar suerte a la capital en 1854 sin el permiso de su tía, cargado con un baúl lleno de poemas e ilusiones que se perderán, pues en una época llena de incertidumbres políticas la cultura no vale nada, y donde para sobrevivir escribe zarzuela y comedia bajo el seudónimo “Gustavo García” destacando La venta encantada, basada en El Quijote de Cervantes. En 1857 sale la primera entrega de su Historia de los templos con el beneplácito de la reina Isabel II, entregas que se verán interrumpidas por la quiebra de la editorial. Su amor por Julia Espín provoca que sus primeras Rimas sean escritas en 1858, ejerciendo como crítico literario en el diario “Época” y publicando sus Cartas literarias a una mujer en 1860. Es después de su intervención en este diario cuando Bécquer comienza a tener presencia en el mundo literario de la época. Más tarde, con la recaída de su enfermedad, se ve obligado a marchar junto a su hermano a las faldas del Moncayo para recuperarse de la tuberculosis que le acompañará ya toda su vida y donde escribe una serie de cartas que serán agrupadas años después en Desde mi celda, nombre que hace referencia a su estancia en el Monasterio de Veruela. No fue más de un año lo que estuvo junto a su hermano en el mismo, pero esta etapa marcaría de forma muy importante al resto de su obra. Por cierto, en nuestra amada serie El Ministerio del Tiempo hace acto de presencia Bécquer en este paraje. Aquí lo tenéis. La muerte de Gustavo Adolfo Bequer Ejerce como censor de novelas hasta 1868, y aunque
Grandes maestros: Calderón de la Barca
Este mes volvemos al siglo XVII, a un periodo dominado por un estilo barroco que impulsa extraordinariamente al teatro y donde los gobernantes dotan a las ciudades de lugares fijos para su puesta en escena, convirtiendo en profesionales a aquellos que se dedican a esto de la actuación. Lope de Vega fue uno de los máximos representantes de este estilo, pero el autor que nos ocupa este mes recoge el guante y lo mejora. Con una vida que intenta dejar al margen de su público, Calderón de la Barca se convierte en uno de los máximos representantes del teatro de esta época. Calderón de la Barca: sus primeros años Pedro Calderón de la Barca nace en Madrid un 17 de enero de 1600. Su interés en dejar su vida privada al margen de su obra hace que sea un poco difícil determinar sus orígenes, pero todo indica, según sus estudiosos, que tenía cierta nobleza de abolengo. Su linaje ostenta escudo de armas, casa solariega y cargos en la corte, lo que nos indica que Calderón nace, por lo tanto, en el seno de una familia acomodada siendo el tercero de seis hermanos. Aunque comienza a estudiar en Valladolid, sede de la corte por aquellas fechas, con ocho años comienza a asistir al Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, donde recibe una educación suficiente para ingresar años después en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca hasta alcanzar el título de Bachiller en Cánones, afianzando así sus conocimientos escolásticos, que lo capacitan para la carrera eclesiástica para la que estaba destinado por imposición familiar, más concretamente de su abuela. Para los amantes de las imágenes en movimiento y para los que no… también. Este video de un par de minutos te explica datos singulares de Calderón. Calderón de la Barca: el militar Parece ser que ante la imposición familiar para ser eclesiástico, Calderón de la Barca se rebela, llegando a participar en el asalto a un convento de clausura de las monjas trinitarias allá por 1629. La crisis económica por la que atravesó la familia parece ser que le obligó a dejar sus estudios y entrar al servicio del duque de Frías, viajando por el norte de Flandes e Italia entre 1623 y 1625, y participando en la batalla de Fuenterrabía contra los franceses y como coracero en la campaña de Cataluña para hacer frente a la sublevación contra la corona que se produjo en 1640 donde, además, fue herido. Dos años después dejará el ejército obteniendo con su licencia una renta vitalicia. Hay que señalar que durante estos años ya es autor de obras teatrales de éxito como La Dama Duende. Calderón de la Barca: Sacerdote Tras abandonar el ejército en 1642, Calderón de la Barca entra al servicio del Duque de Alba. Durante la década de los cuarenta se centra en el tema religioso, quizá por el largo luto que se impone en 1644 por la muerte de la reina Isabel, y del príncipe Baltasar después, que trae como consecuencia el cierre de los teatros y la prohibición de las representaciones teatrales. Además estos años coinciden con algunas experiencias personales muy duras, como la muerte de sus dos hermanos y el posible nacimiento de su hijo, dato difícil de confirmar, que terminarán afectando a nuestro autor, llevándole a ordenarse sacerdote en 1651 y llevar una vida de retiro en Toledo como Capellán de los Reyes nuevos. En este periodo, Calderón se replanteará lo que escribe y decide suprimir las comedias que le hacen famoso por su representación en los “corrales”. Cambia de género obligado por el sacerdocio que practica, pero se centra en las piezas mitológicas y musicales, así como en autos sacramentales, género este último que le llevará a la cumbre expresiva. En 1663 el rey lo nombra capellán de honor lo que le hace volver a Madrid, y aunque renuncia a escribir para los “corrales” escribirá su última comedia en 1680, ya que en mayo de 1681 fallece sin terminar el último de sus autos sacramentales. Calderón de la Barca: Su obra Con Calderón de la Barca se llega a la culminación barroca del modelo teatral que inicia Lope de Vega años antes. En sus obras aparecen los temas que Lope trata en la suyas: el honor, la monarquía y la religión son tratados por Calderón con una perspectiva más reflexiva, profundizando en los grandes problemas filosóficos y morales de la época barroca, quedando reflejado de forma magistral en una de sus obras más famosas “El alcalde de Zalamea”. Aunque Calderón comienza con obras dedicadas en su mayoría a las comedias de capa y espada que se aproximan, como hemos dicho, al teatro de Lope y pasa tras su ordenación como sacerdote a otras de tono más filosófico y religioso, lo cierto es que termina cultivando todo los tipos de géneros que se incluyen en el teatro barroco. Hay que destacar, no obstante, que como dramaturgo de la corte, la composición de comedias para Palacio fueron una constante para divertimento del rey en una época donde este tipo de lujos eran motivo de críticas por parte de la sociedad, ya que estos derroches económicos y el ansia de los miembros de la corte por el divertimento, contrastaba con las graves penurias y los desastres de la guerra que eran una constante en el país. Como ejemplo de esto cabe mencionar la construcción que el conde duque de Olivares mandó realizar en el palacio del Buen Retiro, lugar destinado al esparcimiento del monarca y donde Calderón estrenaría su obra El mayor encanto, amor un escenario en el centro de un estanque donde el Rey y la nobleza podían disfrutar subidos en barcos de unas representaciones teatrales que cada vez eran más complejas en cuanto a escenografía se refiere, complejidad y efectos que con el tiempo se trasladarán también al llamado “teatro de corral”. Tras esto, decir que los estudiosos de la obra de Calderón la clasifican en tres grandes grupos: drama, comedias y autos sacramentales. Dramas:
Grandes autores españoles: José de Espronceda
Este mes nos trasladamos al siglo XIX, en unos años convulsos en todo el mundo, para conocer un poco más a uno de los máximos representantes de la poesía romántica española o Romanticismo liberal. No pasó al salón de los ilustres por fallecer a los treinta y cuatro años, lo hizo por su calidad e innovación en la poesía de la época, a la que supo impregnar de rebelión moral y política acorde con sus ideales y con la sociedad en la que vivió y que le llevó a ser exiliado más de una vez. Vamos a ello y pongámonos manos a la obra con José de Espronceda. José de Espronceda y sus primeros años. José de Espronceda y Delgado nace un 25 de marzo de 1808 en la ciudad de Almendralejo (Badajoz), aunque algunos estudiosos dicen que nació en una humilde cabaña camino de Badajoz por darse los síntomas del parto en pleno viaje. Su padre, sargento mayor de la Caballería de Borbón, fue destinado a Badajoz, aunque la naturaleza quiso que su madre diera a luz en el Palacio del Marqués de Monsalud, camino de esta ciudad. Nace en el seno de una familia de militares de clase, tanto por parte de padre como de madre, por lo que nunca tendrá problemas económicos, incluso en los momentos más difíciles de su vida, de los que hablaremos más adelante. Sus primeros estudios los realiza entre 1821 y 1824 en el Colegio de San Mateo de Madrid, especializado en el estudio de Humanidades. Pero la realidad social y política se impone y coincide con el llamado Trienio Liberal, que origina diversos levantamientos y que termina alterando el curso normal de sus estudios. Fernando VII y sus Cien Mil Hijos de San Luis terminarán acabando con este periodo, pero Espronceda queda marcado; el centro donde cursa estudios, dirigido por Alberto Lista, conocido liberal y antiguo exiliado por sus ideas anti-absolutistas, está en el centro de mira del rey. Quizá fuera este el motivo que le lleva a formar parte de la sociedad secreta conocida como “Los Numantinos”, de la que será presidente con tan solo diecisiete años. La denuncia de uno de sus componentes llevará a la condena de todos sus integrantes, incluido él, que sufre el mismo año de su nombramiento su primer destierro de Madrid. Gracias a su padre, destinado en Guadalajara por aquel entonces, tan sólo pasará tres meses en un convento cercano a esta ciudad. José de Espronceda y sus viajes Tras su primer destierro, Espronceda decide alejarse del mundo de la política y centrarse en sus obras, comenzando a escribir algunos de sus más conocidas composiciones poéticas. Cuando cuenta con dieciocho años uno debería entender que, al igual que los jóvenes de la época, Espronceda debería pensar en encontrar una profesión a la que dedicar su vida, pero no es así. Su padre intenta hacerle entrar en el ámbito militar, pero no lo consigue, así que decide marchar a Portugal cargado con sus conocimientos y el bolsillo lleno del dinero de su padre. Muchos dicen que este viaje lo realiza por voluntad propia, pero algunos de sus biógrafos lo achacan más bien a la vigilancia a la que dicen estaba sometido por su implicación en un supuesto complot liberal que se estaba fraguando en Extremadura. Pero esto solo son conjeturas, o no. Lo cierto es que Espronceda llega a Portugal justo en el momento en que lo hicieron muchos liberales de la época huyendo de las represalias de Fernando VII en España. Las sospechas del supuesto complot se incrementan cuando en septiembre de 1927, dos años después de su llegada, es expulsado junto a otros liberales reconocidos a Londres. José de Espronceda y su gran amor. La vida amorosa de Espronceda no es demasiado conocida. Algunos autores dicen que en realidad el viaje a Londres lo realiza para seguir a su amada Teresa, a la que conoció en Portugal. Pero el hecho de que el padre de ella, el General Mancha, estuviera exiliado y recluido en el mismo lugar que estuvo nuestro autor y que ambos se conocieran como consecuencia de las visitas que Teresa realizaba para visitar a su padre, refuerza la teoría de la rebelión y de su implicación política liberal mencionada antes. No es hasta 1831 cuando ambos marchan a vivir juntos a Paris, siendo esta la época más feliz de su corta vida, aunque esta unión escandalizará a la sociedad parisina, pues Teresa estaba casada con un emigrado español y ya era madre de dos hijos en ese momento. Pero el gran activismo político de Espronceda llevará a su amada Teresa a abandonarle en el año 1836, dejando a su cargo a Blanca, hija fruto de su unión. José de Espronceda, el activista liberal El haber encontrado al amor de su vida no le hace flaquear en su obra literaria ni en su activismo político. Desde Londres, y antes de marchar con su amada, intenta llegar a París en 1829, quizá con la intención de pasar a España, pero no lo hace. Sin embargo sí interviene en las barricadas de 1830 y entra en contacto con los liberales de Torrijos, con los que si entrará en España unos meses después para combatir en Pamplona de forma heróica, según dicen, pero sin resultados. La batalla fue un autentico desastre y tuvo que volver a Francia con los supervivientes . No es hasta 1833, coincidiendo con la muerte de su padre que había fallecido unos meses antes, cuando Espronceda regresa a España gracias a la ley de amnistía que se produce a raíz de la muerte de Fernando VII. Pero las ideas liberales de Espronceda que transmite a través de la prensa comienzan a ser conocidas en los círculos políticos, dando con un nuevo destierro un año más tarde a su ciudad natal, Badajoz. Sin embargo, nada de esto le hará flaquear en sus convicciones, llegando a vivir de forma casi subversiva durante algún tiempo para salvar la vida, intentando acceder a diversos
Grandes maestros: Tirso de Molina
Este mes nos volvemos a trasladar de nuevo a los siglos XVI-XVII para conocer un poco mejor a uno de los autores dramaturgos más representativos de nuestro Siglo de Oro. Discípulo de Lope de Vega y fraile muy particular, es creador de obras de enredo que le granjearon serios problemas con su orden religiosa por profanas y carentes de buen ejemplo. También se le conoce por ser, según algunos de sus estudiosos, el primer autor que profundizó en los personajes femeninos, dotándolos de fuerte personalidad y erigiéndolos en protagonistas de sus obras. Este buen hombre no es otro que Tirso de Molina. Vamos a ello. Tirso de Molina: sus primeros años Gabriel Téllez, su verdadero nombre, es más conocido por el seudónimo con el que firmó todas sus obras, Tirso de Molina. Nació en Madrid allá por el 1579 en el seno de una familia humilde de sirvientes del Conde Molina de Herrera. Cuando cumple los veinte años ingresa en la Orden de la Merced de Madrid, cumpliendo de forma satisfactoria el noviciado y tomando los hábitos un año más tarde, en 1601, siendo ordenado sacerdote en Toledo en 1606. Fue en esta ciudad donde Tirso de Molina estudió Artes y Teología y también donde comienza a escribir. Realiza diversos viajes llevado por las necesidades de la orden, hasta que en 1618 termina estableciéndose en Madrid, donde entra en contacto con uno de sus autores más admirados, Lope de Vega, y coincide además con otros autores famosos de la época. Tirso de Molina: sus inicios y la influencia de Lope Se dice que su primera obra conocida, La villana de la Sagra, la escribe en 1611, aunque es un año más tarde cuando vende tres de sus comedias. Por aquellos años, concretamente en 1615, escribe una de sus obras más populares, Don Gil de las Calzas Verdes, considerada por los entendidos como una de las mejores dentro del teatro costumbrista de aquellos años. Tirso de Molina coincide con Lope de Vega en Madrid. Se observa en su obra una gran influencia, considerándosele como discípulo del mismo, pues emula su estilo en gran parte de su obra, pero al que según los estudiosos supera tanto en corrección de estilo como en la descripción de ambientes y, sobre todo, en la definición psicológica de los personajes. También hay que incidir en reconocerle la profundidad que le otorga a sus personajes femeninos, cosa poco habitual en la época. Tirso de Molina: sus problemas con la Orden y sus últimos años. Ya con sus primeras comedias, y como consecuencia de su humor crítico y desvergonzado, se granjeó las críticas y amonestaciones de su orden e incluso del Conde Duque de Olivares en la Junta de reformación de 1625, donde este pretendía cambiar las costumbres instaladas en la época. La inclinación de Tirso de Molina hacia la comedia le costó una seria amonestación de la citada Junta, castigándole con la reclusión en el monasterio de Cuenca o como se dijo en la misma “… de que el Confessor diga al Nuncio le eche de aquí a uno de los monasterios más remotos de su Religión y le imponga excomunión mayor para que no haga comedias ni otro género de versos profanos…” . Y así lo hicieron, aunque sin resultados, ya que continuó con su vocación en los mismos términos. La suerte le sonrió, ya que los intentos del Conde Duque de Olivares por moralizar la sociedad con disposiciones varias no tuvieron buen resultado, y así no solo lo dejaron tranquilo, sino que además le nombraron comendador de Trujillo hasta 1629, año en que deja Extremadura para volver a Toledo y después a Madrid. Tras ocupar diversos cargos importantes dentro su Orden,llega a ser nombrado cronista de la misma. Sigue escribiendo a una velocidad de vértigo que le hace ser extremadamente prolífico hasta que, como consecuencia de sus disputas y desavenencias críticas con otros miembros de su Orden, es otra vez desterrado al monasterio de Cuenca en 1640. En 1645 fue nombrado comendador y trasladado a Soria, donde enferma y termina falleciendo en Almazán, en el año 1648, como consecuencia de su enfermedad. Tirso de Molina: su obra Sus estudiosos le atribuyen unas sesenta piezas, justo las que han llegado hasta nuestros días, aunque él dice que es autor de más de cuatrocientas obras. El más prolífico del Siglo de Oro español si esto fuera cierto, cosa que parece que no es así. Además se le atribuyen importantes innovaciones en el teatro barroco que abrirán el camino hacia la renovación que más tarde haría Calderón. Los especialistas dividen su obra teatral en tres grandes grupos bien diferenciados: el teatro religioso, el de inspiración histórica y el costumbrista. Aunque también trabaja con otros géneros considerados menores como son el entremés y el auto sacramental. En teatro religioso destaca El condenado por desconfiado donde trata el tema de la predestinación. En el histórico, destacan La prudencia en la mujer donde recrea la figura de María de Molina, esposa de Sancho IV, y dentro de las de inspiración legendaria El burlador de Sevilla y Los amantes de Teruel. Por último, en el apartado costumbrista destacan Marta la piadosa y Don Gil de las Calzas Verdes. En esta última, donde la protagonista es una mujer, sacrifica su verosimilitud a favor de la diversión de espectador. Tirso de Molina y sus intenciones escondidas. Algunos autores que han estudiado la obra de Tirso de Molina hablan de un contenido de la misma muy particular. Henry W. Sullivan lo llega a llamar “dramaturgo andrógino”, no por tratar el tema del ser hermafrodita sino por la ambigüedad con la que trata a sus personajes, haciendo vestir al hombre de mujer y a la mujer de hombre, llegando a decir Sullivan que algunas de sus obras tienen un gran erotismo implícito por ver a los personajes con ropa del sexo contrario. Incluso hace hincapié en el hecho de que es la mujer la que, aprovechando su disfraz, intenta la caza sexual invirtiendo el rol conocido y establecido. Sullivan llega incluso
Grandes maestros españoles: Rosalía de Castro
Este mes nos adentramos en la vida de la que fue, junto a Gustavo Adolfo Bécquer, la precursora de la poesía moderna y existencialista española y de la que dicen es la encarnación y símbolo del pueblo gallego. En la actualidad sigue siendo una representante conocida internacionalmente de la literatura de nuestro país y además una de las pioneras del pensamiento feminista de la que a estas alturas ya se han escrito ríos de tinta. Yo espero que con estas líneas que siguen os acerque un poquito más a Rosalía de Castro, nuestro personaje ilustre, sin más pretensiones que la de difundir su obra y si sois más de de imagen y sonidos os dejó aquí este enlace. Vamos a ello. Rosalía de Castro: su niñez Rosalía de Castro nace un 24 de febrero de 1837 en la ciudad de Santiago de Compostela. Aunque parezca extraño nace de la unión de un sacerdote, José Martínez, y de una hidalga venida a menos llamada María Teresa de la Cruz Castro. La verdad es que en su partida de nacimiento el apartado de los progenitores estos aparecen como “padres incógnitos”; reconocer que su padre era un sacerdote de la parroquia hubiera significado un escándalo considerable en aquellos tiempos. No obstante nuestra autora se libró de la inclusa porque él, el padre natural, se interesó por ella y encomendó a sus hermanas que se hicieran cargo de su cuidado, cosa que hicieron hasta que Rosalía cumplió los ocho años. He de decir que algunos biógrafos detectan en el municipio de Padrón un registro que haría sospechar que su madre se hace cargo de ella antes de los cinco años, figurando su tía como criada. Lo cierto y comprobado es el gran amor que Rosalía sentía hacia su madre conviviendo ambas en el mismo domicilio hasta su matrimonio en 1858. En cuanto a su educación se refiere no hay acuerdo unánime al respecto. La mayoría piensa que fue escasa recibiendo lo que se consideraba común en esos tiempos, nociones básicas de música y dibujo. Rosalía de Castro: Madrid. Rosalía de Castro se traslada a Madrid en 1856. Los motivos de este traslado siguen siendo una incógnita, pero fue en esta ciudad donde parece ser que conoce a Manuel Murguía con el que contrae matrimonio dos años después, en 1858. Muchas son las voces que lo critican por su actitud hacia ella, pero lo cierto es que es él el que la anima para que se introduzca en el mundillo literario, incluso le dio públicamente su apoyo social e intelectual en una época donde los derechos de la mujer eran escasos. Dicen que no fue un matrimonio feliz, pero aún así fue madre de siete hijos que por cierto, procuró nacieran todos en Galicia. Como consecuencia del trabajo de su marido se vieron obligados a cambiar de domicilio frecuentemente hasta el levantamiento revolucionario español en 1868, “La Gloriosa”, que coincide con el nombramiento de Murguía como director del Archivo General de Simancas que ejerció durante dos años e hizo que la vida de Rosalía de Castro se centrara entre Madrid y Simancas. Rosalía de Castro: sus últimos años. Tras conocer a Gustavo Adolfo Bécquer en 1870, se traslada a Galicia de la que ya no se movería hasta su muerte. De salud delicada desde su juventud, es a partir de 1883 cuando su cáncer de útero empeora perjudicando seriamente su salud, mermada ya bastante antes de esta complicación falleciendo en 1885. González Besada, abogado y político de la época, detalla los últimos momentos de la agonía de la escritora donde relata entre otras cosas, la orden que dio a sus hijos para que reunieran todos sus escritos y los quemaran. Cosa que desgraciadamente hicieron privándonos con toda seguridad de grandes momentos literarios. Su obra. A destacar, antes de mencionar algunos de sus trabajos, el que se atreviera a escribir en gallego en un tiempo donde este era menospreciado y se consideraba al castellano como el idioma de la cultura. Pero Rosalía tenía claro que para devolverle su prestigio debía comenzar desde cero y empezar a recuperar la lengua escrita con el fin de devolver al gallego todo el esplendor que alcanzó en otros tiempos. Su obra, “Cantares gallegos”, es escrita en este idioma dando una nueva vida a la cultura de su tierra, acompañándola de dos obras más también escritas en verso y en gallego que fueron “Follas novas” y “En las orillas del Sar”. Como decía un poco más arriba, Cantares gallegos, se publica gracias al interés de su marido que en 1863 entrega el manuscrito al impresor que imprime y publica la obra que rápidamente se convertirá en punta de lanza del denominado “Rexurdimento” o lo que es lo mismo, la etapa en que la lengua gallega vuelve a ser el vehículo cultural y de expresión social en Galicia. Aunque hemos dicho que su trabajo se mueve tanto en la poesía como en la novela, esta última fue eclipsada hasta no hace muchos años por su trabajo poético, aunque hay dos obras en prosa que han sobresalido sobre el resto “La hija del mar” y “El caballero de las botas azules” Denuncia social y feminismo Si tomamos en cuenta su obra en prosa, la más desconocida, descubrimos a una Rosalía de Castro preocupada y gran conocedora de la sociedad gallega y de los problemas discriminatorios que la mujer de la época tenía. Toda ella está llena de alusiones intimistas a los avatares y problemas de su vida, pero también a la falta de educación de calidad que se le da a las mujeres como podemos observar en el prologo de “La hija del mar”. Quizás por este motivo sus personajes femeninos están llenos de fuerza y contradicciones ya que los lleva a ser mujeres sometidas o con un gran sentimiento de rebelión hacia lo establecido. Pero eso sí, siempre abogando por una rebelión donde el respeto mutuo esté siempre presente. Lo cierto es que a través de sus páginas Rosalía de Castro
Grandes Maestros Españoles: Ramón del Valle Inclán
Empezamos el año con un personaje clave dentro de la literatura española. Gran innovador del teatro en la denominada Edad de Plata junto con otro grande de las letras, García Lorca, creó a su alrededor un aura de extravagancia y excentricidad que a fecha de hoy sigue generando leyendas sobre su vida. Vida que, por cierto, ni sus mejores biógrafos terminan de desvelar del todo. Como habréis adivinado por la foto del encabezamiento se trata de Valle Inclán. Vamos a por ello. Valle Inclán, sus primeros años Dicen que su verdadero nombre era Ramón José Simón del Valle Peña, pero que adoptó los apellidos de sus antepasados para darnos el nombre por el que todo el mundo le conoce, Ramón María del Valle-Inclán. Nace un 28 de octubre de 1866 en Vilanova de Arousa (Pontevedra), en el seno de una familia de ambientes encontrados. Me explico: Su padre, Ramón Valle, era funcionario en Pontevedra y periodista ligado al mundo liberal de la época y del regionalismo gallego que fundó “La opinión Pública” y el semanal “La Voz de Arosa”. Por el contrario, su madre, Dolores Peña, es de tradición arraigada de mayorazgos, tradicionalista y a la que además se le atribuyen conspiraciones carlistas. Poco se sabe de sus primeros años, pasándolos en un entorno campesino, tradicional y, como el mismo Valle Inclán decía, arcaico, hasta que comienza sus estudios de bachiller en Pontevedra, donde termina obteniendo el Grado de Bachiller en 1883. Tras esto, se traslada a Compostela, donde se matricula en Derecho, más por imposición de su padre que por convicción propia, carrera que abandona en 1889 con un fracaso más que evidente. Un año después fallece su padre y Valle Inclán da por finalizada su etapa estudiantil para volver con su familia a Pontevedra. Para aquellos a los que les guste más la imagen, aquí dejo un documental muy interesante sobre nuestro autor. Valle Inclán y su viaje a México En marzo de 1892, Valle Inclán marcha a México en lo que algunos de sus biógrafos denominan viaje iniciático. En el año que pasa en este país, vuelve a Pontevedra en 1893, lo recorre en busca de antiguas tradiciones, empapándose de ellas. Es de destacar que en este breve periodo de tiempo colaboró en la prensa mexicana, dándose a conocer con el nombre que ha llegado a nuestros días, publicando más de treinta cuentos, artículos y crónicas en El universal, El correo español de México y La crónica mercantil. De esta etapa diría en 1921 que “México me abrió los ojos y me hizo poeta”; y es cierto, pues dejó un clara huella en obras tan importantes en su carrera como “Sonata de estío” o “Tirano Banderas”, donde se ve claramente la influencia que este país dejó en su vida. Como dato curioso, el look que le caracteriza comienza a tomar forma en este viaje, la barba y las melenas empiezan a ser su característica principal. Valle Inclán, su obra La faceta que quizás sea la más conocida de Valle Inclán es la de dramaturgo, pero nuestro autor además es un excelente novelista y un gran poeta. Valle Inclán comienza su carrera literaria hacia 1888 publicando en prensa, relación que no abandonaría hasta su muerte. Antes de abandonar sus estudios publica el relato “A media noche” en un diario barcelonés, y es que este género va a ser clave en toda su carrera; nunca dejará los cuentos, que periódicamente reúne en antologías para publicar. De esta época, sus estudiosos destacan el relato indicado, “A Media Noche”, por aparecer en el mismo algunos de los tips que acompañarán su obra posterior: la ambientación gallega, el misterio y la alusión a las partidas carlistas. Un dato curioso de nuestro autor es la conexión de toda su obra: la hace evolucionar a través del tiempo, ya que es un amante de las revisiones y las reediciones por un deseo de perfección irremediable que el propio Valle Inclán denominó “la fiebre del estilo” y que terminó siendo un rasgo distintivo de su obra. Tras su viaje a México, donde inicia su carrera, Madrid condiciona su personalidad humana y artística. En 1895 Valle Inclán comparte tertulias en redacciones de periódicos y cafés. Es en estos lugares donde conoce a autores de fama como Baroja, Azorín, los Machado y muchos más que se unen en busca de renovación de lenguajes artísticos y la subversión de los códigos establecidos que identificaban con la escuela realista. La evolución de su obra La evolución de Valle Inclán es evidente si observamos su obra en conjunto. Comienza con una primera etapa centrada en el Modernismo que podemos adivinar en su obra “Las Sonatas”. Tras esta, sus estudiosos hablan de una segunda etapa a la que llaman del primitivismo, destacando “Comedias bárbaras” y “Cara de plata” como algunas de las más significativas, donde recrea una Galicia mítica poblada de seres oscuros y violentos, con grandes dosis de superchería y falsas creencias, teniendo como personaje protagonista a un don Juan de Montenegro que representa el poder despótico. Pero la que más valoran sus estudiosos es la tercera, a la que llaman “la deformación de los esperpentos”. Valle Inclán comienza con este novedosos género hacia el 1920 con obras como “Divinas palabras” o “Luces de bohemia”, donde utiliza por primera vez el término esperpento. Valle Inclán: creador del esperpento Como hemos dicho, Valle Inclán es el que inicia este género cuyas características se centran en la deformación de la realidad acentuando la realidad en formas ridículas y absurdas y usando el humor para esconder una sátira brutal; en la aparición de personajes grotescos que se mueven por motivaciones primarias y elementales, creando situaciones bruscas de gran contraste entre lo trágico y lo grotesco; y en que tras todo esto lo que realmente se esconde es una gran inquietud por la realidad político-social de la época en España. De hecho, es esta característica principalmente la que hace que se incluya a Valle Inclán dentro de la generación del 98, dejando de lado la belleza
Grandes autores españoles: José Cadalso
Este mes nos vamos a centrar en José Cadalso, un autor no demasiado conocido, y adentrarnos en las entrañas del XVIII, un siglo donde la prosa es esencialmente didáctica con el propósito de difundir las ideas de la ilustración, por lo que el género más utilizado durante estos años es el ensayo. La prosa de ficción que nuestro escritor trabaja, apenas se desarrolla. José Cadalso, su niñez y juventud José Cadalso y Vázquez de Andrade nació en Cádiz un 8 de octubre de 1741. De raíces vascas, sufrió la pérdida de su madre cuando esta le dio a luz, lo que, unido a la marcha de su padre por los negocios que tenía en América, hizo que hasta los trece años la educación de nuestro autor recayera en su tío, jesuita conocido como el padre Mateo. Este tuvo a bien enviarle a estudiar a Francia, donde cursó sus primeros estudios hasta que, siguiendo la estela de su padre, que se había instalado en Londres, marchó a Inglaterra. Cadalso siguió recorriendo Europa y ampliando sus conocimientos: pasó por Italia y la actual Alemania aumentando su interés por las lenguas vivas y el latín. Tras un breve paso de nuevo por París y Flandes regresaría a España. Con tan solo dieciséis años, su cultura y bagaje es ya tan elevado que el choque cultural y social con la “rancia” España, como él la llama, lo marcaría al extremo de reflejar su desencanto en una de sus obras más conocidas: “Cartas Marruecas” . Su padre, que ya tenía marcado el futuro que quería para su hijo, le hizo ingresar en el Seminario de Nobles de Madrid, institución fundada en 1725 donde se educaban los hijos de los nobles y militares de la época, para que preparara su salto a un puesto de “covachista”, término despectivo que se utilizaba para los que se dedicaban al funcionariado de la época. Aquello suponía un verdadero castigo para Cadalso, por lo que simuló querer ingresar en la orden jesuita, algo que su padre detestaba pues odiaba a la Compañía, así que le sacó de allí. No contento con seguir en España, hizo creer que la carrera militar era lo suyo. Dos años después de haber llegado a la península, Cadalso volvía a Europa; París y Londres fueron sus destinos hasta que a los veinte años tuvo que volver a España. Su padre había fallecido en Copenhague y la herencia y el papeleo que esta conllevaba le obligaron a ello. José Cadalso y el ejército Cómo solucionó los papeles testamentarios es todo un enigma. Lo cierto es que poco tiempo después se encontraba en la ruina. El patrimonio familiar había desaparecido por arte de magia. Dicen que esto le obligó a ingresar en el regimiento de caballería de Borbón en 1762. Es curioso que lo que supuso una excusa para huir de España se convirtió en una realidad al volver a ella. Curioso el destino a veces. Tras participar en la campaña de Portugal, sus huesos dieron en Madrid justo en el momento en que se produjo el Motín de Esquilache, 1766, donde le salvó la vida al Conde de OReilly y quizás por ello se le concedió el hábito de caballero de la Orden de Santiago – en esta época todavía era una mención honorífica militar- trabando amistad con Manuel María de Aguirre, literato ilustrado de la época. Destierro y amores de José Cadalso Debido a la falsa atribución de una obra satírica que circulaba por Madrid ridiculizando las costumbres amorosas de la nobleza, Cadalso fue desterrado de la Villa. Este destierro no le supuso trauma alguno. Por el contrario, el tiempo que estuvo fuera de la capital lo dedicó de forma intensa a una de sus pasiones, la poesía. Cuando regresa del destierro empieza su etapa amorosa. Se enamoró de María Ignacia Aguirre, una famosa actriz. Ese amor daría lugar a una de las leyendas románticas que corrieron por los mentideros de la época. La repentina muerte de ella y el afán por despedirse de él le llevaron a desenterrarla para darle el último adiós, hecho que quedaría reflejado en su obra “Noches lúgubres”. Cadalso ya no fue el mismo a partir de este momento. Se sumió en una profunda depresión de la que sus amistades intentaron sacarle, sin éxito. Es cierto que su mejor obra poética la realiza en estos años, hasta que su participación en la campaña del asedio de Gibraltar terminó con su vida cuando tan solo contaba cuarenta años. Un cascote de metralla le golpeó en la sien, acabando con él y dejando eliminada de raíz una brillante carrera literaria que nos hubiera dejado grandes obras. Aquí os dejo un pequeño audio donde se da un resumen completo de su vida y de la leyenda negra que se le atribuye y que ya os he comentado en este apartado. Muy recomendable. La obra de José Cadalso José Cadalso, aunque es autor de poesía y teatro, es más conocido por su obra en prosa. Como el resto de autores contemporáneos, entre los que se encuentra su amigo Fernández de Moratín o Feijoo, Cadalso imprime a sus obras el afán didáctico con el que se pretende difundir las nuevas ideas de la Ilustración mediante los ensayos y la llamada prosa de ficción, donde nuestro autor es considerado como el más relevante. Dentro de la obra en prosa hay que destacar las más conocidas, “Noches lúgubres” y “Cartas Marruecas”, ambas publicadas de forma póstuma. De la primera destacaremos su carácter íntimo y personal. La pérdida de su gran amor, la actriz María Ignacia Ibáñez, la convierte en una lamentación por la muerte de su amada. Algunos críticos dicen que, a pesar de esto, la obra contiene mucho de los elementos y tópicos comunes de su tiempo, que Cadalso parece quiso adaptar a lo español la literatura europea de carácter sepulcral. No obstante, y debido a la exaltación de los sentimientos personales del autor, “Noches lúgubres” está considerada por algunos críticos como el precedente del
Carolina Coronado: la poeta que murió cuatro veces
Este mes vamos a cambiar de género al autor clásico, labor difícil cuando se trata de literatura española de otros tiempos, pero romperemos el hielo con una de las escritoras que terminó luchando contra un mundo literario plagado de hombres y de estereotipos machistas que relegaba a las mujeres escritoras a una labor oculta, la de traductoras. Y aunque hábilmente solían “colar” en sus traducciones sus propias obras, Carolina Coronado, nuestra autora de este mes, consiguió hacerse un hueco y protagonizó junto con otras escritoras de la época su entrada en el mundo de las letras, considerándola una de las mejores escritoras románticas de le época. No en todos, pero se empieza por algo. La vida de Carolina Coronado Carolina Coronado Romero de Tejada nace en Almendralejo (Badajoz) en diciembre de 1820 en el seno de una familia acomodada. Con cuatro años se traslada junto a su familia a la capital pacense, donde Carolina es criada como las niñas de la época: en costura, labores del hogar y todo lo necesario para ser una buena mujer de su casa formaban parte de su educación. Como ella misma dice en una de sus cartas escrita en 1909 “Mis estudios fueron todos ligeros porque nada estudié sino las ciencias del pespunte y del bordado y del encaje extremeño que, sin duda, es tan enredoso como el código latino, donde no hay un punto que no ofrezca un enredo”. Pero su carácter rebelde, quizás por qué su familia, aunque acomodada, es de ideología liberal, da rienda suelta a su verdadera vocación, la literatura, y robándole horas al sueño termina leyendo todo lo que cae en su mano, sea del género que sea. Dicen que gracias a esto desarrolla una extraordinaria facilidad para la poesía, comenzando a escribir sus primeros versos con tan solo diez años. Con veintiocho años contrae matrimonio en Madrid. La enfermedad contraída cuatro años antes y la recomendación del médico para que marche a la capital en un busca de un mejor clima hacen que allí conozca a su marido, Sir Justo Horacio Perry, embajador EEUU, con el que tiene tres hijos. El salón de Carolina Amiga de la reina Isabel II, dicen que esta obligó al marqués de Salamanca a venderle un trozo de finca, donde Carolina hace construir un palacete que se haría famoso por ser punto de reunión literario de la época, frecuentado especialmente por escritores progresistas, en el que llegó incluso a ocultar a algunos autores liberales perseguidos. A las citadas tertulias literarias que allí se celebraban asistieron autores famosos de la época como Emilio Castelar, escritor y político contrario a la monarquía, convirtiéndose desde 1850 y hasta 1860 en el llamado “Salón de Carolina”: un punto de luz en el Madrid cultural de aquellos tiempos. No obstante, esta inclinación liberal de Carolina Coronado le dificultará mucho más que al resto de escritores la publicación de sus textos, ya que los censores de la época no dan el visto bueno a sus trabajos, aunque incluso con todos estos inconvenientes consigue publicar algunas de sus obras. La activista feminista Su carácter eminentemente liberal, que no oculta en modo alguno, como ya habréis podido observar, la hace ser una activista de verdad a lo largo de toda su vida. En 1868 participa en una campaña junto a Concepción Arenal, escritora a la que se considera iniciadora del feminismo en España y defensora de los más humildes de la sociedad. En esa campaña proclaman la abolición de la esclavitud en Cuba. De hecho, la lectura de sus versos “A la abolición de la esclavitud de Cuba” provocó un escándalo político poco después de estallar la Revolución del 68. Después de estallar la Revolución, Carolina se traslada junto a su familia a la ciudad de Lisboa, donde su marido es nombrado agente de la compañía de Telégrafos. Tras unos primeros años de gran actividad social, la ruina económica y la muerte de su esposo la hacen sumirse de nuevo en su enfermedad nerviosa que la lleva a la muerte en 1911 a la edad de noventa años. La obra de Carolina Coronado Su producción literaria más importante se mueve dentro del terreno de la poesía. Consigue publicarla en diversas revistas literarias de la época. Concretamente en marzo de 1939, el periódico “El piloto” publica su primer poema: “A la palma”. Posteriormente todas sus poesías son recogidas en un solo volumen, allá por el año 1843, en un libro que cuenta con un prólogo de Hartzenbusch, destacado dramaturgo que ejerce de maestro y mecenas y sin cuyo apoyo no se hubiera publicado el mismo, ya que la sociedad de aquel tiempo consideraba que la publicación de un libro de poemas era algo muy serio que quedaba reservado al quehacer de los hombres. Para hacernos una idea de la mentalidad de la época, escritores tan conocidos como Zorrilla llegó a decir en 1853 “La mujer que escribe es un error de la naturaleza” o a Juan Valera apuntillar “Lo peor sería la turba de candidatos que nos saldrían luego. Tendríamos a Carolina Coronado, a la baronesa de Wilson, a Dª Pilar Sinués u a Dª Robustiana Armiño. Y a poco que abriésemos la mano, la Academia se convertiría en aquelarre”. Por todo esto hay que destacar que el hecho de que la prensa publicara sus poemas le daba una repercusión inmediata en los lectores, siendo muy novedoso para la literatura de escritoras que empezaron a fomentar la colaboración y presencia de la mujer en las revistas. En este enlace tenéis una muestra sonora de uno de sus bellos poemas. A pesar de todas las dificultades que una mujer tenía para introducirse y ser reconocida en el ambiente literario, Carolina no se dejo amilanar. Para ella la literatura era una forma de superar su delicada salud. Padecía serios ataques depresivos y catalepsia. Sí, catalepsia. Aquí tenéis un pequeño audio muy curioso donde queda constancia de su muerte relativa no una, sino varias veces. El estado de ánimo que esta le producía quedaba reflejado