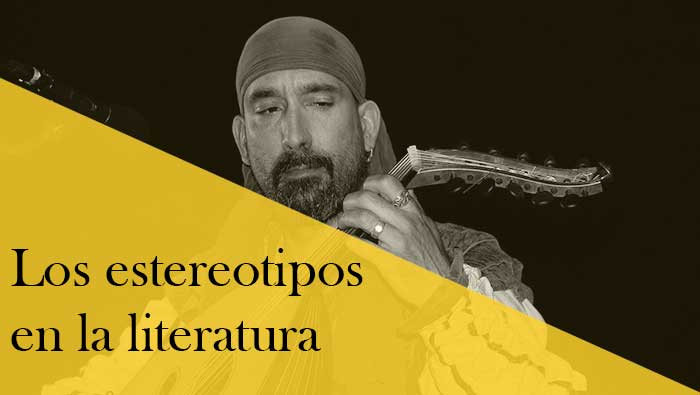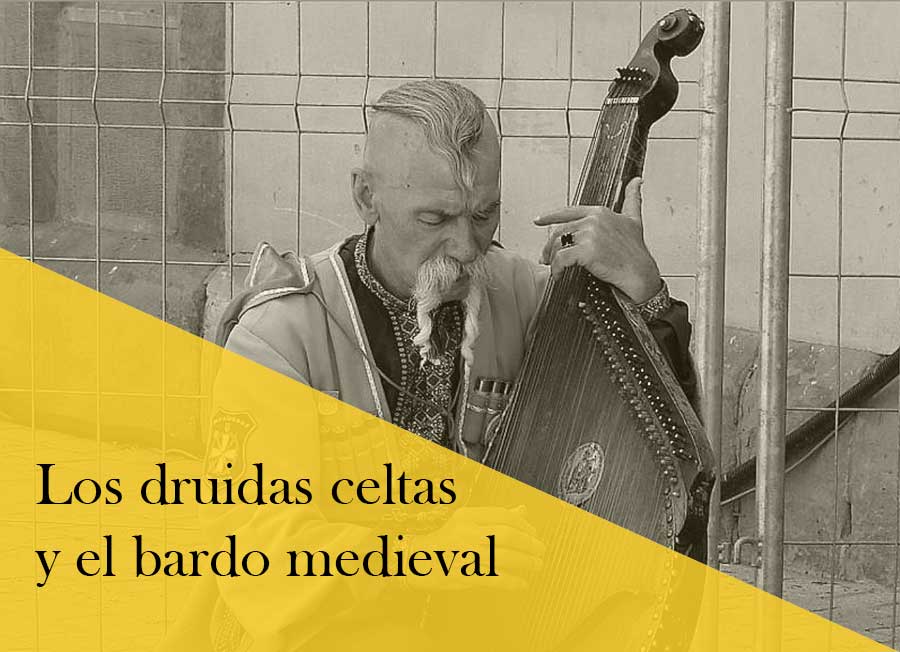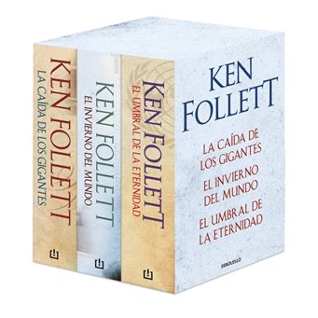Los que me conocéis por las historias que he escrito o por mis artículos sabréis que pongo especial énfasis en la construcción de personajes. Son los que van a dar profundidad y cohesión a la trama, los que van a vivirla y a permitir que el lector la viva junto a ellos. En este artículo os voy a seguir hablando sobre los narradores orales en la historia, pero también sobre los personajes de la narración, en especial de los estereotipos en la literatura. Toca meternos de lleno en la Edad Media europea. ¿Qué narradores orales medievales nos encontramos? Los trovadores y juglares coinciden en este tiempo histórico y por eso tienen muchas cosas en común, pero también las diferencias son marcadas. ¿Y las trobairitz? ¿Os suena ese término? Confieso que antes de escribir este artículo, a mí no. Pero como casi todo es esta vida tiene remedio. Lo que sí conoceréis es el amor cortés. ¿Qué os han contado sobre este género literario? ¿Y qué tienen que ver los juglares, trovadores y trobairitz con el amor cortés y los estereotipos en la literatura? Para eso estoy yo: para contároslo. Los narradores orales medievales: juglares, trovadores y trobairitz Juglares Tras los druidas y los bardos (que bebieron de las enseñanzas de los primeros), y de los que os hablé en mi anterior artículo, los narradores medievales que poblaron las calles de toda Europa con sus cantos y sus historias fueron los juglares. Los juglares interpretaban las obras heredadas de los bardos y sus antecesores, y de los poetas coetáneos. Es decir, no componían sus versos, solo los interpretaban. Podíamos decir que eran hombres orquesta. Se movían de corte en corte (eran nómadas) y ofrecían su espectáculo: historias, música, malabares… Pertenecían a clases bajas y en sus actuaciones utilizaban el lenguaje de la plebe. Eran esperados en las ciudades y los pueblos porque eran los portadores de las noticias de lo que ocurría en el mundo: guerras, chismes, muertes y sucesiones. Además del simple entretenimiento: un momento de risas, miedo o tristeza que le hiciera olvidar la vida diaria. A ninguna persona (sea de la Edad Media o no) le amarga un dulce. Todos les escuchaban: la gente del pueblo se reunía en las plazas y los reyes los invitaban a sus cortes. Sus relatos estaban armados en verso. Como he dicho en otras ocasiones, las rimas son mucho más fáciles de memorizar. Sin embargo, ellos no eran los auténticos protagonistas en cuanto al amor cortés se refiere. Trovadores En un punto más concreto de Europa, concretamente en el sur de Francia, y alrededor del siglo XI, aparecen otros narradores orales medievales: los trovadores. A diferencia de los juglares, que se ganaban las habichuelas con sus espectáculos, los trovadores eran poetas de un estatus social elevado y otras ocupaciones.Es decir, componían sus versos por entretenimiento. Pertenecían a la corte y se movían como pez en el agua entre las relaciones de poder de los nobles. Sus creaciones están compuestas en el lenguaje de Oc. Porque sí, los trovadores creaban e interpretaban sus propias obras. Se inspiraron en el antiguo concepto griego de poema lírico y sus composiciones figuran entre las primeras muestras literarias en una lengua distinta del latín, lengua literaria por excelencia durante la Edad Media. Sus poemas emplean nuevas formas, melodías y ritmos, originales o copiados, de la música popular. El primer trovador del que se tiene noticia fue Guillermo IX de Aquitania. Por lo tanto jugaban en otra liga, tanto por el público al que dirigían sus actuaciones y el lugar en el que las ofrecían, como por la formación cultural de la que presumían. Otra diferencia con los juglares son los temas de los trataban en sus poemas: el amor cortés. Trobairitz ¡Oh, vaya! Resulta que había otro grupo de narradores orales medievales. Y resulta que también cantaban composiciones sobre el amor cortés. ¿Por qué no he escuchado hablar sobre este grupo? Quizá porque son del género femenino… De estatus social elevado, como sus homólogos trovadores masculinos, estas mujeres compusieron poemas y música secular (no religiosa) en las cortes de la región de Occitania. Una mujer que se dedicase a ser trovadora debía ser culta, así como saber componer música y tener talento para la poesía. Decía Robert de Blois en uno de sus manuales para la mujer de la corte: Llevaba y hacía volar halcón y azor, sabía jugar bien al ajedrez y a las damas, leer cuentos y contarlos, cantar canciones. ¿Y en el caso de los artistas ambulantes que no pertenecían a la élite culta? ¿Había mujeres que se dedicaban al espectáculo? La lógica nos dice que sí, pero su historia no ha quedado reflejada en ningún texto. De las Trobairitz sabemos por lo que nos han contado sus homólogos varones y por sus propias composiciones. Así han pasado a la historia: Bieris de Romans, de quien solo ha sobrevivido al tiempo esta canción, o Beatriz de Día, condesa de la que se conoce poco más que sus partituras que se acompañaban con la música de las flautas. Pero por lo menos sabemos que han existido, sí, aunque la historia ha dejado de lado a estas compositoras. Hay historiadores que apuntan a una autoría masculina para ciertas creaciones de las tobairitz, en los libros aparecen apenas nombradas y muy pocos hablan con mayor profundidad de sus obras. Como en la mayor parte de las crónicas de la humanidad, las mujeres han sido relegadas a unas sombras que no les pertenecían. Las creaciones del amor cortés: los estereotipos en la literatura Os he contado un poco más arriba que los trovadores y las tobarairitz se diferenciaban de los juglares en unas composiciones únicas que se movían exclusivamente en el ambiente de las cortes europeas. Se trata de las narraciones sobre el amor cortés. ¿Qué es el amor cortés? El amor cortés es una idealización del afecto amoroso en el que la sumisión a la amada es total. Sí, digo a la amada porque la mayoría
El bardo medieval y los druidas celtas
En el artículo anterior os hablaba de los aedos griegos y cómo estos acompañaban sus narraciones con música para memorizar los versos. En el presente artículo voy a ir un poquito más allá en el tiempo para adentrarnos en las funciones de los druidas de los pueblos célticos y la figura del bardo medieval y cómo eran sus creaciones narrativas, por ejemplo: el lay bretón. Los druidas de los pueblos célticos Existen varios sentidos en torno al término «celta» y ahora se utiliza sobre todo respeto a una identidad lingüística. Sin embargo, aquí tomaremos como referencia las entidades étnicas anteriores al siglo V a. C. que Herodoto señaló en sus escritos y cuyos territorios se extendían por los actuales: islas británicas, Francia, en la región de Bretaña; España, en Galicia, Cantabria y Asturias; y Portugal, en la región de Minho. Estos clanes contaban con una clase de elevado rango dentro de su sociedad: los druidas de los pueblos célticos. Existen numerosos testimonios entre los autores latinos y griegos sobre ellos. El historiador griego Diodoro de Sicilia (siglo I a. C.) y narrador de la batalla de las Termópilas afirma que el mejor combatiente de uno de los clanes celtas avanzaba ante las líneas enemigas antes del combate y retaban al más valeroso de sus oponentes a combate singular blandiendo sus armas para aterrorizarlo. Antes de que comenzara la lucha, se entonaba un canto a las alabanzas del que va a combatir y burlarse del enemigo para así desmoralizarlo. El encargado de hacerlo era el bardo de la tribu. Una vez vencido el enemigo, se le cortaba la cabeza y se la ataba al caballo para regresar a su clan y mostrarla como botín de guerra. Entonces el bardo entonaba una plegaria sobre el muerto y una canción de victoria. Diodoro no solo habla de los bardos, sino de toda la clase druídica. Los druidas de los pueblos célticos estaban especializados según las tareas que realizaban Druidas: se ocupaban de los temas religiosos propiamente dichos. Los celtas eran politeístas y rendían culto a la naturaleza. Adivinos: Ejercían su arte mediante la observación del vuelo y el grito de las aves y las víctimas de sacrificios. Bardos: Quienes memorizan el legado druídico: historia de los clanes, ciclos naturales, leyes y demás información importante. Diodoro advierte el gran respeto de los galos por estos hombres especiales, no solo en tiempos de paz, sino en las cuestiones de guerra como mediadores entre contendientes. Diodoro hace mención específica del papel de los poetas para poner de relieve que incluso en época de violencia, los guerreros cedían antes la belleza. No solos Diodoro nos habla de los druidas de los pueblos célticos. El poeta latino Lucano, (39-65 d. C.) en su Pharsalia alude a ellos marcando la separación entre los druidas como encargados de la función sacerdotal y los bardos como depositarios de la función que podríamos llamar literaria. En su texto, Lucano identifica a los uates con los bardos: la clase poética que realiza la función de cantar alabanzas de los héroes muertos, mientras que para los sacerdotes del más alto nivel, a los que llama simplemente druidas, mantiene la función religiosa, además de la especulación de tipo teológico. La función del bardo se basa en los antiguos narradores orales de los que ya hemos hablado en este artículo sobre la prehistoria. Además de trasmitir el legado de un pueblo de forma oral, los jefes del clan los utilizaban para alabar sus genealogías a través de los héroes y leyendas, además de mantener vivos los rituales del resto de clases druídicas. Parece que cada categoría podía instruir a sus propios discípulos mediante un aprendizaje largo y complejo. Con la llegada de cristianismo, los druidas desaparecieron junto con su religión paganas, pero permanecieron los otros dos tipos (uates y bardos), apartándose de su función religiosa y convirtiéndose en otra cosa (poetas, relatistas… ) El bardo medieval Hemos visto que toda la sociedad de los druidas de los pueblos célticos cambió con la llegada del cristianismo y su evolución hacia el medievo. En este nuevo sistema social en el que los druidas como clase sacerdotal no tenían cabida, se mantuvo una élite culta que se encargaba de la actividad literaria e intelectual, aprovechando la formación de aquellas clases celtas: el bardo medieval. Esta élite culta a la que nos referimos como “bardo medieval” no solo copaban la literatura, sino cualquiera actividad intelectual. Se componía de poetas o narradores de historia, pero también de juristas, genealogistas, etc… Toma diferentes nombres según las regiones que consultemos, por ejemplo: filid en Irlanda y bardos en Gales. Los filid que se ocupaban del estudio de la ley recibían el nombre de brehons y constituían el consejo que asesoraba a los reyes y que ejercía funciones judiciales cuando había que arbitrar un litigio. Las misma especializando se daba en Britania entre los bardos. Como el bardo medieval bebía de las fuentes de aprendizaje druídicas, su aprendizaje fue durante mucho de forma oral, y su actividad también. Después de un tiempo y debido a la influencia de la literatura latina y otras literaturas vernáculas europeas este legado comenzó a ponerse por escrito. Los textos medievales señalan que eran necesarios largos años de especialización y un complejo sistema de aprendizaje a fin de dominar el material necesario par desempeñar su función y gozaban de un gran prestigio social y una situación legal de especial privilegio, como atestiguan las leyes galesas e irlandesas. En el Gales medieval sus miembros poseían una posición legal equivalente a la de los sacerdotes, herencia de la situación que se haba dado en la antigüedad. Los filid irlandeses medievales eran formados en escuelas especiales llamadas filidecht y se dice que su aprendizaje duraba 12 años. No hay referencias a escuelas de bardos mediavales en Gales en los textos, pero las leyes galesas se refieren a los privilegios de que gozaban los estudiantes que se instruían con un penkerdd o «jefe de bardos», como lo era por ejemplo el poeta
El aedo griego. Contador de historias profesional
En mis dos anteriores artículos, os hablaba de los primeros narradores orales, comenzando por la prehistoria y continuando con África y sus griots. Hoy dejamos atrás la figura del narrador como figura de memoria colectiva indispensable para la supervivencia y vimos la evolución hacia el narrador profesional. En este artículo continuamos con estos primeros narradores orales, pero viajamos hacia territorio heleno para hablar del aedo griego. El aedo en la antigua Grecia pertenecía a esa casta de primeros narradores orales profesionales que cantaban las primeras epopeyas dentro de los banquetes aristocráticos. Eran oradores altamente cualificados y entrenados en una técnica muy compleja y estaban dotados de un status elevado dentro de la sociedad griega. Poseían cierta capacidad de influencia social, ya el simple poder de la palabra les dotaba de un poder único, y este es el de influir en el auditorio con sus historias. ¿Qué son las epopeyas? Son narraciones en verso que cuentan las aventuras y hazañas legendarias de personajes heroicos. ¿Recordáis que los griots en África recordaban la genealogía de sus contratantes para lisonjearles durante los eventos? ¿Qué mejor forma de hacer la pelota que cantar las alabanzas de algún pasado remoto? Probablemente ese fue el germen de las primeras epopeyas que los aedos en las antigua Grecia extendieron con sus cantos itinerantes. El trabajo del aedo griego Al aedo en la antigua Grecia lo invitaban a las reuniones y banquetes, lo que lo obligaba a desplazarse de un lado al otro. Al fin y al cabo es uno de los primeros narradores profesionales y de ese modo se ganaban el pan. Se presentaría al auditorio y comenzaría a recitar. Contaría una historia mientras el auditorio, embelesado, seguía los avances de lo que el aedo griego contaba sobre las primeras epopeyas. Suponemos que habría intervalos de silencio en los que los oyentes continuarían bebiendo y comiendo, pequeños interludios para comentar lo escuchado. Durante el descanso, recibiría alabanzas o preguntas, o una invitación para continuar. Este último punto es muy importante. Como en las Mil y una noches, el captar el interés del público para continuar durante más de un día entre la aristocracia, con buena comida y contactos, era esencial. Por lo tanto, serían maestros en comenzar una historia y hacer el descanso en uno de los puntos críticos de la narración. Lo que ahora conocemos como cliffhanger. Apenas declinara el interés del auditorio por las historias del aedo, este debía buscar otra casa que lo hospedara. Pero, ¿solo cantaban para personajes importantes? Sinceramente, lo dudo mucho. Los casos en que los aedos griegos eran llamados en casas importantes serían pocos, pero de algo debían vivir el resto del tiempo, así que las tabernas, las plazas y el populacho sería sus sustento habitual. ¿Cómo se transmitieron los primeros cuentos y leyendas? Por el pueblo llano. Homero, un aedo griego ¿Quién fue Homero? Homero es uno de los aedos de la antigua Grecia más famoso. Poeta ambulante que componía sus propias obras y las recitaba ayudándose de un instrumento musical para que el ritmo le ayudara a recordar la métrica de los versos. A él se le atribuye la autoría de dos de las primeras epopeyas griegas: La Odisea y la Ilíada. Apenas existen datos biográficos de la figura de Homero, e incluso algunos han puesto en duda a lo largo de la Historia su autoría de La Ilíada y La Odisea. Los historiadores dicen que vivió entre los siglos IX y VIII a. C. y que era originario de algún lugar de la costa griega del Asia Menor, probablemente de Esmirna o Quíos, aunque otros lugares como Atenas, Argos, Ítaca, Rodas o Salamina han pretendido ser su lugar de nacimiento. Numerosos historiadores clásicos, como Heródoto, Simónides de Amorgos, Pausanias, Píndaro, Heráclito o Helánico de Lesbos, trataron de dilucidar los orígenes y la vida del misterioso autor de dos de las obras más brillantes de la literatura universal. Mientras que unos dicen que era ciego, otros lo niegan por las detalladas descripciones de su poesía. También se escribió que fue contemporáneo de la guerra de Troya, en tanto que otros apuntaron que vivió décadas o siglos más tarde. ¿Fue Homero un personaje real o el representante de todo el gremio de aquellos primeros narradores orales profesionales, de los aedos de la antigua Grecia? De ahí surge la expresión de «aedo homérico». El aedo homérico La mayoría de los datos sobre los aedos griegos se nos ofrecen a través de la Odisea, y se nos muestra esta figura siempre en tono positivo, en cuanto a funciones e influencia, así que se podría pensar que en la Odisea se exagera un poquito al aedo. Al fin y al cabo, Homero (según los datos que tenemos) fue uno de ellos. Conciencia gremial se llama esto. Sin embargo, en la Illiada, la figura del aedo es casi inexistente y se pasa por encima de ella sin apenas relevancia. ¿A quién hacemos caso entonces? En la Ilíada, no se habla de cantores épicos (la Ilíada es de tema bélico y no es la situación más idónea), pero de vez en cuando los héroes cuentan historias de su vida y de sus parientes. La figura del aedo griego es más superficial. Tan solo ocasionalmente el viejo Nestor o el viejo Fenice cuentan los tiempos pasados. En la Odisea, el propio Odiseo es un gran narrador que en el poema hace uso de su capacidad. Algunas teorías sugieren que en la Odisea es una excelente campaña de marketing para la figura del aedo homérico y se utilizó para dar aún más prestigio al gremio. El aedo homérico que se nos describe en la Odisea es un primer narrador oral especializado y profesional con un gran estatus dentro de la sociedad. Posee dos cualidades fundamentales: -La especialización técnica -Una moral elevada Dentro de la especialización técnica tenemos dos puntos relevantes que Homero nos muestra como inherentes a la figura del aedo en la antigua Grecia. El saber cantar de acuerdo con un orden (kará kosmon) y acompañados de
El contador de historias profesional: narradores orales africanos
En el artículo anterior os hablé de por qué surgió la necesidad de contar historias, de lo necesario que era un sistema de memorización efectivo para mantener viva la información relevante. ¿Os acordáis? En este artículo daremos un pasito más en la historia de la humanidad y en los cuentos y leyendas del mundo y hablaremos de el contador de historias profesional. El contador de historias profesional Nuestros antepasados vivían en comunidad y, poco a poco, cada individuo o núcleo familiar se fue especializando en un trabajo concreto. Cuando el mantener vivas las tradiciones y la historia de un grupo es tan importante para la supervivencia, debe haber alguien que realice esa labor. Así nace el contador de historias profesional. Los primeros narradores orales debían sacar réditos del tiempo que dedicaban a memorizar y transmitir lo aprendido. ¿Quién les proporcionaría el sustento si se sumergían en las historias que luego tenían con transmitir, si se dedicaban a componer los cuentos y leyendas del mundo? En todas las civilizaciones se produce una especialización de esta actividad y surge la figura del contador de historias profesional. Su contribución a la comunidad era esa, por lo que recibían manutención y productos de intercambio gracias a sus interpretaciones en los actos sociales. Es lógico deducir que no podían quedarse en un territorio demasiado pequeño, ya que no había celebraciones de continuo. Por eso comenzaron a viajar de poblado en poblado, siguiendo calendarios marcados. Se convierten en artistas ambulantes y serán los culpables de hacer viajar a los cuentos y leyendas del mundo. Estos contadores de historias profesionales existen en todos los lugares y tiempos, también en nuestra época, pero en este artículo nos centraremos en los primeros narradores orales africanos. Los primeros contadores de historias profesionales africanos África ha mantenido, hasta hace bien poco, sus tradiciones de forma oral. Aún en la actualidad, hay grandes territorios en los que la grafía, el conocimiento de la escritura y la lectura es inexistente o reservada para unos pocos. Decía John Pepper Clark, poeta nigeriano, al mencionar el carácter oral de la poesía en África, “La nuestra es poesía hablada y cantada oralmente o vertida a y en instrumentos musicales, el efecto de este tipo de poesía es directamente audible, en palabras que brotan de la boca para deleitar al oído y conmover toda la estructura humana en interrelación con otros en una audiencia próxima….”. África es música de percusión, ritmos y sonidos que acompañan las palabras, que forman canciones e historias. Para preservar la cultura y la historia en el África occidental, aparece la figura de un contador de historias profesional al que se llama griot, o jeli en la actualidad, heredero directo de aquellos primeros narradores orales africanos de la antigüedad. Este territorio es extenso y con una variedad cultural impresionante. Se caracteriza por estar integrado por numerosos territorios, cada uno con su dialecto y su historia local. Abarca países como Malí, Gambia, Guinea, Senegal, Mauritania, Costa de Marfil, Nigeria… Estos primeros narradores orales están presentes entre las etnias wolof, serer, árabes mauritanos, mandé, bambara, hausa, songhai, tukulóor, mossi, dagomba, fulbé, tukulóor y otros grupos más pequeños. La memoria y el repertorio de los griots debe ser muy amplia y abarcar tanto temas mundanos, como de importancia vital. ¿Por qué? El griot como contador profesional de historias A modo de trovador, el griot es el depositario de las tradiciones de la región por donde se mueve. Pero también es un poeta, un cuentacuentos y un adulador. Es su trabajo, y prueba de ello es que son conocidos popularmente como “cantantes de alabanzas”. Un griot va de poblado en poblado ofreciendo sus servicios como contador de historias profesional, narrador de cuentos, transmisor de noticias y chismorreos y analista de la situación política y social. Pero no solo eso, debe tener el don de la oportunidad. Para ganarse las habichuelas estará al tanto de cualquier acontecimiento importante de cada poblado, por ejemplo, una boda. ¿Qué mejor sitio para adular a las familias que pagan esa unión? Así pues, habrá memorizado las genealogías y las historias en las que están implicados los apellidos de los contrayentes. Los cuentos familiares en este tipo de eventos son la mejor diversión y se paga por escuchar las hazañas de los antepasados. Es una forma de bendecir esa unión. ¿Y los chascarrillos y bromas que se realizan en todas las celebraciones? Así pues, además de su contribución a los cuentos y leyendas del mundo, este contador de historias profesional canta, interpreta, transmite noticias… Con todo esto, el griot se gana el pan. La figura del griot en la sociedad africana No es extraño, por tanto, que los contadores de historiaras profesionales en el África occidental sean un grupo endogámico y se trasmitan el oficio de padres a hijos. Como todo trabajo artesano en el que existe un aprendiz y un maestro, los griots o jelis son tratados con respeto, aunque no pertenezcan a las castas más altas de la sociedad. En África, la historias se cuenta a a través de sagas familiares, recordando a los antepasados. Son historias de personas a través del tiempo, la tradición oral es una forma de mantenerlos con vida y, solo por eso, su dedicación es motivo de orgullo y son bien recibidos allá donde van. Si son grupos endogámicos, es lógico pensar que las mujeres también ejercerían este trabajo en la antigüedad, aunque socialmente se mantendrían supeditadas al hombre. De hecho, en la actualidad existen griot o jeli de ambos sexos. Ejemplos de mujeres (llamadas griottes) son Fatuo Guéwel o Hadja Kouyaté, quienes utilizan sus voces como denuncia social. Con la modernización de la cultura africana, el griot ha perdido parte de su función como transmisor de información. Sin embargo, han sabido reconvertirse y utilizar sus conocimientos sobre música o cuentos para mostrárselos al resto del mundo, han formado escuelas de danza o ballets como el Théatre Nacional Daniel Sorano o están poniendo voz a las desigualdades y las injusticias. Hasta aquí mi pequeña contribución para dar a conocer a los primeros narradores orales, transmisores de los cuentos
Mitos y leyendas. Los primeros narradores de la Historia
¿Qué tiene de especial narrar cuentos? ¿Qué es lo que nos impulsa a los humanos para transmitir a los demás? ¿Cuándo surgió el arte de contar historias? ¿Quiénes fueron los primeros narradores? Son preguntas que me rondan desde hace tiempo y me gustaría reflexionar sobre ellas en este artículo. ¿Me acompañáis en un viaje en el tiempo para conocer a los primeros narradores de la prehistoria? ¿Cómo surgieron los primeros mitos y leyendas? Confieso que me considero una contadora de historias, de eso esto ya os he hablado en mis artículos anteriores. Mi herramienta para ello es la escritura, me encuentro más segura entre las letras. Va más con mi personalidad. Yo necesito calma para encorsetar los sentimientos y las sensaciones entre léxico y gramática. Es decir, necesito el orden de la escritura para gestionar mi desorden interno. Me encantaría ser una narradora oral, pero no sirvo para ello. En otro artículo os contaré mi aventura como cuentacuentos. Sin embargo, es un tema que me fascina y esta fascinación no es solo mía. Narradores de todo el mundo se reunieron en Atapuerca para hacer lo que más les gusta. Regresemos a nuestros orígenes, pues. Los primeros narradores de la prehistoria Centrémonos en ese periodo de la historia que abarca desde el inicio de la evolución humana hasta la aparición de la escritura. Los primeros humanos eran narradores orales desde el mismo momento en el que pudieron comunicarse de esta forma, es decir, desde la adquisición del lenguaje. Imaginemos que somos estos primeros humanos y que estamos intentando sobrevivir a un medio hostil. Nuestras capacidades intelectuales están centradas en encontrar comida, en refugiarnos de forma segura de los depredadores, en protegernos de las inclemencias del tiempo. ¿Qué sentido tiene entonces gastar energía en el arte de contar historias? ¿Qué papel tenían los primeros narradores en la prehistoria? La transmisión de información cobra vital importancia precisamente en este periodo. Había zonas de caza que memorizar, estaciones que calcular, fuentes de agua que reencontrar, alimentos que no se podían comer, rutas a evitar… La raíz de la que surgió todo es la necesidad de que esta información no se perdiera. Esa información vital se convirtió en cuento, los datos se transformaron en algo mucho más atractivo: en los primeros mitos y leyendas. La voz en los primeros mitos y leyendas Las primeras interacciones humanas fueron a través de los gestos y los sonidos guturales, pero después apareció la palabra, hace unos 10000 años, y todo cambió. La conversación hacía mucho más fácil la colaboración, y la inmediatez de la comprensión y la respuesta marcaron la supervivencia. Sin embargo, la utilización de la palabra tiene sus límites. Su talón de Aquiles es la perdurabilidad. Seguro que todos habéis escuchado aquello de: “Las palabras se las lleva el viento”. Por este motivo se ha perdido gran parte de la historia, de los ritos y de las costumbres de muchas tribus y civilizaciones prealfatizadas y solo podemos suponer cómo vivieron. Algunos de sus primeros mitos y leyendas sobrevivieron al tiempo y se transmitieron a otras civilizaciones, pero cada generación hizo cambios en pos de sus propias necesidades, así que no son fuentes fiables. Es como el juego del teléfono estropeado. Mitos y leyendas: cuestión de memoria Regresemos durante un instante a nuestro tiempo. Supongamos que necesitamos memorizar algo. ¿No utilizamos reglas mnemotécnicas para ellos? ¿No enseñamos a los niños los colores mediante canciones y rimas? ¿No buscamos historias para aleccionarles sobre algo? Ya hablaremos en otra ocasión sobre los cuentos infantiles. No distamos demasiado de aquellos primeros humanos que no disponían de la escritura para almacenar la información importante. Así surgieron los primeros narradores de la prehistoria. Es mucho más sencillo recordar y transmitir de una generación a la siguiente a través de algo que se grabe por la emoción, la sorpresa o la diversión. Es lo que ahora llamamos educar a través de la neurociencia. Estos primeros narradores de la prehistoria fueron los que crearon los primeros mitos y leyendas como vehículos para transmitir las fases lunares o los cambios de estación, las distintas mareas o dónde encontrar los bancos de peces, los territorios de caza y la migración de los animales. Información clave para la supervivencia. Y es curioso cómo ciertos cuentos son comunes en las diferentes culturas antiguas. ¿Necesidades similares o cuentos viajeros? Es fácil imaginar a los miembros de la tribu reunidos junto al fuego (¿no sigue siendo el lugar ideal para contar historias?), atentos a los gestos, a los silencios y las palabras del narrador, del depositario del saber acumulado por otros y de los conocimientos nuevos que iban adquiriendo. Pero la memoria es frágil, cualquier ayuda visual nos sirve como guía y además refuerza lo que contamos. Elementos que ayudaban en la narración de los mitos y leyendas Pinturas y petroglifos Todo maestrillo tiene su librillo. No voy a decir que los primeros narradores de la prehistoria inventaran el PowerPoint, pero casi. Hemos dicho que transformaron el almacenamiento de información y la necesidad de transmitirla en el arte de contar historias. Así surgieron los primeros mitos y leyendas. Pero hemos dicho que la memoria el frágil. Todo aquello que sirviera para no perder el hilo era bienvenido: sonidos de tambores, como algunas tribus africanas, figuras abstractas en las paredes de la cueva… El arte rupestre nace en el Paleolítico superior, hace unos 40.000 años A.C. Igual no es peregrino pensar que ciertas pinturas fueron usadas para contar historias. ¿No es el hecho de plasmar una idea abstracta mediante un dibujo uno de los precursores de la escritura? Los grabados en la superficie de roca tardaron en aparecer unos 20.000 años más, durante el periodo neolítico, y también pudieron utilizarse para este fin. Quipus y otros Me he quedado completamente fascinada con el quipu, utilizado por los incas y sus ancestros como método para memorizar información y almacenarla de alguna manera. Se trata de un sistema de cuerdas y nudos fabricados en algodón o lana. Los diferentes colores en las
Cinco errores al publicitar un libro. Marketing para autores noveles
En este mundo globalizado en el que miles de obras ven la luz a lo largo del año, sacar la cabecita y que se te vea es una tarea ardua. Lo que no se ve, no existe. En este artículo vamos a hablar un poco sobre marketing para escritores noveles. Queremos gustar, queremos que todo el mundo lea nuestra novela porque es excepcional, pero a veces recurrimos a la peor publicidad posible. ¿Se pueden evitar estos errores al publicitar un libro? ¿Existe algún manual de marketing para escritores noveles que te cuente qué hacer y qué no? No existen fórmulas mágicas. Bet-sellers hay muy pocos y su éxito es una mezcla entre apuestas editoriales potentes, estrategias inteligentes por parte del autor y suerte. ¿Pero qué es realmente el marketing? El marketing editorial es decisivo en algunos casos y en otros, el buen trabajo de visibilización por parte del autor si la obra es autoeditada. En ambos casos, el autor no se puede quedar cruzado de brazos mientras su libro se pierde en la marea de las novedades. Nada más y nada menos que 81000 títulos anuales salen al mercado. La figura del escritor que solo se dedica a escribir hacer mucho tiempo que quedó atrás, ahora hay que promocionarse, crearse una marca de autor. Todo esto puede hacer que un autor que no sepa de este mundillo tire la toalla. Yo no tengo esa receta mágica, ese manual de marketing para escritores noveles que te convierta en un autor imprescindible en la feria del libro (más quisiera), pero sí te puedo contar lo que NO debes hacer. Es más fácil detectar los fallos que las bondades, este mundo es así. Y así te lo cuento a continuación. 5 errores al publicitar un libro: marcas de autor que debes evitar Ya hemos dicho que hoy en día, aunque tenga una editorial detrás que se va a encargar de la publicidad de tu obra, el escritor debe hacer su parte de trabajo en todo este entramado. No solo debes publicitar tu libro, sino venderte como escritor. Esto se denomina crear una marca de autor. Tu sello, aquello que te define como profesional, que dibuja un estilo inconfundible, lo que hace que los lectores te lean y te continúen leyendo. No es un camino fácil y existen errores de novato que no debes repetir. La forma de publicitar tu libro es el primer paso para crear una marca de autor. Os voy a enumerar cinco errores comunes al publicitar tu libro que dan lugar a cinco marcas de autor que debes evitar. Es decir, cada uno de estos errores te pueden convertir en el típico autor del que los potenciales lectores huyen. ¿Reconocéis u os reconocéis en alguno de ellos? Errores al publicitar un libro: El autor cansino Este personaje opta por publicitar su obra de forma feroz. Solo cuelga y comparte anuncios de su novela: dónde encontrarla y cómo. No da ni un respiro a todos sus contactos y crea actualizaciones programadas en cada una de sus redes sociales para que te salte su anuncio hasta de madrugada. Se cuela en cada pantalla, en cada grupo disponible y envía solicitudes de amistad por doquier para, cuando le aceptan, enviar el enlace a su página sin mediar saludo alguno. No, señores, no. Un buen marketing de un escritor novel debe ser más inteligente. Es necesario crear interés, no hartazgo. Ahora lo que se demanda es que compartas un poco de ti, de tus intereses, de tus pensamientos, cúrratelo para que el lector espere tus publicaciones. Errores al publicitar un libro: El autor prepotente Es aquel que piensa que su obra va a cambiar el mundo editorial, que él no va a cometer errores comunes al publicitar su libro porque no necesita publicidad. Su novela se va vender sola porque es maravillosa, lo mejor que ha escrito nadie en la vida y los lectores van a caer rendidos a sus pies. Y oye, si no quieres trabajarte el marketing, es tu decisión, pero luego no te enfades con el mundo cuando las ventas son inexistentes. Actuar así es crearte una muy mala marca de autor, porque normalmente todo lo anterior va asociado a una gestión pésima de las críticas. Es el autor que proclama a bombo y platillo que los lectores que han valorado negativamente su novela o que no la han acabado de entender son malos lectores. Afirma además que poseen un bajo nivel intelectual o una comprensión lectora ineficiente. Es lo de buscar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. ¿Os acordáis de este artículo en el que os hablaba del ego del escritor? Escuchad atentamente lo que el lector os cuenta y ofrecedle lo mejor de vosotros. Errores al publicitar un libro: El autor mendicante Hazme una reseña, que tengo pocas… Escríbeme un comentario positivo en Amazon… Comparte mi publicación… No es malo pedir ayuda a los compañeros. No pasa nada por solicitar reseñas o comentarios de personas que te han leído, pero jamás debes exigir, y mucho menos enfadarte si no lo hacen. Así conseguirás el efecto contrario y harán una mala publicidad de tu libro, porque van a asociar la obra con el autor. Es mala estrategia , un error común al publicitar tu libro y una forma pésima de crear una marca de autor. Vamos, que parece que estamos en el patio del colegio y lo último que falta por decir es: Pues ahora voy y no respiro. Respira, respira… y pide por esa boquita con amabilidad, agradece las lecturas y el esfuerzo de comentar (tanto cuando es positivo como negativo). Y de las críticas, quédate con las que te sean útiles. De todo esto ya os he hablado. Aquí podéis leer cómo gestionar las críticas. Errores al publicitar un libro: El autor Troll Es aquel que se mete en todas las discusiones habidas y por haber en las redes, que escribe diatribas contra la malignidad del sector editorial o quien pone verde
El precio de autopublicar y los seis pasos para hacerlo correctamente
[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.18.0″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″ background_pattern_color=”rgba(0,0,0,0.2)” background_mask_color=”#ffffff” text_text_shadow_horizontal_length=”text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” text_text_shadow_vertical_length=”text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” text_text_shadow_blur_strength=”text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” link_text_shadow_horizontal_length=”link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” link_text_shadow_vertical_length=”link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” link_text_shadow_blur_strength=”link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” ul_text_shadow_horizontal_length=”ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” ul_text_shadow_vertical_length=”ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” ul_text_shadow_blur_strength=”ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” ol_text_shadow_horizontal_length=”ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” ol_text_shadow_vertical_length=”ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” ol_text_shadow_blur_strength=”ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” quote_text_shadow_horizontal_length=”quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” quote_text_shadow_vertical_length=”quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” quote_text_shadow_blur_strength=”quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_text_shadow_horizontal_length=”header_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_text_shadow_vertical_length=”header_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_text_shadow_blur_strength=”header_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_2_text_shadow_horizontal_length=”header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_2_text_shadow_vertical_length=”header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_2_text_shadow_blur_strength=”header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_3_text_shadow_horizontal_length=”header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_3_text_shadow_vertical_length=”header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_3_text_shadow_blur_strength=”header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_4_text_shadow_horizontal_length=”header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_4_text_shadow_vertical_length=”header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_4_text_shadow_blur_strength=”header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_5_text_shadow_horizontal_length=”header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_5_text_shadow_vertical_length=”header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_5_text_shadow_blur_strength=”header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_6_text_shadow_horizontal_length=”header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_6_text_shadow_vertical_length=”header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_6_text_shadow_blur_strength=”header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px” vertical_offset_tablet=”0″ horizontal_offset_tablet=”0″ z_index_tablet=”0″] Este mes, y siguiendo con esta serie de artículos sobre “Diario de una novela”, os voy a hablar sobre la autopublicación. Lo he mencionado durante todo este tiempo, así que voy a ahondar un poco más en los 6 pasos que hay que realizar y en el coste tanto económico, como de tiempo invertido. ¿Cuál es el precio de autopublicar? Confieso que en este tema estoy un poco pez. Más que nada porque nunca he intentado autopublicar, así que he charlado con dos amigas, dos estupendas autoras que sí que lo hacen para orientarme un poco. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la autopublicación? No es muy difícil saber en qué consiste. Se trata de que el autor realice todo el proceso de corrección, maquetación, ilustración y edición. Por supuesto, todas las ganancias son íntegras para él, que para eso es el quien orquesta todo el trabajo. Vamos a dejar clara una cosa: la autopublicación NO es una coedición. Lo vimos en el artículo anterior y aquí tenéis más información sobre ello de la mano de Mariana Eguaras. Por cierto, que Teo está enviando ahora una serie de artículos sobre la coedición a los suscriptores de su Newsletter, así que si no estás suscrito ¡corre a hacerlo! En una coedición propiamente dicha, los gastos deberían ser compartidos entre el autor y la editorial. Si la editorial no aporta nada y el autor paga por todos los servicios (tanto editoriales como de edición), se trata de una autopublicación encubierta. Muchos autores se dejan engañar por el tema de la distribución. Es decir, apuestan por esta modalidad pensando que esa editorial pondrá su libro en los canales de distribución habituales. Y sí, claro, lo distribuyen, pero solo en plataformas digitales. Esto es un negocio. Si no hay riesgo por parte de la editorial, tampoco hay promoción. Si te han ofrecido esta modalidad, yo te aconsejo la autopublicación consciente, que es de lo que trata este artículo. Dentro de la autopublicación puedes optar por dos caminos: elegir una plataforma que te facilite todo el proceso, como Lulu, Bubok o Amazon. Es más sencillo, pero se pierde en cuanto al control y la gestión de los recursos y de los beneficios. O puedes autopublicar de forma individual. [/et_pb_text][et_pb_image src=”https://teopalacios.com/wp-content/uploads/2020/05/1.png” alt=”Descarga eBook aquí” title_text=”Descarga eBook aquí” url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IiJ9fQ==@” url_new_window=”on” align=”center” _builder_version=”4.4.8″ _dynamic_attributes=”url” global_colors_info=”{}” /][et_pb_text _builder_version=”4.18.0″ hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″ background_pattern_color=”rgba(0,0,0,0.2)” background_mask_color=”#ffffff” text_text_shadow_horizontal_length=”text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” text_text_shadow_vertical_length=”text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” text_text_shadow_blur_strength=”text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” link_text_shadow_horizontal_length=”link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” link_text_shadow_vertical_length=”link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” link_text_shadow_blur_strength=”link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” ul_text_shadow_horizontal_length=”ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” ul_text_shadow_vertical_length=”ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” ul_text_shadow_blur_strength=”ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” ol_text_shadow_horizontal_length=”ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” ol_text_shadow_vertical_length=”ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” ol_text_shadow_blur_strength=”ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” quote_text_shadow_horizontal_length=”quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” quote_text_shadow_vertical_length=”quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” quote_text_shadow_blur_strength=”quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_text_shadow_horizontal_length=”header_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_text_shadow_vertical_length=”header_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_text_shadow_blur_strength=”header_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_2_text_shadow_horizontal_length=”header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_2_text_shadow_vertical_length=”header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_2_text_shadow_blur_strength=”header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_3_text_shadow_horizontal_length=”header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_3_text_shadow_vertical_length=”header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_3_text_shadow_blur_strength=”header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_4_text_shadow_horizontal_length=”header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_4_text_shadow_vertical_length=”header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_4_text_shadow_blur_strength=”header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_5_text_shadow_horizontal_length=”header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_5_text_shadow_vertical_length=”header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_5_text_shadow_blur_strength=”header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_6_text_shadow_horizontal_length=”header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_6_text_shadow_vertical_length=”header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_6_text_shadow_blur_strength=”header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px” vertical_offset_tablet=”0″ horizontal_offset_tablet=”0″ z_index_tablet=”0″] Los seis pasos básicos de la autopublicación Ya que es nuestra obra, nuestro niño mimado, vamos a hacerlo bien, ¿no creéis? Lo que os escribo a continuación es solo un resumen de los seis pasos básicos a seguir antes de que vuestra criatura vea la luz. Corrección: Este es un paso fundamental. Querrás dejar bonita tu obra, ¿verdad? Querrás ser un profesional de la escritura, ¿verdad? ¿Estás seguro de que tú solo puedes hacer una corrección ortotipográfica y de estilo en condiciones? Si tienes la más mínima duda, contrata los servicios de un corrector profesional. ¿Y esto cuánto cuesta? Pues entre 3-5 euros/página. Calculad… Diseño de portada/ilustraciones: Puedo hacerte las mismas preguntas que en el punto anterior. Ante la más mínima duda, contrata a un profesional. Una ilustración de media página ronda los 70-80 euros euros. Maquetación: es la organización del espacio y del texto. La elección de la tipografía, márgenes, párrafos, etc… Una buena maquetación es la cara visible de la novela, al igual que la portada. Y cuando hablamos de obras ilustradas, tipo álbumes ilustrados, es esencial. El precio varía según la complejidad. Puede ir desde 1 a 15 euros por página, o más si incluye diagramas con ilustraciones y demás. Solicitar ISBN: toda obra que se vaya a comercializar lo necesita. Esta es la página oficial para solicitarlo… y cuesta dinero (80 euros el trámite normal). Impresión: debes enviar tu obra a una imprenta para darle forma física a tu novela. Hay varias empresas de edición bajo demanda a las que puedes solicitar un presupuesto. En este artículo tienes más información sobre ello. Publicidad y promoción. De este apartado hablaremos en el siguiente artículo, ya que hay cosas comunes tanto en la publicación tradicional, como en la autopublicación. Quién paga el precio de la autopublicación En mi percepción personal, creo que hay dos grandes grupos de escritores que autopublican. Estoy generalizando conscientemente, lo sé. No me saquéis cantares, que nos conocemos. Autores convencidos de la autopublicación Suelen ser escritores que han tenido alguna experiencia con editoriales y no les ha gustado. Por ejemplo, poca transparencia en los ejemplares vendidos, cláusulas abusivas en los contratos, poca visibilidad de la obra… En
Publiquemos – El caso de los concursos literarios
En el artículo anterior os hablaba de cómo presentar vuestras obras a las editoriales. Otra de las opciones para presentar nuestro manuscrito al mundo es utilizar la visibilidad de los concursos literarios. Os voy a explicar un poco en qué consisten los concursos y las modalidades que hay para que tengáis toda la información y podáis elegir lo que más os convenga. Si estáis suscritos a páginas en las que se informa de concursos literarios, sabréis que son cientos los que se convocan, y de todo tipo. ¿De todo tipo? Pues sí, la gama de concursos literarios es de lo más variopinto. Vamos a describir algunos de ellos con más detenimiento. Concursos literarios grandes Con premios grandes. Seguro que habéis oído hablar del premio Planeta y las polémicas que lo rodean. Otro tanto ocurre con Alfaguara, por ejemplo… En definitiva, premios convocados por gigantes de la edición. ¿Cómo funcionan estos concursos? Pueden darse varios casos, y ninguno bueno para el escritor novel. En muchos casos el premio está dado de antemano antes del fallo «oficial». -Bien porque se ha cerrado un acuerdo con un escritor y parte del marketing es anunciar el libro como «Ganador del premio X». -Bien porque el ganador es un escritor en nómina de la editorial y ofrecen esa promoción. -Bien porque la editorial que ofrece el premio necesita publicidad y ventas, así que el premio es para alguien polémico o mediático (no tiene por qué ser un escritor). ¿Esto siempre es así? Dice Jesús Badenes, de Planeta: «Puede parecerlo (que el premio está amañado) porque el jurado suele valorar más la calidad de un escritor consagrado que la de un desconocido. (…) Lo que sí que es cierto es que desde la editorial se ejerce un patronazgo activo para que gente que pueda gustar a los lectores participe». Si mi comprensión lectora es buena, creo que esta frase lo resume todo. ¿Cuál es el principal problema y el desprestigio de los grandes premios privados en España? El premio se ofrece como anticipo a los derechos de autor por la publicación de una obra inédita. Es decir, la editorial quiere vender esa obra con beneficios. Como toda editorial, claro está. Sin embargo, los grandes premios internacionales, cuyo prestigio va en aumento, se conceden a obras ya publicadas. Los rumores de tongo en los premios españoles por ese manejo de las posibles ventas es lo que ha hecho que a nivel internacional su prestigio se haya devaluado. Resumiendo, si eres un autor desconocido y te presentas a un concurso grande con un premio impresionante, lo más seguro es que tu manuscrito se quede ahí sin poder moverlo durante el tiempo en el que dura la valoración de jurado y que, al final, el premio se lo otorguen a otro. Concursos literarios modestos Hay multitud de concursos cuyos premios son más modestos y cuyo jurado es más «limpio» en cuanto a la selección. Los hay de todos lo tipos: ayuntamientos, asociaciones, foros… Algunos de ellos de gran prestigio y con buena proyección. En estos casos, los miembros del jurado suelen lectores u otros escritores y dependiendo de las obras presentadas, pueden tener más o menos trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si las obras son multitud, lo tienen muy difícil para leerse enteros todos los manuscritos. En este caso, como cuando os hablé de la presentación de vuestras novelas a las editoriales, las primeras páginas harán de criba para ellos y solo terminarán las que les resulten atractivas desde un primer momento. No tendréis una segunda oportunidad. Esto también va para una buena corrección ortográfica y de estilo. Concursos literarios sin premios Existen concursos en los que el único acicate es superarte a ti mismo, aprender, mejorar. Suelen convocarse a través de foros literarios o talleres y es un buen medio para superar bloqueos creativos. Ahora mismo está abierta la convocatoria para presentar relato a este concurso del foro Ábretelibro. El premio es un recopilatorio donde se incluyen los relatos más votados. Lo mejor de un concurso como este es que los relatos se comentan por los lectores sin que se sepa la autoría, así puedes mejorar tu forma de escribir y de planificar la trama (si sobrevives a las críticas). Concursos literarios en los que existe algún tipo de estafa Claro, si hay estafa en las editoriales cuando presentas tu manuscrito, también la hay en ciertos concursos literarios. La modalidades más usadas son estas: El falso concurso literario Se utiliza cuando una editorial quiere hacerse una cartera de potenciales clientes. Sí, hablo de clientes, no de lectores. Cuando convocas un premio y recibes unos cientos de manuscritos, ya tienes material para contactar con sus autores después de cerrar el concurso. ¿Os suena lo del mail diciendo que les ha gustado mucho tu obra, pero solo podía haber un ganador y que tienes posibilidades de publicación, pero no pueden apostar por un autor novel? Es ahí cuando entran las condiciones de la coedición y de la compra de ejemplares para presentaciones como ya hablamos en el anterior artículo. El libro multiautor Se trata de montar un concurso en el que ganan todos los relatos presentados. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo, eliges un tema general y pides microrrelatos o relatos breves. ¿Cuántas obras pueden entrar de este tipo en un recopilatorio de 200 páginas? Todos. Así te aseguras que vas a vender, por lo menos, un ejemplar por autor. Porque a todos nos hace ilusión ver nuestras obras en papel. ¿Y si el premio es un ejemplar para cada autor? También les compensa. Cada autor comprará algún ejemplar más para su familia, padres… El caso es que por mucha ilusión que nos haga tener nuestro micro impreso, ese libro se va a quedar en petit comité, es decir, no se le va a hacer más publicidad. No compensa. Por cierto, yo publiqué en uno de estos concursos (sí, soy humana y me hacía ilusión publicar). Era un micro sobre el amor, pero jamás llegué a
Publiquemos: Cómo presentar tu libro a una editorial
¡Enhorabuena! Ya has terminado tu primer manuscrito, o tal vez no es el primero… En todo caso, has llegado al final de la historia y sientes el síndrome del nido vacío. Lo has dado todo escribiendo. Has vaciado tu alma en ese fajo de papeles que miras con orgullo. ¿Qué te pasa ahora? Hay una mezcla de cansancio, satisfacción y un agujero donde antes habías tejido ese mundo imaginario. Reitero mi enhorabuena, has parido una novela. Como buen padre, te preguntas qué es lo mejor para ella, cómo ayudarle para que crezca en condiciones, para que desarrolle ese potencial que tú sabes que tiene. En definitiva, cómo presentar tu libro a una editorial. ¿Qué haces con esa obra recién nacida? Es hora de que vea mundo. Quizá seas uno de los que escribe para sí mismo. En ese caso, no sigas leyendo este artículo porque no te va a aportar nada. El propio hecho de haber concluido eso que tenías en la cabeza ya es suficiente motivo de orgullo. Sin embargo, si deseas que otros lean lo que has escrito, si tu fin es que los lectores se sumerjan en ese mundo y valoren tu trabajo y tu esfuerzo, estás en ese punto en el que los papeles te queman en las manos. IMPORTANTE: Antes de nada, y para evitar disgustos innecesarios, registra tu obra en la propiedad intelectual. Puedes estudiar cada caso con más detalle en estos dos artículos: ¿porqué debes registrar tu obra? Y cómo realizarlo por internet. Una vez estés tranquilo en ese sentido, debes decidir el destino de tu novela. Que yo sepa, hay tres posibles (el cuarto, el de mantenerla solo para ti, ya lo hemos descartado antes): Enviarla a las editoriales Presentarla a concursos Autoeditarla Empecemos por la primera opción: Presentarla a las editoriales. Cómo presentar tu libro a una editorial Todo aquel que ha presentado algo a las editoriales sabe que no es nada fácil. Pero he dicho que íbamos a comenzar por el principio… ¿Cómo selecciono las editoriales idóneas? Género: Busca una editorial que publique el género en el que está etiquetada tu novela. Por ejemplo, Edhasa publica novela histórica, no le envíes un manuscrito infantil. Dar una vuelta por las librerías, leer revistas literarias (por ejemplo, windumanoth en género fantástico y de terror, o Desperta ferro en histórico) o investigar en internet son buenas ideas para apuntar algunas editoriales que sean afines a tu obra. Antes de enviarles nada, investiga un poco el buen nombre y las prácticas de dicha editorial. Buscar en foros opiniones de otros escritores, leer reseñas de libros publicados por ellos o la disponibilidad de sus publicaciones. Una de las cosas que puedes hacer también es comprobar que la editorial esté dada de alta como tal. En el siguiente enlace del ministerio de cultura se puede buscar la editorial elegida (si ni siquiera cumple este requisito, huye muy lejos). La nube es una herramienta sorprendente, hay un portal llamado Todosloslibros.com en el que puedes buscar la distribución en papel de las editoriales. Por ejemplo, mi librito infantil (Tres pulgas de biblioteca y el tesoro de la tierra muerta) está presente en papel en siete librerías porque he publicado con una editorial pequeña, pero por lo menos, puedes encontrar allí el librito. Si la editorial que estás evaluando no tiene libros en formato físico, o solo tiene en un par de librerías, puedes hacerte una idea del tipo de distribución que te vas a encontrar. También puedes darte una vuelta por foros donde los escritores cuentan sus experiencias con las distintas editoriales, como el foro de literatura Ábrete libro. Es cierto que cada uno cuenta de forma personal su historia y los hechos tienen dos caras, pero si las historias se repiten, tienes un patrón. Si ya has seleccionado unas cuantas editoriales que te dan confianza, date una vuelta por su página web. La mayoría tienen un apartado en el que se especifica el tipo de envío que aceptan (físico o digital, fragmento, sinopsis, etc… ) o si tienen abierta la recepción de manuscritos o no. Este mundillo es como todos, si conoces el nombre propio de quien edita y le puedes enviar el proyecto directamente, ganas un paso. Las grandes editoriales suelen estar saturadas de manuscritos, es mucho fácil llamar la atención de empresas más modestas. Editoriales grandes versus editoriales pequeñas Editoriales grandes Pros: la distribución es nacional y llegan más fácilmente a los lectores Contras: los criterios de selección para autores nóveles son más rigurosas porque están saturados de manuscritos. Editoriales pequeñas Pros: apuestan más fácilmente por autores poco conocidos Contras: la distribución raramente es nacional y las tiradas son bastante menores. Prácticas: huid de los timos o de las coediciones encubiertas. Por ejemplo: –Pagar por la maquetación, corrección y distribución de tu novela. Eso se llama coedición, pero habría que llamarlo autoedición con intermediario. En realidad el autor paga por todo el proceso y los libros acabarán en el trastero sin posibilidad de salida. No los van a mover y toda la carga económica recae sobre el autor. –Compromiso de venta de X ejemplares. La editorial te pide un esfuerzo por ser autor novel y así demostrar tu valía. Necesitan que te ganes su confianza, así que después de dorarte la píldora en un correo en el que exaltan las bondades de tu obra, te exigen una serie de condiciones para continuar. Te comprometes a vender un número X de ejemplares en una presentación que te organizan, pero tú debes llenarla con tus amigos y conocidos. Si en esa presentación no se venden los ejemplares pactados, el autor debe comprarlos haciéndose cargo de un porcentaje (es decir, te los venden al precio que le hacen al autor, pero los pagas). Por supuesto, si no agotas la tirada inicial, no hacen una segunda (y aunque la agotes, es raro que hagan esta segunda tirada). -Editoriales online de autoedición e impresión bajo demanda. El autor paga para la maquetación y la impresión. El coste para la
Recursos y disparadores para superar el estrés y el bloqueo creativo
Bienvenidos de nuevo a este rincón en que hablo de todo lo que rodea a las emociones del escritor. Hoy quiero hablaros sobre el estrés y el bloqueo creativo Y empiezo haciendo un inciso para que penséis: he dicho «emociones del escritor». Seguro que hay algún lector que no se da por aludido porque no se considera «escritor». Los motivos pueden ser diversos, pero subyace siempre ese sentimiento de no llegar a un nivel determinado. «Yo no soy profesional», me diréis algunos. ¿Y quién puede dedicarse profesionalmente a escribir en este país? Escribes, ergo… eres escritor. Escribes, ergo… las emociones propias de la escritura y las propias del ser humano te van a afectar. Conclusión: te conviene leer esta serie de artículos. No nos podemos aislar del todo a la hora de escribir. Lo que nos sucede en nuestra vida diaria afecta a la creatividad. Siempre se ha dicho que una mente atormentada busca salida de algún modo. Los artistas expresan sus deseos, frustraciones y ese caudal de sentimientos que le desbordan a través del arte. Ejemplos como el de Frida Kahlo, que plasmó su dolor a través del pincel, o el de Van Gogh con su episodio de automutilación y su vida atormentada en cuanto a relaciones se refiere. No quiero decir con esto que quién tenga una feliz y plena no pueda ser artista, no. A mí me gusta decir que la creatividad es el arte de reflejar las emociones, tanto propias, como ajenas. Si las emociones propias son estables, se recurre a las ajenas. Estrés y cómo combatirlo Así que, por un lado, tenemos una mente con emociones en ebullición que necesitan ser sacadas. ¿Y por el otro? ¿Puede influirnos nuestro estado mental de tal modo que nos dificulte esa expresión de la creatividad? Por supuesto. Como vimos en un artículo anterior, el estrés de la vida laboral y familiar, unido a todo lo que rodea a crear una marca de escritor y a publicitarnos, puede generarnos un bloqueo creativo. ¿Como podemos evitar que este estrés perjudique a nuestra obra? Responder a esta pregunta sería como hacernos con el Santo Grial, con la piedra filosofal, con el don del rey Midas. Habrá quien no se estrese con la vida diaria. Como las meigas: haberlas, hailas. Pero yo aún no he conocido a nadie. No puedo daros más consejo que el crear una rutina de trabajo. Un pequeño lapso en el que os dediquéis a la escritura y solo a la escritura. ¿Difícil? Mucho. Crea un espacio propio Puede ser dentro o fuera de casa (una cafetería, la biblioteca o un rincón donde pongas el ordenador). Un lugar donde ordenar y guardar vuestro material. Yo soy muy desordenada, pero en mi caos, me encuentro. A veces hay que llevar el lugar consigo, si escribes en el turno de noche como yo, por ejemplo. Entonces puedes hacerte con una mochila donde lo lleves todo. Crea una rutina de trabajo Una rutina no es ponerse de 10 a 12 todos los días. Es planificar un hueco en tu vida para escribir. Cada uno buscará el suyo, solo es cuestión de intentarlo. Puedes escribir solo los fines de semana, al despertar, o mientras los niños están haciendo los deberes. ¿Con estas dos premisas puedes evitar que el estrés te influya y que nunca tengas un bloqueo creativo? No del todo, pero ayudará a organizar un clima adecuado para el trabajo. Como decía mi profesor de lengua y literatura, don Isabelino, si las musas aparecen, que te pillen trabajando. Bloqueo creativo y el síndrome de la página en blanco Ya está. Estoy sentado frente al ordenador en mi espacio, he buscado un hueco en el ajetreo de mi vida y aquí está el color blanco. El cursor parpadea, yo también. Me falta el aire… ¿Y ahora qué escribo? Las páginas no se escriben solas. Si no le das a la tecla, la pantalla seguirá en blanco. Se han escrito multitud de artículos sobre el bloqueo creativo, como este. Yo tengo mi propia teoría al respecto. El síndrome de la página en blanco tiene dos caras: Tienes muchas ideas, pero no empiezas ninguna No tienes ninguna idea, pero ganas de escribir ¿Qué hacer en cada uno de estos casos? Falta de ideas Mucho se ha hablado también de los disparadores creativos. ¿Qué son? Son pequeños ejercicios que se utilizan para forzar a nuestra mente, para sacarla de su estado habitual y activar sus mecanismos. Pueden ser muy diversos: una canción, una foto, un cuadro… Están muy de moda los dados para escribir historias o Story cubes, pero se puede hacer con cualquier cosa. Yo conozco a una escritora que hacía lo mismo escribiendo en papelitos hasta cinco o seis categorías distintas (género, personajes, prosa o verso, final feliz o desgraciado…) y sacaba los papelitos al azar. Da igual qué disparador creativo utilices, si te sirve. La cuestión es salir de nuestra zona de confort. Yo te doy un consejo, si utilizas un disparador creativo, es mejor que sea en grupo. Para esto se pueden utilizar los concursos temáticos o los foros en los que se convoquen duelos entre escritores. Así se aúnan dos cosas interesantes: la competitividad y la diversión. Siempre os he dicho que la escritura es un trabajo solitario; encontrar un buen grupo de escritores con los que forzar tu mente y a la vez pasártelo bien, es un tesoro. Las metas también son importantes. Escribir con una fecha de entrega (autoimpuesta, no obligatoria) nos hace estrujarnos las neuronas al máximo. Es lo mismo que entrenar para participar en una carrera. Los meses y días previos, lo das todo. Recordad que el cerebro, como los dedos, hay que ejercitarlos. Falta de recursos Es lo que suele pasar cuando las idas bullen en tu cabeza, pero te sientes incapaz de plasmarlas. No sabes cómo hacerlo. Puede ocurrir que no se te ocurra cómo abordar el comienzo o el desarrollo. A veces, escribes hasta cierto punto en el