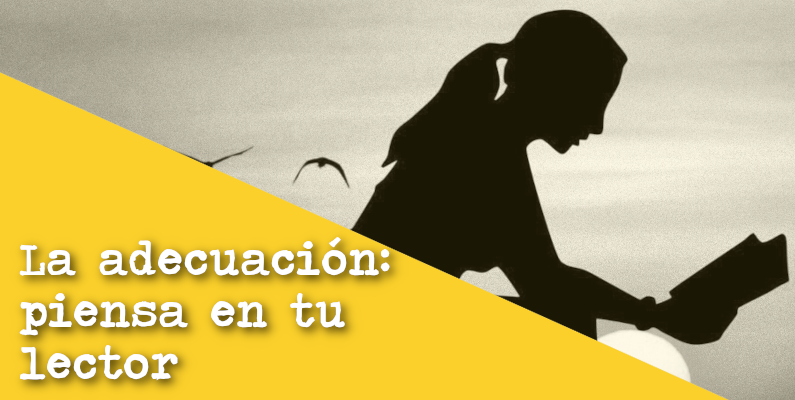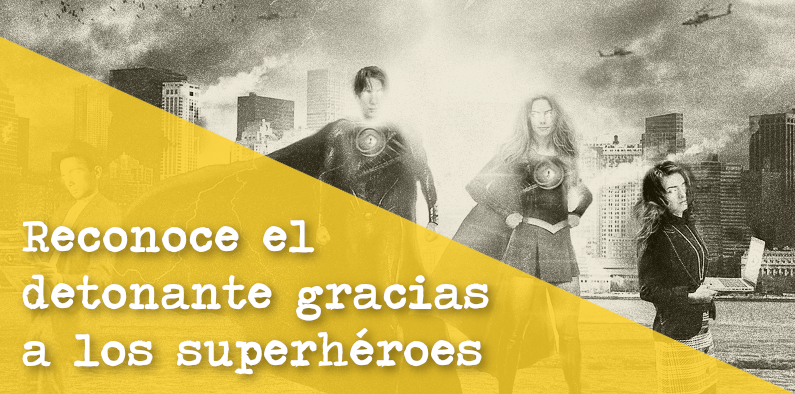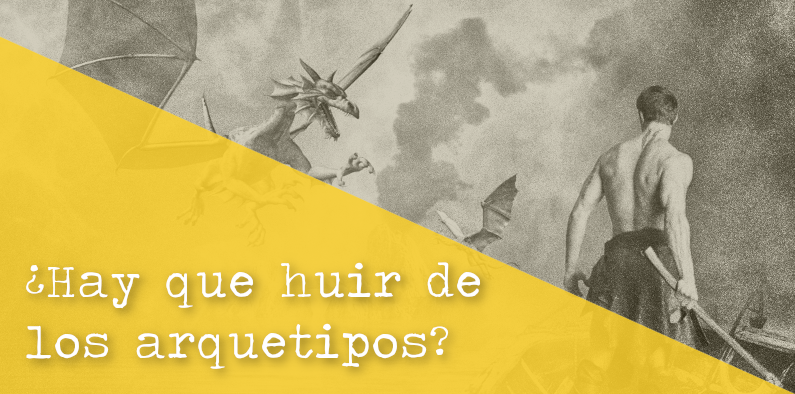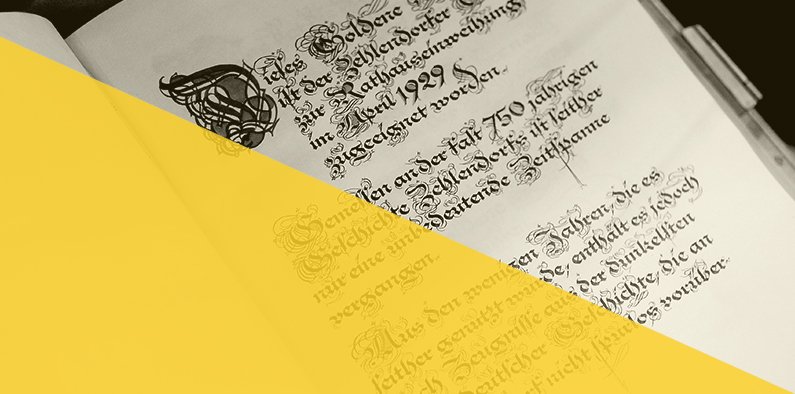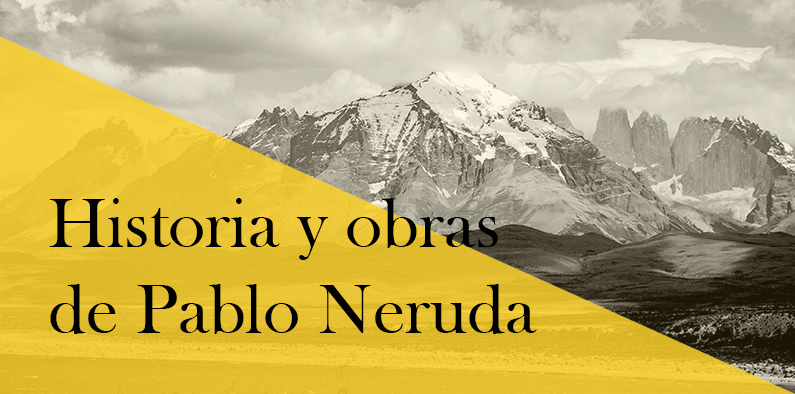Cuando los escritores hacemos una entrevista o hablamos en una presentación, rara es la ocasión en que no decimos que para nosotros el lector es lo más importante. Y en la mayoría de casos os puedo asegurar que somos totalmente sinceros. ¿Pero hasta qué punto pensamos en el lector cuando estamos escribiendo una novela? ¿Existe una figura literaria con la que guiarnos para no perder de vista nuestro público? Pues la verdad es que sí, y tiene nombre: la adecuación. En este artículo os voy a hablar de este aspecto tan fundamental y que damos tan por supuesto que muchas veces ni lo cuidamos. Señoras y señores, con todos ustedes: la adecuación. Qué es la adecuación Cuando está no la notamos, pero su ausencia es capaz de estropear cualquier obra. La adecuación es en realidad muy fácil de describir: se trata de la propiedad por la cual cualquier texto comunicativo se adapta al contexto para el que fue creado. Sencillo, ¿verdad? Pero hay más tela que cortar. Porque la clave de la cuestión está precisamente en eso que llamamos contexto, o sea, la situación en la que debe desarrollarse el texto. Pongamos un ejemplo de la vida real: imagínate que te toca declarar como testigo en un juicio (tranquilo, nada serio); el juez te hace las preguntas y a ti te da por responderle tuteándole y hablándole como si fuera tu colega. Mala idea. Todos estaremos de acuerdo en que lo correcto sería «adecuarse» a la situación y hablarle al juez mostrando respeto, seriedad y educación. Al fin y al cabo, es una persona que no conocemos y cuya autoridad exige un trato formal. Pues con los textos comunicativos, entre los que está cualquier novela, el escritor también debe adaptarse a las circunstancias. ¿Y cuáles son estas? Vamos a ver las más importantes. La adecuación, conexión entre autor y lector Es bastante obvio que, independientemente del género en el que escribamos nuestras novelas, pueden existir diversos tipos de público al que vaya dirigido. Existen libros de fantasía para adultos o niños, novelas históricas para un lector más generalista y otras que buscan a lectores más acostumbrados al género, u obras románticas centradas en un público femenino. En todos estos casos el autor debe adaptarse a las particularidades de la gente a la que pretende dirigir sus libros y por tanto narrar en consecuencia. Si hoy escribimos un cuento para niños no lo haremos del mismo modo que cuando la semana pasada estábamos enfrascados en ese relato que nos pidieron para una antología solidaria dirigida a víctimas de violencia de género. Lo cual nos lleva al siguiente punto, directamente conectado con este. La adecuación, el tema y el género No es exactamente lo mismo el tema que el género, por cierto. El género vendría a ser la clasificación formal de la novela, pero dentro de cada uno de ellos puede existir variedad en los temas a tratar. En cualquier caso, para no alargarnos excesivamente, ambos deben vigilarse a la hora de escribir y no salirse de unos parámetros marcados de antemano. El tratamiento que exige una novela de ciencia ficción es muy distinto al que requiere una novela histórica (aunque en ocasiones se entremezclen formando híbridos, tal y como yo mismo hice en «La boca del Diablo». Su público es distinto y esperan obras diferentes. Es muy posible que un aficionado al thriller desespere ante las largas descripciones de «El Señor de los Anillos», mientras que un fan de la fantasía estará más que encantado. Una vez más, vamos a tener que adecuarnos a estas circunstancias. El propósito del autor, clave de la adecuación Independientemente de lo que impongan las normas establecidas, el autor siempre tendrá sus propias intenciones. De hecho esa es la mayor virtud de cualquier disciplina artística, la de destrozar lo establecido para aportar algo nuevo. Sea más o menos conservador, el escritor puede desear por ejemplo que su obra de ciencia ficción tenga un componente más intimista, o que su trilogía fantástica explore más el desarrollo de los personajes por encima del propio argumento. Hay escritores que por naturaleza buscan ser transgresores, escandalizar al lector, provocar en él emociones que incluso podrían considerarse contraproducentes. Sea cual sea el caso, el escritor debe adaptarse a la premisa que él mismo ha elegido y ser fiel a ella a lo largo de toda la obra. No habría tenido sentido que Nabokov desarrollara toda su «Lolita» tal y como lo hizo para al final darle un final feliz y bucólico. El formato En la definición de formato se pueden englobar diversos aspectos. Lo primero que se nos viene a la mente hoy en día es si hablamos de una novela en papel o en digital. No tienen por qué suponer una diferencia a la hora de tratar el texto, pero puede serlo. Existen tendencias claras en la publicación exclusivamente digital, como la menor extensión de las obras, que exigirían un acercamiento diferente a la publicación tradicional en papel, donde estamos más acostumbrados a novelas de muchas páginas. Y más páginas significa por ejemplo una trama más compleja, un mayor desarrollo de los personajes o una narrativa más elaborada. Por otra parte, con formato también podríamos entender las claras diferencias entre novela y novela ilustrada, que exige que el texto tenga en cuenta las imágenes que lo acompañan. O las novelas por capítulos, comunes en el pasado cuando se publicaban por entregas en revistas especializadas, y que tuvieron un nuevo auge gracias a los blogs. Un ejemplo patrio y actual sería «Dido, reina de Cartago», que la alicantina Isabel Barceló publicó por entregas en su blog Mujeres de Roma y que luego dio el salto a una publicación tradicional. Todos estos tipos de formato exigen, una vez más, que se adapte a las particularidades de cada uno de ellos a través de la adecuación. Conclusiones Como veis, son muchos los aspectos a tener en cuenta cuando un autor debe plantearse cómo abordar su novela, en
El detonante: reconócelo gracias a los superhéroes
No es la primera vez que hablamos de uno de los elementos más importantes en toda novela, el detonante. Ya sabéis, es ese punto de la historia en que el mundo del personaje salta por los aires y da comienzo al conflicto que nuestro protagonista tendrá que superar (o no). Os hablamos de esto de manera genérica, tanto en el artículo «Cómo usar un detonante para tu novela» como en uno más específico «Usa un detonante en la novela histórica». Sin embargo, el detonante principal de una historia no siempre es fácil de reconocer. En ocasiones se puede confundir con otro momento que, aunque también tiene importancia, no es realmente el desencadenante de la trama. Así que para aclarar por completo este aspecto tan fundamental vamos a utilizar de ejemplo a tres superhéroes de sobras conocidos, y sin duda los más reconocibles de otro tipo de literatura: los cómics. El detonante del héroe trágico No importa si os gustan los cómics o no, todos conocéis a Bruce Wayne, millonario de día y justiciero callejero de noche. De Batman sabemos perfectamente cuál es su origen como luchador contra el crimen: una noche cualquiera, cuando Bruce y sus padres salían del cine, un atracador los abordó de malas maneras. El ladrón se puso nervioso y acabó disparando a los Wayne, dejando al pobre Bruce sólo, llorando junto a los cadáveres de sus padres. En este caso no hay duda alguna, ¿verdad? Así es, y por ello lo he utilizado como el primer ejemplo: es en ese momento cuando Bruce se jura a sí mismo que dedicará su vida entera a combatir el crimen, evitar que otros pasen por lo mismo que él y, ya de paso, descargar toda su ira a base de guantazos contra los malos. Algunos entendidos del personaje podrían aducir que en realidad Batman no nació con la muerte de los Wayne, ya que por aquel entonces no tenía en mente la creación de su alter ego. En parte sería verdad, pues la idea de adoptar la apariencia de un murciélago humano vino mucho después, pero el germen para que el heredero de los Wayne se convirtiera en un justiciero surge, indudablemente, con la muerte de sus padres. Este es el detonante de Batman. El detonante del Hijo de Krypton Con nuestro siguiente ejemplo, que necesita incluso menos presentación, las cosas empiezan a complicarse. Superman es un personaje con matices maravillosos. Es sin duda el mejor ejemplo moderno del arquetipo de héroe tradicional (no te pierdas nuestro artículo sobre los arquetipos): el defensor del débil, de la justicia y la libertad. Un faro de esperanza, radiante y luminoso (a diferencia de Batman, que representa el miedo y la oscuridad para los villanos). Que el máximo exponente de lo mejor de la Humanidad sea un extraterrestre resulta fascinante. ¿Pero por qué Clark Kent se convierte en el héroe más grande de todos? Lo primero en lo que pensamos es en la destrucción de su planeta natal, Krypton. Ese es el momento en que sus padres biológicos lo envían de viaje hasta la Tierra, donde el Sol le otorgará sus poderes sobrehumanos. Sin embargo, no podemos considerar como el detonante ni la aniquilación de su hogar ni la llegada a nuestro planeta. Ninguna de esas dos cosas lo convierte en Superman, sólo en un chico con grandes poderes. El detonante de Superman es otro, distinto dependiendo del medio en el que indaguemos. En la película clásica protagonizada por Christopher Reeve es la muerte de su padre adoptivo la que le impulsa a descubrir su origen y luchar contra el mal del mundo. Sorprendentemente, en los cómics no existe un momento bien definido para que el personaje se convierta en un superhéroe. En algún momento, al inicio de su vida adulta, Clark Kent, alentado por sus padres adoptivos, decide utilizar sus poderes para luchar por el bien y la justicia. Nuestro amigo y vecino el detonante… Y he dejado para el final el mejor ejemplo de detonante en un superhéroe de cómic, pero también el más engañoso. Durante mucho tiempo, el único personaje de la compañía Marvel Comics capaz de estar a la altura de Superman y Batman en popularidad fue nuestro vecino y amigo Spiderman. No es extraño. El trepamuros tiene elementos infalibles para que cualquier lector se sienta identificado con él: es un muchacho joven, en absoluto popular, al que las cosas no suelen salirle demasiado bien en lo que a su vida personal se refiere. De hecho, siempre va apurado para llegar a fin de mes. Gracias a las adaptaciones cinematográficas de los últimos tiempos, el origen de Spiderman también es muy famoso: durante una visita a una exhibición científica, una araña afectada por radioactividad pica al pobre Peter Parker, otorgándole las habilidades de un arácnido. Y claro, ante esto, no cabe duda alguna: ese es el detonante. La araña le pica y le da los poderes. No hay más que decir, señoría. Protesto, señoría. Porque sí, la araña le otorga poderes, e incluso se confecciona el traje y se pone el nombre de Spiderman. Pero ¿qué hace Parker a continuación? Los utiliza para hacer dinero apuntándose como luchador profesional y fenómeno televisivo. O dicho de otro modo: lo usa en beneficio propio. Y ese no es Spiderman. En este punto llega el auténtico detonante: durante uno de esos espectáculos, a Parker le niegan la paga por su actuación. Justo entonces un ladrón roba al productor que no había querido pagarle. Como venganza, Parker decide dejarle marchar. En un giro del destino aleccionador, el mismo criminal acudirá poco después a robar a la casa de los Parker y matará al tío Ben, padre adoptivo de Peter. El muchacho decide perseguir al asesino, lo detiene, y cuando lo desenmascara… ¡Sorpresa! El mundo se le viene encima cuando comprende que fue su afán de venganza lo que en realidad mató a su tío. Ese es el detonante, el momento en que nace el verdadero Spiderman. Conclusiones Como acabamos de ver
Personajes arquetipos: ¿Hay que huir de ellos?
Aunque la literatura es un arte complejo y lleno de matices, todos ellos igual de importantes, estaréis de acuerdo conmigo en que los tres elementos más importantes a la hora de crear una novela son el argumento, el escenario (en el espacio pero también en el tiempo) y, por supuesto, los personajes. Es en el desarrollo de estos donde una obra puede precipitarse en el abismo o, por el contrario, convertirse en un éxito atemporal. Ya os hablé en pasados posts acerca de cómo se pueden crear personajes interesantes usando premisas clave como la importancia de conocerlos bien. Pero hoy voy a indagar en una figura esencial y que seguro os sonará un poco: los arquetipos. Qué son los arquetipos La psicología nos brinda herramientas muy útiles a la hora de crear personajes literarios. De hecho, todos los autores somos de alguna manera psicólogos de nuestras criaturas de ficción, o deberíamos serlo. Algunas de estas armas ya las hemos abordado antes, como la utilización del eneagrama para dotar de profundidad la personalidad de los personajes. Pero no es la única. En 1919, el psicólogo Carl Gustav Jung utilizó por primera vez el término «arquetipo» en uno de sus ensayos. Según desarrollaría a lo largo de los años, el arquetipo es un concepto que hace referencia a las figuras universales presentes en el inconsciente colectivo de los seres humanos. Estas figuras son tan esenciales en las sociedades que una y otra vez las plasmamos en nuestras construcciones culturales. Las podemos encontrar en las religiones, los sueños, la mitología, el cine, la música… y la literatura. Cuando hablamos de personajes arquetipos en la literatura nos referimos a aquellos que están construidos en base a unos fundamentos fácilmente reconocibles para el lector. Son universales y atemporales, los podemos encontrar contextualizados en cualquier época o lugar. No se limitan únicamente a individuos, sino que también se pueden aplicar a situaciones, llamados «eventos arquetípicos». O tópicos, de una manera más informal. Los arquetipos más conocidos Algunos de los principales (hay tantos que un artículo no basta para enumerarlos) son los siguientes: El héroe: representa, generalmente, al personaje protagónico, que debe vencer el conflicto principal del argumento en pos de un bien mayor (individual o colectivo). El anciano sabio: es el consejero que, en contraposición del héroe, tiene la sabiduría que concede la vejez. La madre: es la cuidadora universal, el pasado feliz, seguro y agradable. El niño: es esa figura inexperta que desconoce los estragos del mundo y la dureza de la vida. La sombra: es claramente el antagonista, el villano, pero lo magnífico es que encarna los valores contrarios (y reprimidos) de la personalidad del protagonista y, en esencia, del propio autor. Jung les puso nombre y teorizó sobre su importancia, pero ¿dónde situamos su origen histórico? En realidad, los arquetipos no tienen un origen pues están ligados a la especie humana. El hombre siempre ha reflejado en sus creaciones ficticias su forma de ser, como no puede ser de otro modo. En el caso de la literatura, deberíamos retrotraernos a la primera obra concebida como tal, el poema de Gilgamesh, datada en el 2000 a. C. En este texto acadio (del que ya hemos hablado en este artículo) se presentan conceptos protagónicos tan familiares como el héroe (Gilgamesh) o el sabio (Utnapishtim). Luego llegaría Homero e incorporaría estos conceptos en su obra. Y tras él, generaciones y generaciones de autores hasta llegar a nuestros días. Ejemplos Antes hemos mencionado los arquetipos más importantes. Seguro que al leerlos te han venido a la mente infinidad de ejemplos. Y es lógico. Uno de los más claros lo podemos ver en «El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde», una de las obras cumbres de Robert Louise Stevenson. En ella el autor enfrenta dos de estos arquetipos: el héroe (el doctor Jekyll) y la sombra (el señor Hyde). Cada uno de ellos representa las dos personalidades contrapuestas del personaje, así que tenemos dos arquetipos en un mismo personaje. Fascinante, ¿verdad? Para la figura del sabio no podríamos elegir a nadie que no fuera Gandalf, en «El Señor de los Anillos», aunque si nos gusta el cine también podemos verlo representado en el maestro jedi Yoda. Héroes hay muchos, pero uno de los más representativos es Harry Potter, pues además también nos aporta otro elemento arquetípico, el del viaje de crecimiento del héroe, que va desde la ignorancia a la madurez. Pero no todo es tan sencillo. Dentro de cada arquetipo hay subcategorías. No todos los héroes son iguales. Existe el individuo común que no tiene cualidades extraordinarias y aún así se ve enfrentado al conflicto; el héroe épico, nacido para las aventuras, que todos asociamos con Heracles, Conan o Beowulf; o el famosísimo antihéroe, al que ya le dedicamos un artículo entero. ¿Debemos usar los arquetipos en nuestras novelas? Me temo que no vamos a tener más remedio que hacerlo. Porque es básicamente imposible escapar de ellos, de lo contrario no habrían sobrevivido durante milenios en el inconsciente colectivo. En la creación literaria hay que tener en cuenta una máxima: todo está ya inventado. Cualquier tipo de personaje que pensemos, cualquier carácter, ya ha sido utilizado antes porque llevamos creando ficción desde que el hombre es hombre. Y esto no es malo en absoluto. La principal ventaja de los arquetipos es que al ser tan reconocibles el lector no tendrá problemas en empatizar con ellos. Siempre que los construyamos de manera correcta. Y es justo ahí donde el autor tiene margen para que sus creaciones no sean simplemente copias de otras. Es en el «cómo» donde está la magia de la escritura. Podemos tomar ese arquetipo de sobras conocido y combinarlo con otros, dotarle de elementos únicos y motivaciones que lo hagan escapar del tópico. Ofrecerle una profundidad inaudita o meterlo en un contexto novedoso, ya sea a nivel de escenario como argumental. La combinación de los tres grandes elementos mencionados al principio (argumento, escenario y personajes) es la mejor manera de diferenciarnos de los
Cuándo y cómo nace la novela histórica
¿Sabes cómo nació la primera novela histórica? ¿Y la primera novela? ¿Cuándo y por qué apareció? Sigue leyendo para descubrirlo…
¿Puede la poesía triunfar en la era digital?
Si no conocéis el mundo emergente de la poesía digital, ha llegado el momento de expandir vuestros horizontes con este artículo.
Vocabulario marítimo para escritores de novela histórica
A la hora de escribir una novela ambientada en el mar solemos tener problemas, pues debemos usar una terminología específica que, por lo general, desconocemos. En este artículo nos centramos en explicarte, ayudándonos de imágenes, la nomenclatura que necesitas para salir con vida de ese problema.
Diferencias entre novela histórica y novela de aventuras
No siempre es fácil distinguir entre estos dos géneros de novela. ¿Qué diferencia una novela histórica de una de aventuras? Os lo cuento en este artículo.
Historia y obras de Pablo Neruda
[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.18.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”] Hoy, 12 de Julio, hace más de cien años nacía Pablo Neruda, chileno de indudable fama que, como veremos, fallece en 1973. Este escritor ha sido uno de los poetas más importantes de habla castellana. De hecho, sus obras han alcanzado los rincones de todas las bibliotecas y librerías del mundo. Pero no os quiero adelantar nada, ya que la vida del conocido poeta es, sin duda, emocionante, plagada de sucesos muy importantes, no solo a nivel literario, sino que también histórico y político. Sin más vueltas, os cuento vida y obras de Pablo, o, mejor dicho, Ricardo. El alter ego de Jan Neruda El verdadero nombre de Pablo Neruda era Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto. Eligió su nom de plum –así se le dice a los seudónimos de los escritores- inspirado en el escritor checo Jan Neruda, del cual él mismo era un gran admirador. Jan es recordado, en gran parte, por ser un gran autor de prosa, y Pablo es indiscutiblemente uno de los más importantes poetas del siglo XX. Existen muchas analogías entre ambos escritores, no solo a nivel literario, sino que incluso caracterialmente. El Neruda checo, por su parte, escribió algunos poemas notables, mientras que el Neruda chileno nos regaló antes de su muerte una notable obra en prosa, “Confieso que he vivido“. De tal forma, uno entra en el territorio literario del otro y, gracias a ello, es posible observar aún más de cerca el parecido entre los dos. Como por ejemplo, en el empleo de los paisajes y de la naturaleza como metáforas de lo humano: “Eres como un paisaje de montaña“ “Tus cabellos son como un bosque oscuro y fabuloso“ “Eres un mundo completo“ Esto es lo que escribe Jan. Al igual, Pablo, en sus versos, emplea recursos parecidos: “Cantabas en el viento como los pinos y como los mástiles. Como ellos, eres alta y taciturna.” “Acogedora como un viejo camino. Te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté, y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma.“ Ambos escritores fueron periodistas comprometidos que vivieron intensamente sus respectivas épocas, y se caracterizaron por sentir mucho el tema de la soledad. Un encuentro entre dos parecidos, querido por el mismo Pablo, que los ha convertido en compañeros anacrónicos. Las primeras obras de Pablo Neruda En 1921, escribe su primer poema, titulado “La canción de la fiesta”, y ,con tan solo 19 años, publica sus primeras obras, entre las que cabe destacar “Crepusculario”. Al no contar con mucho dinero en ese momento, el escritor vende algunas de sus pertenencias para poder financiarlo, como muebles, trajes, e incluso un reloj que había sido regalo de su padre. De todas maneras, esto fue insuficiente, por lo cual, termina acudiendo a la generosidad de un amigo que lo ayuda a pagar a la editorial para poder dar a luz los primeros ejemplares de su obra. En este primer escrito, Neruda consigue expresar la forma en la que sentía y veía el mundo exterior. Encuentra su voz y registro propios, además de aprender, desde muy joven, las distintas formas de creatividad que se le pueden aplicar al lenguaje. Por otra parte, es aquí que empieza a adquirir el rasgo romántico que caracteriza gran parte de su producción poética. Los juveniles poemas de amor El gran éxito literario en su vida ocurre poco después, cuando, en 1924, la Editorial Nascimiento publica el célebre libro “Veinte Poemas de Amor y una Canción desesperada”. Obra que le permitió ganar un enorme reconocimiento, tanto nacional como internacional. ¿Quién no reconocería alguna de las famosas palabras que forman el destacado poema número XX? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada,y titilan, azules, los astros, a lo lejos.” El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería.Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oir la noche inmensa, más inmensa sin ella.Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca.Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque éste sea el ultimo dolor que ella me causa,y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Más allá de que Neruda comenzara a ganar popularidad por su poesía, esto no lo eximia de sus problemas económicos. Por ende, con la ayuda de sus amistades, consigue un puesto como Cónsul de Chile a los 23 años. Así es enviado a Yangón, ciudad ubicada en Birmania, y empieza a viajar por distintos destinos del mundo por trabajo. Hasta que, en el año 1934, su profesión lo lleva a trasladarse a la Península Ibérica. “España en el corazón” Llegado a España, Neruda conoce y se relaciona con grandes escritores, como Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti y otros
El ajedrez y la literatura
Este mes celebraremos el día internacional del ajedrez (o, como veremos, uno de los días entre los que se contiende). Por esta razón, trataré la relación entre la literatura y este increíble juego de estrategia. De hecho, numerosas son las obras literarias en las que el ajedrez se presenta como su protagonista, o en las que una partida de ajedrez modifica para siempre el desenlace y la suerte de sus personajes. Se trata de una temática que ha despertado un enorme interés en una gran cantidad de autores, tan diversos como Vladimir Nabokov, con su novela “La Defensa”, basada en la vida de un maestro de ajedrez alemán, Curt Von Bardeleben. También en la obra del prolífico escritor español, Lope de Vega, se encuentra presente el afamado juego, plasmado en su obra teatral “Fuente ovejuna”. Arturo Pérez-Reverte, asimismo, contribuye con su aporte de este juego en la literatura, con su libro titulado “La tabla de Flandes”, una trama que entrelaza a la novela histórica con el género policial, en la que una restauradora de arte descubre un mensaje oculto en forma de partida de ajedrez sobre un lienzo. Yo mismo he escrito un libro en el que dicho juego de estrategia cambia el destino de sus personajes. Mi novela, “La predicción del astrólogo”, se centra en la Corte de Sevilla, donde, tras la caída del Califato de Córdoba, diversos reinos se han disgregado y se disputan entre ellos el gobierno de la península. ¿Cuál es el rol protagonista del ajedrez en esta novela? Solo hay una manera para descubrirlo… ¡Leerla! El Día Mundial del Ajedrez El ajedrez es un juego de estrategia que consiste en el enfrentamiento por parte de dos jugadores. Cada uno posee 16 piezas, de las cuales, cada una de ellas posee un valor diferente. Dichas piezas se pueden mover, siguiendo una serie de reglas específicas, sobre un tablero que se encuentra dividido en dos: cuadrados blancos y negros. El objetivo principal del juego es derrotar al Rey del antagonista. Este que os acabo de describir es el ajedrez clásico, pero hay muchos tipos diferentes de ajedrez. Según datos de Naciones Unidas, en la actualidad se registran más de dos mil variaciones del juego. Un gran dilema, pero no el único, ya que otra de las cuestiones que rondan alrededor de dicho juego es en cuanto a la fecha en la que se celebra (o debería celebrarse) el Día del Ajedrez. La disputa es entre el 20 de julio o el 19 de noviembre. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó hoy, 20 de julio, como Día Mundial del Ajedrez, para conmemorar la fecha de la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que tuvo lugar en París, en el año 1924. Sin embargo, fue la misma Federación la que designó que el Día Internacional de Ajedrez debía ser el 19 de noviembre, como forma de honrar al ajedrecista cubano José Raúl Capablanca, campeón mundial de este deporte desde 1921 hasta 1927. Borges y el infinito El aclamado escritor argentino, Jorge Luis Borges, le ha dedicado poemas y numerosas menciones en sus cuentos a este juego de estrategia. En su emblemático poema “Ajedrez”, publicado en el libro “El Hacedor”, realiza una analogía entre el tablero de ajedrez, sus piezas y las personas que habitamos este mundo. Cito un extracto de este poema para que se aprecie de forma explícita la intención de Borges y el uso de los elementos mencionados anteriormente y la relación existente entre ellos y el ajedrez: “ No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero (la sentencia es de Omar) de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? “ En estos versos, el autor hace alusión a que, quizás, las personas seamos piezas de un juego, de un todo mucho más grande de lo que podemos comprender, y estamos siendo movilizadas en el tablero por algún Dios o entidad superior. El tablero es utilizado como representación de un escenario, que puede ser cualquier lugar donde nos hallemos. Este simboliza al universo y a la infinitud del mismo. El ajedrez y la cultura popular El año pasado, la famosa plataforma de streaming, Netflix, lanzó la serie “Gambito de dama” a la que, en principio, no muchas personas le tenían fe al tratarse de una niña que jugaba al ajedrez, y, a primera vista, una serie que radicaba en observar a alguien practicando este juego no aparentaba ser demasiado entretenida. Hasta que, finalmente, la serie batió récords y se convirtió en el mayor éxito de la plataforma hasta el día de hoy, con 62 millones de reproducciones a nivel mundial. Y, realmente, esta serie no es nada más que la adaptación a la pantalla de la novela de Walter Tevis, escrita en 1983. El argumento original trata de la apertura de ajedrez titulada como gambito de dama, utilizada por Beth Harmon, la protagonista. La novela narra la historia de Harmon, quien tiene una vida complicada al haber sido abandonada en un orfanato. Su rutina dentro del mismo es monótona y un tanto aburrida, hasta que, un día, nota cómo el conserje del establecimiento, en sus tiempos libres, se dedica a jugar al ajedrez. La particularidad es que juega solo y esto llama la atención de la niña, quien le insiste hasta el cansancio que le enseñe a jugar. Harmon termina convirtiéndose en una hábil jugadora de ajedrez y, a la edad de 16 años, comienza a competir alrededor del mundo, obteniendo muchísimas victorias. La novela se destacó por ser cautivante y muy precisa en el empleo de términos técnicos. Tevis basó las partidas de ajedrez en su propia experiencia y conocimiento sobre el juego. Una forma de creatividad El ajedrez combina elementos del deporte, del
El detective de ficción, 2ª parte. Plantilla para crear un buen detective
Hola, amigos. Hoy os traigo una plantilla para ayudaros a crear un buen detective. Lo mismo que es fundamental planificar nuestra novela, también lo es planificar la construcción de nuestros personajes. Sobre todo, el de nuestro detective. Antes de empezar el Método PEN, yo no sabía que era tan importante la creación de un personaje, pero lo es. Así que vamos a ver cómo hacerlo bien. Conocer a tu personaje Lo primero que tienes que saber para crear a un buen detective es que tienes que cocerlo muy bien. Si alguien te pregunta cuándo nació, sus gustos literarios, o si usa gafas o lentillas, tienes que saber las respuestas a la perfección. ¿Y cómo se consigue eso? Pues de una manera muy fácil: haciendo preguntas a tu detective. Sí, sí, no pongas esa cara. Coge papel y boli, siéntate frente a tu detective y empieza a preguntar y crea una plantilla para crear un buen detective. Es aconsejable separar las preguntas por temas, más que nada, para no repetirlas. Por ejemplo: Datos básicos ¿Es hombre o mujer? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo nació? ¿Fecha? ¿Dónde? ¿Ciudad, país? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive actualmente? ¿Quiénes son (o fueron) sus padres? ¿Tiene hermanos? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Qué edad tienen? ¿Tiene mascotas? ¿Tiene coche? Aunque algunas preguntas os puedan parecer ridículas o que no tienen nada que ver con la novela, para crear un buen detective tienes que ser su mejor amigo, con lo cual, ninguna pregunta sobra. Y eso incluye, por ejemplo, sus gustos. Piensa en qué preguntas le harías en este campo. En nuestra plantilla para crear un buen detective encontrarás algunas. Gustos ¿Qué aficiones tiene? ¿Le gusta leer? ¿Cuál es su libro favorito? ¿Y su color? ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Su película favorita? ¿Es vegetariano? ¿Cuál es su idea de buen entretenimiento: música, películas, arte, etc.? ¿Practica deporte o lleva una vida sedentaria? ¿Sueño profundo o ligero? ¿Es espontáneo o siempre necesita planear? ¿Qué redes sociales usa más? Otro aspecto a tener en cuenta es cómo fue su niñez. Vale, ya sé que ahora mismo estás mirando la pantalla pensando que estoy loca. Yo miré a Teo de la misma manera cuando nos lo contó, pero es importante. Y lo es porque, cualquier cosa que le ocurriera en esa etapa, sin duda marcará su conducta en la actualidad. Así que añade tantas como se te ocurran a nuestra plantilla para crear un buen detective. Crecimiento ¿Cómo describiría su infancia en general? ¿Fue feliz? ¿Por quién fue educado y criado? ¿Tiene algún trauma de la infancia? ¿Cuál es su recuerdo familiar más feliz? ¿Qué estudios tiene? ¿Cómo fue su juventud? ¿Era buen estudiante? ¿Tiene alguna carrera universitaria? ¿Hizo el servicio militar? ¿Habla algún idioma? Un aspecto a tener en cuenta, y que siempre es importante para crear un buen detective, es el aspecto físico, porque a todos los lectores nos gusta saber cómo ve el autor a sus personajes. En nuestra plantilla para crear un buen detective vamos a incluir algunos de estos elementos, porque no podemos dejar de lado cómo es, tanto en su físico como en su carácter. Características fisicas ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿De qué raza es? ¿El color de sus ojos? ¿Cómo tiene el pelo? ¿Usa gafas o lentes de contacto? ¿Lleva barba, bigote, perilla? ¿Tiene alguna cicatriz? ¿Es diestro, zurdo o ambidiestro? ¿Lleva fotografías de su familia? ¿Fuma? ¿Bebe? ¿Cómo viste? ¿Tiene alguna frase o coletilla característica al hablar? ¿Es malhablado? ¿Se muerde las uñas? Caracteríticas emocionales ¿Cómo es su autoestima? ¿Cuál es su mayor defecto? ¿Cuál es su mayor virtud? ¿Basa sus decisiones en emociones o en lógica? ¿Qué le hace ser vulnerable? ¿Es sensible? ¿Cariñoso? ¿Es frío? ¿Es cauteloso o atrevido? ¿Introvertido o extrovertido? ¿Es optimista o pesimista? ¿Tiene seguridad en sí mismo? ¿Qué le impide conseguir sus objetivos? ¿Cuál es su punto fuerte y su punto débil? ¿Qué le motiva? ¿Qué le asusta? ¿Es generalmente cortés o rudo? ¿Discrimina o tiene prejuicios? ¿Cuál es su mayor fortaleza como persona? ¿Cuál es su mayor debilidad? ¿Qué tres palabras describen mejor su personalidad? ¿Qué tres palabras usarían los otros para describirle? También es muy importante, a la hora de crear un buen detective, saber cómo se relaciona con las personas, tanto a nivel personal como profesional. Lo es en todos los personajes pero, sobre todo, en el detective. Es importante saber cómo va a tratar a los sospechosos, al criminal, a las víctimas, etc. Por ese motivo, este es uno de los campos obligatorios en nuestra plantilla para crear un buen detective. Relaciones con otros En general, ¿cómo trata a los otros: atentamente, de forma ruda, manteniéndolos a distancia, etc.? ¿Es una persona social? ¿Quién es la persona más importante en su vida y por qué? ¿Quién es la persona en el mundo en la que más confía? ¿Y quién es la persona en el mundo a la que más admira? ¿Quién es la persona a la que más teme? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuán cerca está de su familia? ¿Confía en alguien para protegerle? ¿Quién y por qué? ¿Quién es la persona a la que más desprecia o no soporta, y por qué? ¿Le gusta discutir o es de los que evade las peleas? ¿Tiende a tomar el rol de liderazgo en situaciones de peligro? ¿Le gusta el contacto físico? Y, cómo no, para crear un buen detective, debes conocer sus más íntimos secretos y creencias. Claro que sí. Es importante saber si hay “algo” que pueda, en un momento dado, desestabilizarle o impedir que cumpla con su deber. En nuestra plantilla para crear un buen detective, verás algunas de las preguntas que puedes hacerle. Secretos ¿Tiene alguna fobia? ¿Qué vicios tiene? ¿Qué es de lo que más se avergüenza o arrepiente de haber hecho? ¿Cuál fue su experiencia más vergonzosa? ¿Qué cambiaría de su físico? ¿Cuál ha sido su mayor mentira? ¿Cuál ha sido su mayor error? ¿Y su mayor secreto? ¿Cuál es su mayor manía? ¿Su peor pesadilla? ¿Su vocación