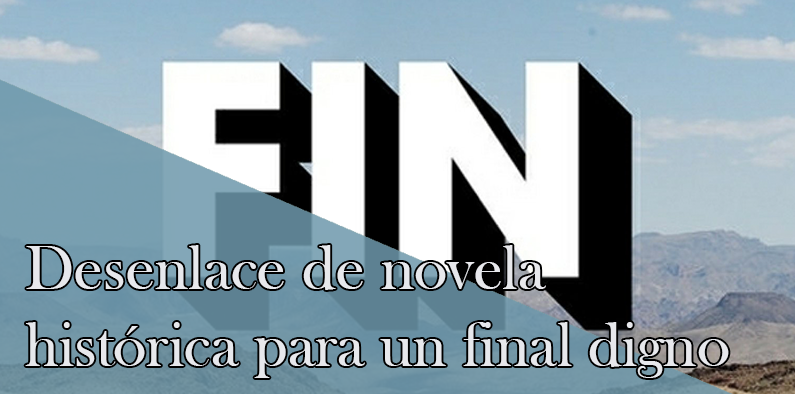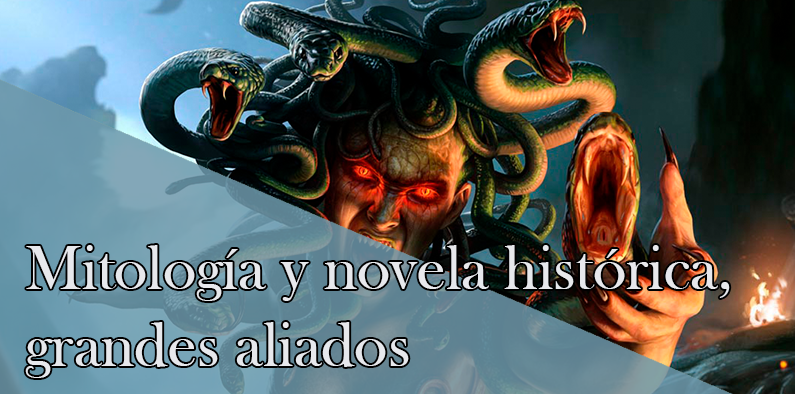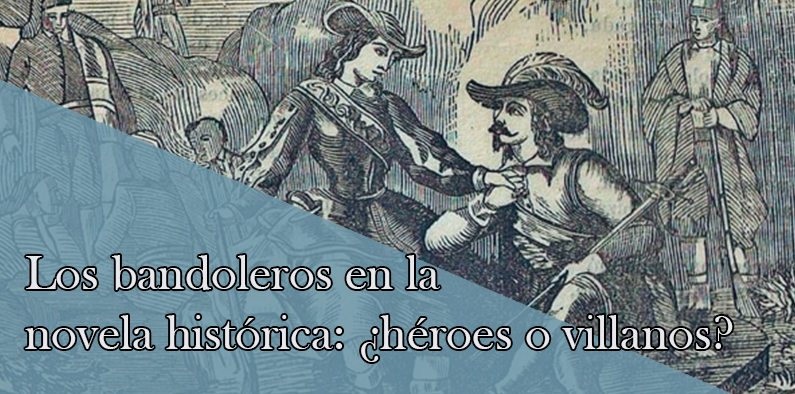Ah, pero ¿hay secretos en esto de escribir? ¿No era cuestión de abandonarse en brazos de la inspiración? Y ¿qué pintan las emociones en la novela histórica? Los habrá que piensen que las emociones en la novela histórica son un extra. Una pincelada en alguna trama secundaria, pero nada más. Erróneamente, podemos tener la idea preconcebida de que el éxito del género histórico entre los lectores se debe a su precisa documentación, a los sucesos históricos contados fielmente, o a la destreza del escritor a la hora de relatar la vida de personajes que marcaron un momento transcendental en nuestro pasado. ¿Lo creéis así? ¿De verdad pensáis que la novela histórica triunfa por eso? Pues en parte sí, pero no es el trozo más grande del pastel. Siguiendo con la analogía de la tarta; si dividiéramos la novela histórica en porciones, según la capacidad de atrapar al lector que tiene cada una, las emociones en la novela histórica ocuparían más de la mitad del pastel. No exagero. La documentación, la fidelidad histórica, conocer y reflejar a los personajes reales con exactitud son rasgos fundamentales, pero sin emociones en la novela histórica, lo que tendremos con todo eso será más bien un ensayo (ojo, que puede ser muy bueno), pero no una novela histórica de ficción que haga que hordas enloquecidas de lectores se amontonen a las puertas de la librería a comprar ese libro. Entonces, pongámonos a ello sin dilación. ¿Por qué nos gustan tanto las novelas que nos emocionan? No es ningún secreto que todo ser humano, por insensible que parezca, tiene su corazoncito, capaz de empatizar con los demás (a menos que sufra una psicopatía y no le dé más uso que el estrictamente necesario para bombear sangre). Es a ese fiel músculo que nos mantiene con vida, a quien queremos llegar con el despliegue de emociones en la novela histórica. No hay libro más recordado que aquel que hizo que algo se removiera en nuestras entrañas. Da igual el tiempo que haya pasado, jamás olvidarás las emociones que esa novela te hizo sentir: pena, alegría, esperanza, tristeza, rabia, amor, odio, desesperación… o varios a la vez dependiendo del momento de la trama. ¿Sigo? Creo que no es necesario, sabéis de qué os estoy hablando. Entonces, ¿cómo podemos lograr ese hito? Emocionar es un arte. En el caso de la literatura, hay géneros que pueden parecer más proclives a ello. Pondré un ejemplo rápido para explicar esto: comparemos la novela romántica y la novela policiaca, ¿cuál de estos dos géneros emocionará con mayor facilidad al lector? Es evidente. En la novela romántica los sentimientos están a pedir de boca, es un actor principal en la trama. En el caso de la novela policiaca, la lógica y la investigación pueden tener un cariz más frío, calculado, por tanto, menos visceral. ¿Qué pasa entonces con las emociones en la novela histórica? ¿Están a flor de piel o cubiertos por una capa documental? ¿Es fácil trabajar los sentimientos y exponerlos al lector? Como lectora debo reconocer que las emociones de dichas obras son uno de los motivos de mi gran afición a este género. Son muchas las novelas que recuerdo más por lo que sentí al leerlas que por el suceso histórico en sí. Pero ojo, no todas las novelas que hay por ahí logran ese objetivo. Si bien, tenemos un arsenal de recursos para lograr emocionar al lector, en ocasiones, por un exceso de información o datos históricos, podríamos dar al traste con esa emotividad. La diferencia entre lograr que nuestra obra sea recordada y recomendada, (ojo, que como escritores esto nos interesa), radica, insisto en ello, en las emociones en la novela histórica. Entonces, ¿cuál es el secreto para generar las emociones en la novela histórica? Es algo tan sencillo y mundano, que os va a decepcionar, incluso. Un recurso tan a la mano de cada uno de nosotros que parece de chiste: las vivencias propias. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que, dentro de cada uno de nosotros, hay un rico almacén de alegrías, penurias y sufrimientos. Volquemos esas emociones en la novela histórica que tenemos entre manos. ¿Recordáis las sensaciones de la primera (o la última) vez que os enamorasteis? La angustia en la boca del estómago, esa sonrisa de felicidad en la cara al verle aparecer, las horas soñando con los ojos abiertos, la rapidez con la que corría el tiempo estando con la persona amada… Y ¿qué decir del dolor lacerante por la pérdida de un ser querido? Las lágrimas aglutinadas en los ojos, ese nudo en la garganta que no podemos tragar y que desborda en sollozos inconsolables, el frío de la ausencia, el agujero negro que parece a punto de devorarnos por la pérdida… Veamos más, ¿hemos ardido en deseos de venganza? La rabia que hace hervir todo dentro de ti, esas ganas irrefrenables de gritar y romper cosas, el deseo por ver sufrir al causante de nuestro mal, los planes gestados en nuestra retorcida mente… Todos y cada uno de nosotros disponemos de un manjar emocional en nuestras entrañas. Para plasmar emociones en la novela histórica necesitamos recurrir a esa despensa personal. Tendremos personajes históricos y ficticios que necesitan sentir, llorar, enamorarse, sufrir pérdidas, caer en la decepción, salir adelante con coraje, etc… Pensemos en las emociones más básicas: felicidad, miedo, ira, sorpresa, amor, tristeza y hagamos que empujen las tramas de nuestras obras. Las emociones en la novela histórica: conclusión Recapacitemos desde un inicio, al dar forma al esbozo de nuestra idea, en las emociones en la novela histórica que queremos mostrar. No las dejemos en manos del azar. Que ese sentimiento sea un protagonista más, o, mejor dicho, que sea el titiritero que mueve los hilos de los personajes y sus andanzas. Al final, una novela histórica de ficción no deja de ser una vida, inventada, sí, pero como tal deben vivirla nuestros protagonistas. Por más documentado que estés, sin importar la cantidad de horas que hayas pasado leyendo
La ambientación en la novela histórica. ¿Es tan importante?
La ambientación en la novela histórica es parte fundamental a la hora de trasladar a tus lectores a un mundo distinto, muy alejado del que conocemos. Es importante que lo consigas si deseas sumergir al lector en el escenario en el que se mueven tus personajes. Pero no es fácil lograrlo. Estos consejos te ayudarán a conseguirlo.
El villano en la novela histórica, cómo construirlo con garantías
Después de escuchar una charla muy interesante de dos grandes escritores sobre el tema de los villanos en la literatura, me entró el gusanillo por descubrir qué pautas seguir para crear a estas malvadas criaturas. ¿Cómo forjar un excelente villano en la novela histórica? ¿Qué rasgos debe tener semejante personaje para que sea memorable? ¿Qué características tiene el villano en la novela histórica? Ha llegado el momento de ser malos, muy malos. Cómo crear el villano en la novela histórica En primer lugar, deciros que, si el trabajo de creación que llevamos a cabo para dar forma a los personajes protagonistas es exhaustivo, con los antagonistas no podemos bajar el listón. Para que tengamos en nuestras manos a un buen villano en la novela histórica, hay varios factores a tener en cuenta: La motivación del personaje. Nuestro villano necesita un motivo. No puede ser malvado porque sí. Tiene que haber una historia detrás. Debemos tejerle un pasado que desencadene su transición al lado oscuro. O bien, recurrir a la ciencia para explicar esa maldad congénita que le lleva a ser cómo es. Sea cual fuere, necesitamos un buen estímulo para que nuestro antagonista sea más malo que el hambre. Porque los motivos son importantes, siempre. El otro lado del espejo Una vez tenemos clara la motivación de este pérfido personaje, nos encontramos con otra tarea importante a cumplir: colocarlo frente a frente con el protagonista. Uno a cada lado del espejo. El villano en la novela histórica debe ser el reflejo opuesto al héroe. De sus motivos e inclinaciones. De los deseos y virtudes. La cara b del otro. Un “dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Esa tendría ser la premisa entre ambos. Es muy importante este reflejo contrapuesto, pues hará que el lector vea claramente el potencial de ese villano al compararlo con nuestro querido y maravilloso protagonista. El objetivo final y el villano en la novela histórica Aquí tenemos, por contrapartida, el efecto inverso al anterior. Ahora el protagonista y el villano no van en direcciones opuestas, sino que ambos tienen la misma meta. Los dos luchan por llegar a ese objetivo. Cada uno con una finalidad distinta, evidentemente. Pero el camino a recorrer debe ser el mismo. La lucha entre ambos, por llegar primero a ese destino final, es la que mantendrá en vilo al lector. Esta tensión debe ser un verdadero obstáculo para el héroe. El lector tiene que llegar al punto de sufrir en sus carnes por ese tira y afloja, por no saber cuál de los dos saldrá victorioso. Que acabe detestando al villano en la novela histórica por querer arrebatarle, una y otra vez, la gloria al protagonista. Mentalidad opuesta Decíamos que el villano en la novela histórica debe perseguir la misma meta que el héroe, pero eso no quiere decir que la motivación para ello sea la misma. Al contrario, es importante que las creencias, ideologías y mentalidad del antagonista, sean radicalmente opuestas a las del protagonista. Luchan por el mismo fin, sí, pero cada uno por un motivo bien distinto. Por poner un ejemplo: En nuestra novela histórica ambos, protagonista y villano, atraviesan mares y avatares por llegar a la isla de Sicilia. Los dos quieren ser los primeros en arribar. Luchan encarnizadamente en el mar por lograr ese objetivo. ¿La diferencia? El protagonista quiere pisar tierra para ayudar al rey a defender ese pequeño vestigio de su reinado. El villano, por el contrario, desea caer sobre la isla para invadirla, matar al rey y autoproclamarse monarca por la gracia de Dios. Es un ejemplo breve, pero suficiente, para mostraros la idea de que la motivación o deseo del villano en la novela histórica, debe ser tan diferente del protagonista como lo es la noche del día. Aunque para ello, como hemos visto, recorran el mismo mar. Creando el villano memorable en la novela histórica Ahora veamos otra opción. El villano memorable. Este no es un personaje malvado. Ni es repulsivo ni descarnado. No quiere hacer daño, sin más. Hace lo que hace porque tiene un motivo memorable. Pensemos en un villano en la novela histórica que va en contra de los deseos del protagonista, pero por defender una causa que cree justa. Logrando incluso que simpaticemos con esa motivación tanto como con la del héroe. ¿Os imagináis semejante dilema? Poner el lector en la encrucijada de empatizar con el villano en prejuicio del protagonista. Que en el fondo no quiera que ninguno de los dos pierda, aunque sea imposible. Creo que lograr eso es magia. O trabajo duro. Aquí tenéis un artículo con muy buenos consejos para ello. Si aspiramos a tener a un villano memorable en nuestras filas, debemos trabajar muy bien a ese personaje. Los escritores podemos caer en la tentación de dedicarle mucho esfuerzo y recursos a la creación del protagonista, dejando al antagonista un tanto huérfano de historia. Por eso, dediquémosle tiempo y trabajo a nuestro villano en la novela histórica. Metámonos en su piel y motivaciones. Pintemos rasgos creíbles en esa personalidad que debe traer de cabeza al protagonista. Pero en el caso de la novela histórica tenemos un añadido: Los personajes históricos reales. Villanos de la historia En novela histórica es frecuente, además de trabajar en una época pasada y una ambientación creíble, recurrir a personajes históricos que existieron en realidad. Un sujeto de carne y hueso que, dependiendo del cristal con el que se mire o de la versión de los hechos que queramos contar, puede ser héroe o villano en la novela histórica. En este punto en especial debemos tener mucho cuidado. Si vamos a tomar de la mano a un personaje real y convertirlo en villano, es preciso hacerlo con tino. Tener claro desde qué perspectiva vamos a presentar la historia y saber cómo haremos del héroe popular un villano para nuestro relato. Difícil, sí. Un reto, también. En dos palabras, trabajo duro. Y es que de eso va esto de escribir, queridos míos. Hay que
Desenlace de novela histórica para un final digno
¿Crees que ha llegado el momento de ponerle punto final a tu novela, pero no ves la manera de despedirte de la historia y sus personajes? Por raro que parezca, esto no es nada extraño. En ocasiones, nos encariñamos tanto de nuestros protagonistas que no queremos separarnos de ellos. Forman parte de nuestro día a día; cuando escribimos, mientras pensamos en sus vidas ficticias, en las tramas en las que los vamos a enredar… Son mil y uno los motivos por los que un escritor puede divagar entre las páginas de su propia novela y no saber en qué momento acabar. Para ayudaros con eso, vamos a hablar de la importancia de un buen desenlace de novela. Dicho esto, metámonos en harina. ¿Qué es el desenlace? El desenlace es ese momento justo después del clímax en el que el conflicto de nuestra trama llega a su resolución. Esa escena final en la que todo parece encajar para cerrar una historia bien urdida. El recurso con el que atamos perfectamente todos los cabos para que nuestro protagonista prospere (o no. Eso dependerá del tipo de final que queramos darle). El desenlace, además, es el momento “guinda del pastel”, donde somos conscientes de la evolución que ha hecho nuestro personaje, de cómo ha crecido emocionalmente a lo largo de la historia. Pero ¿cuánto debe durar dicha parte? Pensemos que, una vez alcanzado el clímax y resuelto el conflicto, no nos quedan argumentos interesantes para mantener al lector enganchado, por eso el desenlace debe ser breve. Aunque depende, eso sí, de la extensión del libro. No será igual para una novela de doscientas páginas como para una de novecientas. En el caso de la novela histórica, quizá podamos extendernos un poco más con el desenlace, pues todos sabemos que suelen ser volúmenes que podrían usarse como arma arrojadiza en defensa propia. Pero siempre en proporción, no olvidemos eso. ¿Y si no veo el momento de acabar? Si no sabes cuándo o cómo acabar la historia… Houston, tenemos un problema. Aquí podemos hablar de una falta importante de planificación. Pensemos que, para tener un final épico, un desenlace de la novela histórica de suspiro contenido y ojos vidriosos en el lector, necesitamos haber planificado muy bien y de antemano por qué caminos va a rodar nuestra historia. Como un arco, la trama irá ascendiendo en intensidad mientras avanzamos para llegar a un momento álgido, el clímax, y, a partir de ahí, descender en caída libre (bueno, no tan libre, con paracaídas más bien). Si eso no sucede, si ese no es el esbozo de nuestra obra, y en vez de un arco argumental nos encontramos delante de una montaña rusa con loopings varios. Nunca sabes si estás cayendo para finalizar o para volver a ascender, desquiciaremos al lector y este dará carpetazo a nuestro libro. Por eso, lo más importante para lograr un buen desenlace de la novela es (redoble de tambor): PLANIFICAR. Así, en mayúsculas, para que quede bien claro, evitando los siete pecados capitales de la planificación. «Pero es que lo mío son las sagas», dirá alguien. Vale, esto se merece un punto y aparte. Desenlace de novela histórica: las sagas En primer lugar, si eres de los que tienen en mente una saga en plan “Los hijos de la tierra”, enhorabuena: tu cabeza es un pozo sin fondo de imaginación, y eso es un lujo para un escritor. Pero, ojo, una cosa es tener en mente escribir una serie de libros, llamémosle saga, trilogía o la extensión que veamos oportuna, y otra muy distinta el desenlace que cada uno de esos libros debe tener. En una obra de varios volúmenes, cada uno contiene una trama principal que debe quedar cerrada con el respectivo desenlace de la novela. En las últimas páginas, haciendo uso del epílogo, podemos abrir una ventana al siguiente libro para poner la miel en los labios del lector, si queremos dejarle claro que esto no acaba aquí. Pero no usaremos el conflicto de una novela para seguirlo en otra porque, entre otras cosas, decepcionaríamos al lector, y ningún escritor quiere eso. ¿Y si mi novela se basa en un suceso real y las consecuencias de dicho acontecimiento no tienen un final inmediato en la historia? Tampoco es una excusa. No es necesario que nuestra novela siga el mismo camino que la historia real. «Pero es que yo quiero que sea tal cual pasó», podríais decir. Vale, pues, en ese caso, podemos forjar una trama alrededor de ese suceso histórico, con un buen conflicto para el protagonista que sí tenga resolución. Así tendremos el desenlace de la novela y, si queremos seguir la saga con ese acontecimiento real, podremos retomarlo en el siguiente libro, pero con otro conflicto nuevo a resolver. Si otros pueden, tú también Tenemos el ejemplo de escritores que ya han hecho eso. Pongamos por caso a Ken Follet y “La Trilogía del Siglo”. A través de sus tres volúmenes, este autor desarrolla acontecimientos que cambiaron el rumbo y la vida de miles de personas en el siglo XX. Para ello, en el primer libro, “La caída de los gigantes”, urde las historias de cinco familias que pasarán por la Primera Guerra Mundial, la revolución rusa y la lucha por los derechos de hombres y mujeres. En ese volumen, el desenlace de la novela cierra las tramas de los protagonistas de esta obra. Entonces, ¿cómo hace para hilar ese primer libro con el segundo? Recurriendo a la reproducción humana, simple y llanamente. En el segundo libro, “El invierno del mundo”, retoma a esas familias. Pero ahora serán los hijos de los anteriores protagonistas los que cojan el relevo para, con sus vicisitudes, mostrarnos otra parte importante de la historia de ese siglo: la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Como era de esperar en esta segunda entrega, el desenlace de la novela lo deja todo atado y bien cerrado. Y ¿de qué manera anexiona ahora el tercer y último libro al resto?
Mitología y novela histórica, grandes aliados
¿Qué os viene a la cabeza si hablo de semidioses, unicornios, dragones, lamias o sirenas? ¿Que vamos a jugar a World of Warcraft? Pues no. Os estoy hablando de mitología y novela histórica. Vale, ahora sí que os he descuadrado los esquemas por completo. Pero ¿la novela histórica no es ese género serio (en ocasiones, demasiado) basado en un tiempo o época real, cimentado en historia veraz, y no en cuentos para niños? Sí, así es. Y por eso, me atrevo a deciros que los personajes fantásticos o seres mitológicos, habidos y por haber, tienen cabida en este género. Antes de que os entre en combustión la cabeza con mis afirmaciones, y empecéis a cortocircuitaros, dejad que os explique el porqué de estas palabras, mencionando algún ejemplo de mitología y novela histórica. SERES MITOLÓGICOS. ¿QUÉ SON? Todos hemos oído hablar de ellos. Los seres mitológicos son criaturas con poderes sobrenaturales, capaces de controlar elementos que escapan al ser humano. Tenemos el elenco de la mitología griega. Semidioses, como Hércules. Relatos como el de Perseo, que acabó matando a Medusa, un ser mitológico con la cabeza llena de serpientes, capaz de petrificar a los hombres con una simple mirada. Y es que aunar Grecia antigua con mitología y novela histórica es un clásico. Encontrareis un ejemplo fantástico aquí. Más adelantados en el tiempo, hallamos mitos sobre los cazadores de unicornios. Esos enigmáticos seres mitológicos, de brillante y colorido pelaje, con un cuerno mágico en la frente, tan codiciado durante el medievo por sus supuestas propiedades sobrenaturales. Esto llevó a osados aventureros a expediciones en su búsqueda por los lugares más recónditos del continente africano. Imaginad hasta qué punto se creía en su existencia, que los vikingos (más listos que nadie), supieron hacer negocio de esa creencia comerciando con cuernos de narvales como si de unicornios se tratase. Y, sin entrar en detalles sobre estos nórdicos espabilados, solo dejaré caer una reflexión que acaba de asaltarme: mitología y novela histórica nórdica. Os suena, ¿verdad? Quien no conozca a Odín y el Valhalla, que cierre la puerta al salir. ¿Y LOS DRAGONES? ¿QUÉ ME DECÍS DE LOS DRAGONES? El dragón, un reptil de grandes dimensiones, es uno de los seres mitológicos por excelencia. Al igual que sucedió con el unicornio, en su día fue incluso estandarte de poderosas casas reales, como símbolo de grandeza y poder. Incluso se llegó a comerciar con partes de otros reptiles (cocodrilos o restos fósiles de dinosaurios), como si de trozos de esta criatura se tratase. ¿Quién no ha oído hablar de la leyenda de San Jordi? Un gallardo caballero que mata a un dragón para salvar a la princesa, y la bonita tradición, que aún se conserva en Cataluña, de regalar una rosa a nuestros seres queridos, para recordar el rosal que, supuestamente, brotó del pecho del dragón al ser herido de muerte. No me digáis que mitología y novela histórica no son un tándem genial con semejante criatura alada. HABLEMOS AHORA DE SIRENAS ¿Existieron? ¿Embaucaban a pobres marineros por el simple placer de matarlos? Pues, a pesar de que afamados navegantes, como Cristóbal Colon, reconocieron haberse topado con ellas en alguno de sus viajes, en realidad se cree que esas extrañas criaturas, con las que tenían locos delirios en sus travesías ,no eran sirenas, sino manatíes. Menuda decepción, ¿eh? Otro filón para hacer navegar, viento en popa, mitología y novela histórica. Dediquemos unas líneas a las lamias, esas malvadas féminas que se alimentaban de la sangre de inocentes criaturas. Podemos decir que la creencia en estos seres mitológicos estaba tan arraigada en la antigüedad que incluso se llegó a condenar a mujeres a la horca o al destierro, acusadas de transformarse durante la noche en semejante aberración. Pero, como habrá escépticos que seguirán dudando sobre la racionalidad de ayuntar mitología y novela histórica, veamos un buen ejemplo. ¿CÓMO MEZCLAMOS TODO ESTO CON NOVELA HISTÓRICA? ¿Hay autores que hayan hecho semejante mezcla explosiva con buenos resultados? Pues sí, haberlos haylos, y un muy buen ejemplo es Javier Pellicer. Este reconocido autor mezcla en sus novelas la mitología como una parte fundamental de la historia. Tomemos por caso su último libro: Lerna, el legado del Minotauro. Tan solo el título ya nos deja claro que aquí hay mitología y novela histórica de la buena. Ambientada en la lejana Edad de Bronce, esta novela, aúna dos grandes historias llenas de mitología: la Creta minoica, de cuyas leyendas se apropió la Grecia clásica, y los mitos fundacionales de Irlanda, recogidos en el Libro de las Invasiones. Una épica odisea que rebosa aventuras y emociones, que gira en torno a un tema jamás antes abordado en literatura: el gran viaje de los Hijos de Partolón. Y esto no lo digo yo, lo dice la propia editorial Edhasa, y podéis leerlo vosotros mismos aquí. Para apreciar esa fusión entre mitología y novela histórica, debemos olvidarnos de nuestra mentalidad actual, basada en el razonamiento científico. Aquí existe un estricto proceso de deducción, sin dar cabida a la intuición ni la imaginación, y donde estos seres mitológicos nos parecen poco más que personajes de cuento. Pensemos que, en una época pasada, en la que no había los conocimientos científicos de hoy en día, donde a la mayoría de los sucesos no tenían explicación, y las leyendas o cuentos se transmitían de generación en generación, avivando la llama de la superstición, todo podía acabar enmarcado con algún ser mitológico como causante de cualquier acontecimiento inexplicable. No caigamos en el error de tachar de pobres crédulos a nuestros ancestros. Entendamos más bien su forma de vida, la limitación del mundo que les rodeaba, en la cual la mayoría nacían, crecían y morían, analfabetos y sin tan siquiera salir de su poblado o aldea. Ese es el ambiente propicio para tejer una novela en la que los seres mitológicos sean personajes bien avenidos con la trama, puesto que no es descabellado que los protagonistas de nuestra historia crean en ellos como reales. De hecho, si nos ceñimos a
Mujer y protagonista de la novela histórica
Estamos en la era de las reivindicaciones, el feminismo, el auge de los derechos de la mujer en igualdad de condiciones al hombre… Pero esto no es nada nuevo. Durante la historia, ha habido multitud de mujeres luchadoras, rebeldes, adelantadas a lo establecido para ellas en su época. Aunque aquí no os voy a hablar de personajes reales, sino de mujeres desempeñando un papel protagonista de novela histórica. Un elenco de intérpretes femeninas con las que se han tejido relatos memorables. Pero antes de hablar de alguna de ellas, veamos qué debe tener un personaje para ser un buen candidato a protagonista de nuestra historia. Y como esto va de mujeres, me vais a permitir que hablemos solo de personajes femeninos. Empecemos. Cualidades para una protagonista de novela memorable. Antes de decidir qué personaje femenino vamos a crear, debemos tener claro el tipo de historia que queremos contar. Es sumamente importante que esta protagonista de novela sea la idónea para llevar a cabo las tareas que le encomendaremos. Necesita tener la capacidad de dirigir nuestra historia a buen puerto. Enamorar a los lectores, lograr que empaticen con ella, lloren sus penas, se alegren de los méritos alcanzados y acaben metidos en su piel. Una mujer protagonista de novela debe tener una personalidad atrayente, siempre enmarcando ese carácter en el tipo de relato que vamos a escribir. Pensemos, por ejemplo, que queremos centrarnos en una novela histórica romántica. Quizá tenemos que dotar a nuestra protagonista de mayor sensibilidad, de una capacidad sobresaliente para amar y ser amada. Debe anteponer los sentimientos por encima de todo, siendo capaz de cualquier cosa para acabar felices y comiendo perdices. Pero ¿y si lo que quiero escribir es una novela histórica policiaca? Entonces, recurriremos a una mujer inteligente, con una desarrollada intuición, capaz de ver lo que otros no ven, para poner al culpable de las fechorías novelescas entre la espada y la pared, salvando a todos de un terrible final. Pienso que ha quedado claro el modo en que debemos plantearnos a nuestra mujer protagonista de novela, antes de crearla. Tenemos multitud de recursos, aunque las preguntas son un método imprescindible para lograrlo. Hagámosle un interrogatorio a esa mujer que queremos forjar: características físicas, emocionales, psíquicas, entorno, familia, educación, sueños, etc… Si queréis, aquí tenéis un artículo genial sobre la creación de personajes usando el eneagrama. Pues, visto lo visto, vayamos al asunto que nos interesa. Ejemplos de protagonistas femeninas en la novela histórica. Hace años, leí Forjada en cobre, de Katia Fox. Este libro narra una proeza imposible para una mujer en el siglo XII: el apasionante mundo de la forja de espadas.Una historia que me encandiló, por la fuerza y el carácter del personaje principal, Ellen. Desde el inicio, nos encontramos con una mujer que posee una extraordinaria habilidad para el arte de la forja y una firme voluntad para aprender un oficio que, en una Edad Media dominada por las más rígidas tradiciones, sabe que le está prohibido. Todo un ejemplo de empoderamiento femenino medieval. Pero su vida está llamada a dar un vuelco cuando descubre las infidelidades de su madre con un caballero del poblado y se ve obligada a huir disfrazada de muchacho. A partir de entonces, esta protagonista de novela se entrega sin descanso a su gran pasión: llegar a ser forjadora de espadas y crear algún día un arma sin igual. Siempre bajo el disfraz de un muchacho, esta mujer descubre el peligroso mundo de los caballeros y los torneos, donde conoce a dos poderosos hombres que, desde ese mismo instante, quedan ligados a su destino: Guillaume el Mariscal, el mítico caballero, de quien se enamora perdidamente, y Thibaullt, un iracundo noble, de cuyo deseo y odio se ve obligada a huir por todo Flandes y Francia. Forjada en cobre nos descubre, en esta protagonista de novela, una mujer singular, heroína en el descubrimiento de oficios tan ajenos a la condición femenina de la época, como las forjas y las justas caballerescas. Y si con este aperitivo no os he abierto el apetito por conocer a esta fabulosa mujer de novela, apaga y vámonos. O, mejor, os doy otro ejemplo más. Amelia, protagonista de Dime quién soy, novela histórica de Julia Navarro. Nos adentramos en las entrañas de la vida de esta mujer, a través de los descubrimientos que va haciendo su biznieto, encajando las piezas del puzle que es el pasado de Amelia. Un pasado lleno de espionajes, intrigas, amores y desamores, donde seguimos los caminos trazados por los cuatro hombres que marcaron su destino. La vemos sufrir, en carne propia, los horrores del nazismo y la cruel dictadura soviética. Nos encontramos ante una protagonista de novela que es una antiheroína. ¿Por qué? Porque por culpa de sus propias contradicciones, cometerá errores terribles, tales como el abandono de su hijo pequeño, de los cuales pagará las consecuencias hasta el final de sus días. Con estos dos ejemplos, queda más que demostrado el juego que una mujer protagonista de novela puede darle a nuestra historia. Por supuesto hay muchos más. Y seguro que vosotros tendréis a vuestra mujer de bandera en mente, pero este artículo debe finalizarse en algún momento y creo que ya he logrado el objetivo que buscaba con él: demostraros que las mujeres tienen la misma fuerza dentro que fuera de la literatura. Conclusiones Para concluir, tan solo puedo rematar este artículo animándoos a que cuando os estéis planteando quién va a llevar las riendas de vuestra novela, ampliéis el gusto por darle a ellas un papel protagonista. Un rol más amable que el que la historia en sí les ha adjudicado a muchas mujeres, como el de simples brujas y, lograr así, tener mujeres de capa y espada derribando prejuicios y estereotipos. Y con esto me despido hasta el próximo artículo. ¡Gracias por leerme!
Los bandoleros en la novela histórica: ¿héroes o villanos?
Hoy me he levantado con ganas de romperle la ilusión a más de uno. Sí, tal como leéis: voy a desmontar el mito de los bandoleros en la novela histórica. Pero antes de descuartizar a semejante personaje de nuestra afamada literatura, entendamos de dónde surgieron tales galanes y porqué se ha romantizado tanto a los bandidos en la novela histórica. Los orígenes de los bandoleros Estos personajes tan novelados, tuvieron su momento de esplendor durante la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII. Esto no quiere decir que no existieran antes ni que se borrasen del mapa después. Simplemente, en el periodo de tiempo que abarcan esos dos siglos, fue cuando más extendido estuvo el bandidaje en España. Una de las regiones más afectadas por estos malhechores fue Cataluña. ¿Por qué? Porque en el Principado, el bandolerismo, además de ser un modo de vida para los pobres desdichados despojos de la sociedad, como eran galeotes fugados, soldados desertores, delincuentes franceses que buscaban refugio allende los Pirineos, o simples bandidos con afán de pillaje, fue utilizado y promovido como movimiento político-social. Si nos remontamos un siglo atrás, vemos que Cataluña es un pueblo conocido por ser violento y peligroso. Los payeses iban muy armados desde las guerras remensas (s. XV). Pensemos que, por medio millar de catalanes, se contabilizaban más de un millón de pedernales (arma de uso común en la época). La nobleza catalana acabó hundida después de dicho conflicto, debido a que el imperio castellano no le daba privilegios ni les dejaba ir a las Américas a hacer fortuna (algo reservado exclusivamente para los hidalgos castellanos). Había bandoleros de todo tipo: unos vestidos lujosamente con cadenas de oro y gorros de plumas, que podrían parecer nobles, y otros ataviados con espardenyes (alpargatas) de cáñamo y boinas con rayas de colores, como los payeses. Influía en su indumentaria la facción político-social a la que representaban. Por un lado, tenemos a los nyeros, que servían a los señores feudales del campo y la montaña, con una clara inclinación política más cercana a los franceses que al imperio castellano. Por otra vertiente, nos encontramos con los cadells, bandoleros que apoyaban al arzobispado y la monarquía castellana, defensores de los señores de ciudades y villas. En esa época, en Cataluña, ser de un bando u otro era una cuestión generacional que pasaba de familia en familia, y donde se rivalizaba entre ellos como si de los Capuleto y los Montesco se tratase. ¿Por qué se ha romantizado tanto a los bandoleros en la novela histórica? Para responder a este punto, tenemos que hablar de uno de los grandes bandoleros de la historia española y catalana: Perot Rocaguinarda. Vamos a recurrir al mismo Miguel de Cervantes, quien, en su obra maestra, Don Quijote de la Mancha, relata las aventuras del famoso hidalgo en su encuentro con dicho bandolero y lo que este, entre otras cosas, le dice de sí mismo: “Nueva manera de vivir le debe de parecer al señor don Quijote la nuestra, nuevas aventuras; nuevos sucesos, y todos peligrosos, y no me maravillo que así le parezca, porque realmente le confieso que no hay modo de vivir, más inquieto ni más sobresaltado que el nuestro. A mí me han puesto en el no sé qué deseos de venganza que tiene fuerza de turbar los más sosegados corazones; yo de natural soy compasivo y bien intencionado; pero, como tengo dicho, el querer vengarme de un agravio que se me hizo… (…) no estéis tan triste, buen hombre, porque no habéis caído en las manos de algún cruel Osiris, sino en las de Roque Guinart, que tiene más de compasivas que de rigurosas.” Con esta supuesta conversación (nunca sabremos si fue real, basada en un encuentro entre Miguel de Cervantes y el mismísimo Rocaguinarda, o pura imaginación del escritor), mantenida por el más famoso hidalgo de nuestra literatura con el legendario salteador, atamos cabos de porqué se ha idealizado a los bandoleros en la novela histórica como héroes del pueblo que, por agravios y ofensas, se dedican a semejantes vicisitudes, como robar, secuestrar e incluso matar, pero no porque quieran o con ello disfruten, sino por defensa del honor y como reparación de agravios y desigualdades. Vaya, el yerno ideal de cualquier suegra. No me digáis que no. Tal como ha pasado a lo largo de la historia, las novelas históricas, en ocasiones, han sido los motores para convertir personajes reales en leyendas. Aquí podéis leer otro ejemplo. Entonces, ¿qué fueron los bandoleros? ¿Héroes o villanos? Se ha demostrado, a base de mucha investigación, que esas interpretaciones de los bandoleros en la novela histórica, como la de Miguel de Cervantes, u otras, como las de Lope de Vega o Tirso de Molina, probablemente se alejan bastante de la realidad histórica, y que dichos personajes tenían más de villanos que de héroes. Lo cierto es que todos los escritores tenemos nuestras aficiones, y quizás ellos tenían la de idealizar a estos delincuentes en sus relatos. Siento decepcionaros, pero los historiados han llegado a la conclusión de que, lejos de ser leyendas de solidaridad con el pueblo, eran cómplices de nobles, señores feudales e, incluso, autoridades locales. En lugar de tildarlo de bandolerismo social, podría decirse que eran actividades delictivas de grupos sociales. Aunque son conocidas diversas noticias de saqueos con participación popular, en la mayoría de los casos, el producto de los robos no fue destinado al pueblo. En 1890, el historiador Julià de Chia cerraba el tema con estas palabras: “Seamos francos y no nos empeñemos por mero espíritu de provincialismo en querer justificar lo que no tiene justificación alguna. No queramos cubrir con el manto protector de la política las abominaciones de los bandos y las atrocidades de los bandoleros” Conclusiones sobre los bandidos en la novela histórica Por tanto, podemos concluir que, mal que les pese a algunos (entre los que me incluyo, pues soy una enamorada de las historias de estos personajes), los bandoleros en la novela histórica
Usa un detonante en la novela histórica
Pocas cosas hay igualables a ese momento en el que abres un libro, empiezas a leer y en menos de dos o tres páginas ves que la historia está patas arriba y no puedes parar hasta saber cómo o porqué la novela está en ese punto. Pero ¿por qué me refiero aquí al uso del detonante en la novela histórica en particular? Primero veamos: ¿Qué es el detonante? ¿Qué es el detonante? Detonante… Suena a bomba ¿verdad? Claro, porque eso es lo que es. O, mejor dicho, más que la bomba, es el botón que hace estallar el artefacto. (“¡No toques el botón rojo!” ¿Os suena?) El detonante en la historia es ese suceso inicial, que provoca un estallido, lo manda todo al carajo y lo poco que creías saber de una novela, deja de ser para dar lugar a un camino totalmente distinto. Una herramienta muy útil en manos de habilidosos escritores, que hará que lo lectores, como mínimo, le den una oportunidad a esa historia. Pero vayamos al punto que nos ocupa. ¿Hay diferencias de uso de ese recurso según el género literario? No, no las hay. Si queréis saber cómo usarlo en cualquier género, leed este artículo. Ejemplo de detonante en la novela histórica Para mostrar la importancia del detonante en la novela histórica, voy a centrarme en el análisis de una novela: Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi, premio Planeta 2020. Este libro, en su primera página ya enseña el botón rojo (¡no toques ese botón!) al decir la protagonista, Eleanor de Aquitania, lo siguiente: “Soy Eleanor de Aquitania, tengo trece años. Demonios disfrazados de mensajeros afirman que mi padre acaba de morir en circunstancias insólitas durante su peregrinaje a Compostela… y no hay precedentes en los libros de historia ante lo que me dispongo a hacer.” Y… ¡Tachán! Un detonante en la novela histórica. Si en este momento alguien no está deseando saber qué es eso tan disparatado que nadie antes a osado hacer para vengar la muerte de su padre, que levante la mano, porque a todos nos deja con la miel en los labios por saber más del asunto. Tan solo debemos adentrarnos unas páginas, cuando en el relato se informa de la muerte del Duque de Aquitania a la joven Eleanor y estalla todo en mil pedazos (ha tocado el botón rojo). La tranquila vida en Occitania que nos ha mostrado brevemente, el romance con su amado Ray, y la seguridad que ella cría inexpugnable. Todo lo que nos hemos imaginado sobre la protagonista en un inicio, acaba pasto de las llamas después de explotar. Esa es la magia del detonante en la novela historia, o cualquier otra, y puede ser un poderoso aliado. Pensemos que los relatos históricos, aunque fieles a un momento real y pasado, no dejan de ser novelas de ficción que tiene que enganchar al lector. Si desde el inicio dejas claro, con un potente detonante en la novela histórica, que el protagonista no lo va a tener fácil ni de broma, que va a sudar la gota gorda para recuperar a su estatus anterior, para salvar a un amor o vengar una muerte, estaremos bien encaminados. Los héroes de las novelas históricas necesitan pasar por muchos avatares antes de llegar a su objetivo, y ese suele estar marcado por un detonante inicial y, después, por otros detonantes menos explosivos que pueden ir modificando el camino para hacérselo pasar un poquito peor, lo que vendrían a ser conflictos narrativos (o putadas literarias). Pequeños conflictos y detonantes en la novela histórica Hablemos un poco del pequeño detonante en la novela histórica. Por seguir con el mismo ejemplo, cuando Eleanor de Aquitania toma la decisión de casarse con el hijo de su mayor enemigo, el rey de Francia, parece que es ella la que tiene la sartén por el mango para lograr su objetivo: la venganza. Pero ¿es así de fácil? No. La pequeña duquesa se enfrenta a problemas mayores que no dejan de ponerle piedras en el camino. La guardia personal del rey Luy VII, los propios sentimientos al descubrir en su recién estrenado esposo alguien que no esperaba, con mejores cualidades de las imaginadas, descendiendo de quién desciende, que le llevan a enamorarse sin esperarlo del objetivo de su venganza. La pérdida de las personas que más quiere… En resumen, una variedad de detonantes pequeños, explosiones controladas, y tenemos a una protagonista que sufrirá lo que no está escrito por recomponer los pedazos que la explosión inicial ha dejado en su vida. Y hasta aquí puedo contar, o esto acabará siendo un destripe de Aquitania, y no queremos eso. Soy de la opinión que cuanto antes se haga detonar esa bomba en la historia, más engancharemos al lector. No tenemos que pasarnos veinte, treinta o cuarenta páginas relatando las virtudes de nuestra novela en un inicio. Debemos reventarla con el detonante nada más empezar, para que el lector esté ansioso por ser testigo de la reconstrucción y no pueda dejar de leer sin saber qué pasará. Conclusiones Para concluir tan solo puedo deciros que esto de usar un buen detonante en la novela histórica es más fácil de lo que parece, pero se necesita una muy buena planificación. No puedes mandar a pastos más verdes tu historia sin saber por dónde vas a llevarla después. Una cosa es engañar al lector, tenerlo en ascuas y otra, muy distinta, es que el escritor no sepa qué camino seguir. Por eso, para que un buen detonante funcione, primero planifica tu historia al detalle, márcate los conflictos que irán a apareciendo en tu novela, las vías de escape del protagonista y sobre todo el final, ten muy claro cómo acabarás la historia. Para eso hay ayudas a escritores como este curso. Así conseguirás que tu detonante funcione, sin destrozarte la novela a ti también. Y dicho esto… ¡Aprieta el botón rojo! ¡Gracias por leerme!
La novela histórica y la novela romántica: fusión de géneros
Dejadme que os cuente un secreto, por si no lo sabéis: Me encanta la novela histórica y la novela romántica. ¿De locos? Puede ser, pero no es de mi cordura de lo que vamos a hablar aquí. Es de fusión de géneros. Y creedme si os digo que igual de bien casa la novela histórica con la policiaca como con el género romántico. De echo acabo de imaginarme un trío novelesco con estos tres vértices literarios y no me parece mala idea. Pero a lo que iba. ¿Qué ocurre si casamos la novela histórica y la novela romántica? La respuesta es obvia: Tenemos un proyecto entre manos muy apetecible. Sino decidme: ¿Por qué triunfan tanto en ventas ciertas novelas histórico-románticas? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el embrujo del amor. Ese mágico sentimiento que pellizca el estómago y hace latir fuerte el corazón. El enamoramiento primerizo, los amantes prohibidos y un largo etcétera de romances que hacen que nos identifiquemos con ciertas tramas las cuales, a pesar de estar basadas en un tiempo concreto de la historia, con una muy buena trama histórica y con personajes maravillosamente bien definidos, nos ayudan a identificarnos con algún personaje, incluso llegar a enamorarnos de él como si fuésemos protagonistas de esa misma historia. Y una vez logrado eso, una vez atrapado el lector en esa red invisible de amores y desatinos, podemos dar por seguro que nuestra fusión de géneros entre la novela histórica y la novela romántica será recordado, recomendado y con un poco de suerte, hasta una serie de Netflix. Ejemplos de fusión de géneros entre la novela histórica y la novela romántica. La mayoría de vosotros habrá leído Los pilares de la tierra, de Ken Follet. En este libro, la trama principal es la construcción de la catedral de Kingsbridge, con todos los dimes y diretes que hay alrededor, pero la historia de amor (casi imposible) entre Jack, el aprendiz de constructor, y Alinea, la hija de un noble caída en desgracia, es una trama romántica que nos mantiene expectantes, sufriendo hasta el final. Y no me diréis que Ken Follet escribe novela romántica. No, por supuesto que no. Pero en cualquiera de sus novelas históricas, que tiene unas cuantas, el hilo que se estira y encoge, de forma magistral, durante todo el relato es el amor imposible (o eso parece), entre el protagonista y la mujer amada. Este autor sabe cómo fusionar la novela histórica y la novela romántica para que, dentro el relato histórico, esté ese punto vital, crucial, el que todos esperamos al final: ver a los dos protagonistas juntos, felices y comiendo perdices. Otro ejemplo lo encontramos en El Segundo Reino, de Rebecca Gablé. Esta autora alemana, relata en su libro los avatares de un joven lisiado, debido al ataque de unos piratas daneses en su pueblo de origen, por ganarse un hueco en el mundo. Su herida o incapacidad para otros menesteres, lo lleva a la corte normanda, donde ¡sorpresa!: Conoce a la joven Aliesa y se enamora de ella, a pesar de que está comprometida con un noble que podría considerarse su mejor amigo. Vemos otra vez la magia, la mezcla entre la novela histórica y la novela romántica. Un relato épico sobre la conquista y resistencia, y una historia de amor e intriga que supera todos los obstáculos. (Si no la habéis leído, os la recomiendo encarecidamente, tanto esta como su continuación, El traductor del rey). ¿Por qué fusionan tan bien estos dos géneros? El por qué gusta tanto esta fusión de géneros entre la novela histórica y la novela romántica, es fácil de explicar. Podemos leer un libro en el que una reina en su palacio lucha por hacerse valer en la corte del rey. Nos gustará la intriga, la astucia de ella, pero ¿y si además la reina lucha por resistirse a un amor de juventud, del hombre que es su más fiel lacayo y está siempre a su lado? Entonces, nos sentiremos identificados con ese personaje, porque dejará de ser una reina inaccesible, con problemas de monarquía que nada nos atañen, para convertirse en una mujer, con problemas de a pie, que lucha contra sentimientos cruzados a la par que se esfuerza por cumplir con su obligación. Os seré sincera, me gusta leer de todo, pero cuando una novela tiene una trama romántica dentro de su relato, me entusiasma mucho más. La historia deja ser irreal para convertirse en humana, cercana, veraz, aunque no lo sea. Quien más quien menos, todos tenemos nuestro corazoncito. Pero ¿cómo llevamos a cabo esta unión sin que una se coma a la otra? El equilibrio aquí es importante, porque si damos demasiado peso a la trama amorosa, podríamos tener una novela romántica simplemente ambientada en una época histórica. Para evitar esa caída y cambio de registro, debemos planificar muy bien nuestra novela. Debemos tener claras las tramas al estructurar la historia. Nuestra trama principal, el conflicto del protagonista, es el motor de la historia y de ahí, podemos derivar en otras secundarias, como un amor imposible con una dama de alta alcurnia o con la mujer de un amigo. O, simplemente, una doncella a la que sus padres han prometido en matrimonio pero que está enamorada de un simple comerciante… Fijaos que esto lo menciono como trama secundaria. Para que la novela se reconozca como histórica, la trama principal no debe ser el amor, sino el suceso histórico: una guerra, la expulsión de los infieles, el bandolero contra el sistema feudal, la lucha por sacar adelante un negocio o formar parte de un gremio, piratas… Cualesquiera que imaginéis, sazonada con algo de amor entre sus letras. En ocasiones, la trama amorosa no la viven los protagonistas de la historia sino personajes secundarios, aunque creo que engancha mucho más si es el personaje principal el que sufre de mal de amores. En este enlace podéis descubrir más sobre las tramas secundarias. Conclusiones Para acabar tan solo os ánimo a experimentar,
El trono de barro; reseña y entrevista a Teo Palacios
Hace unos días terminé de leer El Trono de Barro y he sentido la necesidad de compartir con vosotros esta excelente novela, que me ha tenido en vilo de principio a fin, escribiendo un pequeña reseña y posterior entrevista al autor. Reseña de El trono de barro El Trono de Barro, transcurre durante en el siglo XVI y XVII. En esta novela se relatan las vivencias de un personaje real de nuestra historia, Francisco Sandoval, Duque de Lerma. Menudo fue el tipo. La obra da inicio con una tórrida noche entre dos amantes que, sin saberlo el lector, traerá cola más adelante. Uno de los aventurados en esta pasión es el joven Francisco. En plena faena le interrumpen al pobre mozo, para hacerle saber que su padre ha muerto y, por obra y gracia de Dios, él es el heredero de un linaje venido a menos, donde solo queda el renombre y poco más. Desconcertado, el joven Sandoval pide criterio a los más allegados, aconsejándole estos un ventajoso matrimonio con Catalina de Cerda, como única tabla de salvación a su maltrecha economía. Francisco, cegado por la ambición, aceptará ese casamiento, abandonando a su suerte a la que hasta la fecha había sido su amante y amor. El ascenso y caída de Francisco de Sandoval Tras este suceso, El Trono de Barro empieza a mostrarnos las más rastreras miserias del ser humano. Veremos a Francisco Sandoval obcecado por el ansia de renombre y dinero, capaz de urdir cualquier vileza y arrastrar con quien se interponga entre él y su propósito: ser la persona más importante del reino español, después del mismísimo rey. Con la muerte de Felipe II y la subida al poder de Felipe III, El Trono de Barro da un giro y el señor Sandoval alcanza la ansiada gloria. Ha tardado años en labrar una amistad servil con el príncipe y ahora este, le recompensa teniéndolo a su lado como hombre de confianza. Francisco recibe lo que siempre ha querido, pero se deja unos cuantos enemigos por el camino, que aprovecharan cualquier momento de debilidad para hacerle caer. No es hasta el final de su vida cuando el Duque de Lerma recoge la simiente de lo que el mismo ha sembrado a lo largo del tiempo, de manos de su propio hijo, ambicioso y egoísta, como el que más, y la amante despechada abandonada en su juventud. Un complot urdido por la mismísima reina Margarita, convertirá el férreo trono que el Duque creía estable, en un simple montón de barro. Las sensaciones que me ha producido El trono de barro Debo decir que he pasado por un altibajo emocional con esta novela. Ha sido como estar en una montaña rusa. He odiado, en la misma media que he admirado, al protagonista, Francisco Sandoval. El cual, aunque hizo de todo por ascender, también llevo a España a un periodo de relativa paz, imponiendo la diplomacia a las armas. Reconozco que, al final hasta he sentido pena por este personaje, pues de bien seguro no alcanzó la felicidad jamás y murió siendo una triste sombra de lo que fue. Porque si algo sacamos en claro de El Trono de Barro, es: que el poder, la riqueza y la posición social, son efímeros y, si vendemos amor y familia a cambio de estos, acabaremos siendo aún más pobres, en alma y corazón. Y ahora, dejemos que Teo Palacios, Autor de la novela, nos conteste unas preguntas. Entrevista a Teo Palacios, autor de El trono de barro 1. Lo primero que me gustaría que nos explicases es: ¿por qué Francisco Sandoval? ¿Qué fue lo que despertó tu interés para acabar escribiendo una novela sobre él? Yo había olvidado a Francisco de Sandoval, como imagino que casi todos los de mi generación. Lo habíamos estudiado en clases de Historia, sabíamos que fue el Valido de Felipe III, pero se había borrado de mi mente. Hasta que hice un viaje a Lerma para disfrutar de unas vacaciones de Semana Santa y allí reencontré su figura. Me llamó mucho la atención que un personaje tan importante hubiera quedado relegado al olvido; su historia era apasionante, y me propuse conocerlo más profundamente. De ahí a la escritura de la novela solo medio un paso y cinco años de trabajo. 2. Mientras planificabas esta novela, ¿cómo decidiste dónde acabar la realidad histórica del Duque de Lerma y empezar la ficción, para fusionarlo de forma tan natural? Esa es la gran pregunta: como fusionar en una novela histórica la realidad y la ficción que, necesariamente, debe conllevar toda novela. La vida de Francisco tenía bastantes de los elementos novelísticos por sí misma: antagonistas, conflictos, obstáculos… Pero había que darle un sentido a todo eso, ordenarlo de algún modo para enviar unos determinados mensajes que articularan todo el texto. Ahí es donde entra la poca, muy poca, ficción que podemos encontrar en El trono de barro, que se centra, especialmente, en rellenar algunos huecos y desarrollar la historia de Juana y su esposo. 3. En el Trono de Barro hay un personaje fundamental, Juana Maldonado, ¿existió en realidad la amante del Duque de Lerma? Sí, Juana existió. Era la hermana de un falsificador, Pedro Maldonado, que tuvo tratos con Lorenzo Ferrer, otro falsificador relacionado con el Duque y el Conde-Duque de Olivares. No hay constancia, desde luego, de que Juana y Francisco de Sandoval tuvieran una relación. La idea de incluir esa trama y desarrollarla surgió porque, curiosamente, la hija de Juana se llamaba Francisca, mientras que la primera hija de Francisco, en lugar de llamarse Catalina como su madre, se llamó Juana. Me pareció una coincidencia maravillosa que no podía dejar pasar. 4. Explícanos un poco, ¿cómo obtienes tanta información y detalles para darle esa calidad histórica a tus obras? A base de mucha lectura, sobre todo. Para El trono de barro leí varios miles de páginas, desde los archivos del Secretario Real, que llevaba una relación de los acontecimientos que ocurrían en la Corte día tras día,